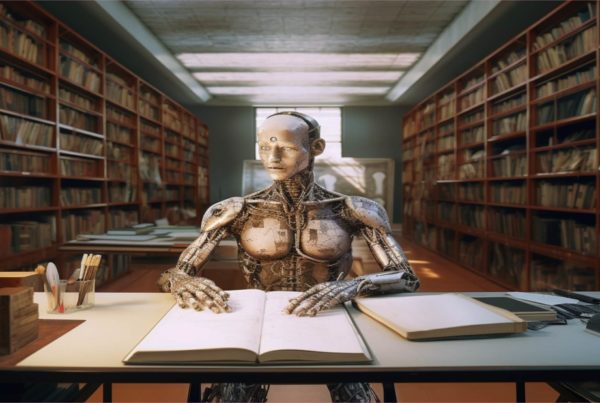En la práctica y la teoría política actual, “democracia” es uno de los términos de los que más conversamos, enseñamos, discutimos, y por los cuales nos peleamos. Esta palabra es a la vez fuente de toda una serie de presuntas bondades que le atribuimos y que muchas veces superan ampliamente el ámbito político del cual primigeniamente surgió. Hoy cualquier cosa que sea “democrática” de por sí adquiere un carácter encomiable. Un ejemplo casi irrisorio con el que me topé hace poco fue un manual sobre crianza de los hijos en donde se aconsejaba a padres primerizos el evitar los modelos “autoritario” en un extremo y “permisivo” en el otro, a fin de aspirar a un tipo de enseñanza equilibrada que la denominaban explícitamente como “democrática”. La democracia se convirtió en una cuasi divinidad de la cual nadie puede renegar y en la cual debemos creer como un dogma, intentando aplicarla a cualquier tipo de quehacer social. Pero como la historia nos enseña, el problema con lo divino no es sólo aseverar su existencia, sino cómo lo entendemos y definimos. Toda religión implica una creencia, pero también unos textos sagrados, unos mediadores, unos que interpretan, otros que supuestamente malinterpretan, y así surgen las ortodoxias y las heterodoxias, los dogmas y las herejías. Lo mismo sucede con la democracia. Por ello en este pequeño artículo querría exponer algunas breves reflexiones sobre la democracia, haciendo hincapié especialmente en una definición en parte originaria de este término, y que podría acarrear algunas consecuencias “no queridas”.
En las conversaciones casuales, en los medios de comunicación, en los discursos políticos y hasta en variadas investigaciones dentro del ámbito académico, suele relacionarse el concepto de “democracia” con la idea de una sociedad regida por un sistema gubernamental que implica la soberanía popular, la participación ciudadana, la elección de los representantes, el Estado de derecho, las garantías constitucionales, la división de poderes, etc. A esto se suma el detalle no menor de que muchas de esas características quizás más correctamente deberían asociarse no precisamente al concepto de democracia, sino más bien a otras tradiciones políticas, como podrían ser el constitucionalismo, el liberalismo o hasta el republicanismo. Dentro de esta maraña de términos e ideas, me gustaría centrarme en el primer ítem que postulé para definir a la democracia: soberanía popular. Las dos palabras implicadas deben ser seriamente atendidas, porque pueden traer importantes consecuencias.
Empecemos por “popular”. En otro artículo dentro de este blog ya expuse algunos comentarios sobre las virtualidades del concepto “pueblo”, sobre todo cuando es entendido en un sentido de homogeneidad. Aquí deseo traerlo nuevamente a colación porque “gobierno del pueblo” es sin duda una definición clásica de democracia. Para expresar el problema que veo en ello me remonto al pasado griego, particularmente a Platón y Aristóteles. Menciono estos filósofos porque, cuando ellos hablan de democracia, nos presentan una definición que debería llevarnos a una cierta reflexión. Sus teorías en este aspecto son de alta complejidad, pero aquello que querría resaltar es que sus definiciones más básicas de la democracia implican una forma de gobierno donde no necesariamente “el pueblo” es el protagonista. Obviamente esto es así, primero porque en el mundo Antiguo no existía esa concepción de “pueblo” que empezó a gestarse a partir de la Modernidad. Sumemos a esto las diferencias que existirían entre los términos griegos de polis o demos y sus derivados frente a los romanos de populus y sus derivados. Más allá de estos detalles académicos, tanto en Platón como en Aristóteles, en las democracias no gobierna el “pueblo” sino que, de alguna u otra forma, refieren a un sector dentro de la polis. Sector numeroso sin duda, pero “sector” al fin. Platón es el más crítico en este sentido dado que, especialmente en su República, ese sector suele asociarse a una especie de masa inculta, caprichosa y desenfrenada, que se aleja de su gobierno ideal de sabios. Pero vayamos a Aristóteles, quien es mucho más moderado que su maestro, aunque en cierto sentido muestra una faceta similar de la definición de democracia. En su clasificación básica de las formas de gobierno, Aristóteles las divide por un criterio cualitativo, según si los que gobiernan apuntan o no hacia el bienestar de la polis, y uno cuantitativo, según el número de los que gobiernan. Y aquí lo interesante, porque cuando él habla de “democracia” (término que reserva para la forma corrupta de gobierno), la describe como un gobierno de muchos. Así, no es el pueblo entendido como un todo, sino que es un cierto grupo de ciudadanos que se destacan por una cuestión cuantitativa: son muchos más que otros sectores. Les propongo retener esta definición porque creo que aún en la actualidad no debería perderse de vista.
Nuestros sistemas democráticos actuales, con la “ayuda” de las teorías políticas de los últimos siglos, pretenden salvar esta cuestión intentando recrear una definición de pueblo que apunta hacia una virtual totalidad, por más que sea una ficción necesaria para justificar la legitimidad del sistema jurídico-político. Sin embargo, gran parte de la realidad nos muestra que aún nuestras democracias siguen en última instancia siendo un gobierno de muchos. Distintos teóricos intentan nuevamente superar esta disyuntiva hablando de la regla de la mayoría. Pero me atrevo a decir que tampoco este salvavidas refleja una realidad última. Para ejemplificar, pensemos simplemente en algunas particularidades de nuestro sistema electoral. Una persona que quiera asumir un cargo tan importante (y con tanto poder) como el de presidente necesita un 45% de los votos para ser electo, o hasta bajo ciertas circunstancias un 40%. En algunas provincias la cuestión es más particular aún, dado que podrían ser electos como gobernadores candidatos que obtienen porcentajes mucho menores que estos, simplemente por ser los que más votos obtuvieron. Esos candidatos electos llegan a ese cargo a través de un método democrático. Ahora bien, ¿podríamos decir en conciencia que fueron votados por “el pueblo”? En ciertos casos hasta me atrevería a poner en duda el término de “mayoría”. Aun en el hipotético caso que un candidato gane con el 70%. Nadie osaría decir que le falta representatividad y no dudaríamos en aseverar que lo eligió una “mayoría”. Nuevamente, si consideramos al otro 30% que podrían ser millones de personas, ¿podemos decir sin tapujos que “el pueblo decidió”? Por ello, después de tantos siglos, el postulado del viejo Aristóteles sigue siendo valedero. ¿Por qué esos candidatos llegan a ser presidentes o gobernadores? Simplemente porque los eligen muchos. Y aunque suene políticamente incorrecto decirlo, esto implica una cierta idea de violencia. ¿Acaso esos muchos poseen una característica particular encomiable? ¿Sabiduría, prudencia, amor por la patria, sentido común? Quizás sí, quizás no. Lo cierto es que el candidato que ellos eligen gana por ninguno de estos motivos, sino simplemente porque ellos son más numerosos que los otros. Por esto hablo de una especie de violencia del número.
Segunda cuestión: soberanía. Seré aún más escueto con este término. De la antigua Grecia trasladémonos a la Francia del siglo XVI. Allí nos encontramos con Jean Bodin, uno de los clásicos de quien supuestamente surge el moderno concepto de soberanía. Este autor definía su esencia a partir de ciertas características. En primer lugar es absoluta, sólo el soberano puede hacer y deshacer la ley y ninguna otra institución puede entrometerse. Es perpetua, se mantiene en el tiempo y no puede ser circunstancial. Nadie le delega este poder y no puede delegarlo a nadie. En Bodin todavía aparecían ciertos límites a este poder soberano, los cuáles incluían la ley de Dios y la naturaleza, las leyes fundamentales del reino o la propiedad de las familias. Algunos publicistas posteriores se encargarán aún de borrar estos límites. Si bien se trata de temas que hoy están siendo fuertemente puestos en discusión, puede aquí invocarse al Leviatán soberano de Hobbes que se postulaba como un Dios mortal o la voluntad general rousseauniana que, aunque sea de manera teórica, se caracterizaba por ser infalible. Casi recordaría el famoso adagio de Schmitt sobre los términos de la teoría moderna del Estado como la secularización de conceptos teológicos. Pero algunos de esos autores fueron incluso más pioneros. Baste recordar que el dogma de la infalibilidad pontificia se definió en la segunda mitad del siglo XIX, pero Rousseau ya caracterizaba a la voluntad general soberana con esa característica un siglo antes.
Combinemos lo que muy osadamente resumí en los párrafos anteriores y podríamos llegar a la conclusión de que una posible definición de democracia sería el poder absoluto e infalible de los muchos. Esto podría acarrear ciertos peligros. Acepto que hoy la “democracia” es mucho más que esto. Como argumenté al inicio, la esencia del término fue mutando si se consideran los “agregados” que le fueron imponiendo distintas tradiciones como el liberalismo, el republicanismo y el constitucionalismo, entre otras. En gran parte esto llevó a que la palabra “democracia” adquiera el valor encomiástico que posee hoy día, el cual no existía en absoluto con anterioridad al siglo XX. Sin embargo, a pesar de estos relevantes detalles, creo que no debe olvidarse que en la esencia de su definición está la violencia del número. Es por ello que muchos pensadores políticos intentaron matizar este poder. Aquello que busco destacar es el cuidado que deberíamos tener a la hora de cuasi adorar a la democracia, considerando esta olvidada definición. Y más aún cuando pretendemos aplicar sus supuestos principios a otros ámbitos.
Un ejemplo muy controvertido que desearía mencionar es el del Poder Judicial. Desde hace varios años algunos grupos vienen marcando las falencias de este Poder, basándose en que no es democrático. Se lo culpa de corporativo, meritocrático y hasta se lo describe como aristocrático. Creo que sería muy discutible el uso de este término pre-moderno. Pero aún si tomásemos una definición muy genérica de la palabra “aristocrático” para aplicarla por ejemplo al hecho de que los jueces no son elegidos por el voto popular, quizás deberíamos preguntarnos por qué esto sería un pecado político (y hasta moral). Volviendo a esos autores clásicos, muchos dirían que es justamente ese carácter aristocrático lo que produce un correcto control de poderes. Y agrego algo más para terminar de ser políticamente incorrecto. Uno podría aceptar que el Poder Judicial necesita importantes reformas. Ahora bien, ¿por qué creemos que mejoraría al ser más “democrático”? Viendo el actuar de algunos (o muchos) de los representantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo elegidos por el poder absoluto e infalible de los muchos, ¿qué nos haría pensar que la “democratización” del Poder Judicial mejoraría su situación? Lo mismo diría de las propuestas que postulan la democratización de otras instituciones. Tómese el caso de las universidades. ¿En qué sentido lo decimos? ¿Acaso pensaríamos que un profesor sería más idóneo si su promoción en la carrera académica estuviese avalada por muchos? ¿Quiénes serían estos muchos? ¿Los alumnos, los otros profesores, los empleados de la universidad, la suma de todos ellos? Algo similar me atrevería a aseverar respecto de las propuestas de democratización de las empresas o hasta de la Iglesia. Pensando en estos ejemplos, creo que no deberíamos olvidar algunas definiciones que provienen de los orígenes más profundos del término “democracia”. Definiciones que no necesariamente tienen finales felices. Especialmente cuando pretendemos aplicar una conceptualización de origen político a otros ámbitos de la vida.