Este artículo no trata específicamente sobre la inteligencia artificial que podría incorporarse a las aulas, aunque el asunto sobrevuela -acechando peligrosamente- lo que abajo se escribe. Se trata más bien del peligro de convertir a los docentes en simples técnicos administrativos que gestionen, con muy poco margen de discrecionalidad, los contenidos que los alumnos deben aprender. Y que, en tales condiciones, tranquilamente pueden ser reemplazados por robots.
Los intelectuales de diversas disciplinas -incluyendo, desde ya, a los pedagogos- piensan y escriben sobre educación; los legisladores dictan las leyes estableciendo la política educativa; los funcionarios reglamentan, implementan y controlan el funcionamiento del sistema; pero en la educación formal, la realidad del “hecho educativo” sucede fundamentalmente cuando un docente entra al aula y se encuentra con sus alumnos. No siempre lo que se piensa y se escribe, ni lo que se legisla ni lo que se reglamenta y controla, es lo que sucede adentro del aula. A veces, es mejor que no suceda.
El docente y sus alumnos –en cualquiera de los niveles del sistema- son seres humanos únicos e irrepetibles; con inteligencia, voluntad, libertad, conciencia moral y sentimientos; con conocimientos, con experiencias, con habilidades y, tal vez, con vocación de enseñar y de aprender. El docente único e irrepetible ingresa al aula y se encuentra con un grupo de alumnos únicos e irrepetibles. Para que se produzca lo que suele denominarse “proceso de enseñanza y aprendizaje”, hace falta que uno y otros pongan en acto una serie de facultades específicamente humanas que, en cada caso, son también peculiares de esos seres humanos que están en ese momento y en ese lugar. Debería ser evidente, además, que el docente no solo enseña con lo que dice (o con las “herramientas” que utiliza para enseñar) sino que también enseña con lo que hace y, más aún, con lo que es. En la película “Crímenes y pecados” (Crimes and Misdemeanors, 1989) el personaje que interpreta Woody Allen le aconseja a su sobrina: “No escuches lo que dicen tus maestros, no prestes atención a eso; sólo mira cómo son, así sabrás cómo será realmente la vida”. Se trata obviamente de una exageración, pero algo de eso hay.
Tanto las denominadas “ciencias de la educación” como las reglamentaciones administrativas han avanzado con tanto detalle sobre los procedimientos que los docentes deben realizar en el ejercicio de su profesión que dejan muy poco espacio para desplegar el arte de educar. Porque la educación es un arte que combina reglas con inspiración. Pero las reglas no deben ahogar a la inspiración, que surge como consecuencia natural de la vocación y de la pasión.
La política toma decisiones que, como dice José María Medrano en su obra Para una teoría general de la política, “determinan quién educa, a quién se educa, qué educa, cómo educa, para qué se educa…”. El conjunto de todo ello conforma lo que denominamos el sistema educativo. Sobre la base de la Ley de Educación, las distintas autoridades de aplicación (los Ministerios o Secretarías de cada jurisdicción) reglamentan y especifican formación, estructuras, contenidos e incluso “estrategias” que los directivos de los institutos educativos y en especial sus docentes deben implementar adentro (y también afuera) del aula. Estas políticas, es decir, estas decisiones con su previsión de ejecuciones y estrategias que deben
“entrar al aula de clase”, están inspiradas, fundamentadas, sostenidas, por ciertos conocimientos filosóficos, científicos y técnicos acerca de qué es la educación. Así, al docente humano único e irrepetible que entra al aula no solo se le dice lo que debe enseñar, sino también cómo debe enseñar y qué herramientas didácticas (cada vez más tecnológicas) debe utilizar. Todo ello sometido a cierto control, que se traduce en la confección de programas, proyectos, planificaciones, carpetas didácticas, planillas de diverso tipo (varía según cada nivel) que los docentes deben presentar a los directivos del instituto en el cual trabaja y éstos -sean públicos o privados- elevan a las autoridades políticas y administrativas estatales, que realizan la correspondiente supervisión.
Veamos un posible (me atrevo a decir “muy probable”) caso de un docente del nivel secundario, nudo crítico entre la formación inicial y los estudios universitarios. Casos semejantes podrían encontrarse en otros niveles, con las particularidades correspondientes. Este docente ha recibido una instrucción (no me atrevo a decir “formación”) en teoría, ciencia y técnica aplicadas a la educación; ha recibido conocimiento de la moderna pedagogía, del uso (y quizás abuso) de las tecnologías de la información que puede utilizar en el aula física y también en la virtual. Ha leído a Piaget, o a Vygotski, o a Freire, o a todos ellos y muchos más. Ha aprendido conceptos tales como “secuencia didáctica”, “aprendizaje significativo”, “contenidos actitudinales”, etc. Se le ha enseñado a estructurar un “plan de clase” especificando, entre otras cosas, la cantidad de minutos que destinará a cada tramo de la misma. En su desempeño profesional, de acuerdo con el plan de estudios y a la materia que dicta, recibe por parte de las autoridades los objetivos que debe cumplir, los contenidos que debe enseñar y las recomendaciones acerca de cómo debe enseñarlos. En todas estas instancias, es muy probable que se le haya dicho que debe ser un “mediador” (o un “facilitador”) para promover el “aprendizaje colaborativo” de sus alumnos. Es muy probable que nunca se le haya dicho que debe ser “un maestro”. En su función “mediadora” o
”facilitadora”, este docente (cuyo salario, entre otras condiciones, dista mucho de ser el ideal) debe realizar una intensa labor administrativa confeccionando programas, proyectos, planificaciones y planillas de diverso tipo en los que debe especificar qué enseña, cómo enseña, para qué enseña y cómo evalúa -antes, durante y al finalizar el ciclo lectivo- incluyendo ajustes y reajustes considerando el rendimiento conceptual, procedimental y actitudinal de sus alumnos, etc. (el “etcétera” depende de las jurisdicciones y de cada instituto).
Imaginemos dos casos -dos arquetipos- opuestos y extremos que, si bien se supone no son lo común (la realidad nos ofrece innumerables casos particulares intermedios), nos pueden ayudar a reflexionar.
Imaginemos un primer caso de un docente de ese nivel secundario que lamentablemente carece de vocación por enseñar, pero que es prolijamente “cumplidor” de las instancias administrativas y obediente “ejecutor” de lo que la moderna pedagogía previó para el ejercicio de su profesión. Confecciona intachablemente todos los documentos y planillas que se le requieren; utiliza manuales escolares que además del texto específico contienen cuestionarios, trabajos prácticos, evaluaciones y hasta material “multimedia” que puede utilizar en el aula; o puede recurrir a videos y placas de powerpoint que fácilmente obtiene por su cuenta en internet. Puede aún confeccionar su propio material copiando y pegando textos, imágenes, videos y cuestionarios, y armar con todo ello una muy atractiva “aula virtual”. Pone así a disposición de sus alumnos todo lo necesario para que sean ellos los protagonistas de su
propio aprendizaje, de acuerdo con lo que la moderna pedagogía le recomendó. Paralelamente, si sufre de algún agobio burocrático, puede tomar la precaución de tener ya redactadas ciertas frases como “fórmulas universales” que aplicará a los casos particulares con mayor facilidad: “El alumno ha alcanzado satisfactoriamente los objetivos, destacándose por su participación en clase y la entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos”: fórmula que podrá copiar y pegar en las planillas para describir a diferentes alumnos (que no dejan de ser únicos e irrepetibles), de distintas clases, años e institutos. Hasta puede atreverse a modificar el año calendario de una misma planilla de planificación anual en cada nuevo ciclo lectivo. Como sea, es muy probable que este docente haya logrado “cumplir con los objetivos”, siendo un buen técnico “mediador”. Sin dudas ha sido un buen administrador. ¿Ha sido un buen maestro? Si este docente se enferma y se ausenta, bien puede ser reemplazado por cualquier ser humano que haga las veces de “mediador” o “facilitador”, con tal que sepa manejar las herramientas tecnológicas y sea capaz de confeccionar las planillas administrativas. Y, también, puede ser reemplazado en el futuro por un robot.
Imaginemos ahora un segundo caso: un verdadero maestro que posee vocación y pasión por enseñar: respira y suda educación. Lleva en su vestimenta el olor a tiza y pizarrón, que son parte de su esencia misma. Ama la materia que enseña, le apasiona enseñarla y desarrolla la empatía con sus alumnos. Si es un profesor de Matemáticas, escribe con entusiasmo sus ecuaciones hasta desbordar el pizarrón; concibe al universo en forma de números y figuras geométricas; y pierde la noción del tiempo mientras resuelve un problema matemático, pasión que es capaz de contagiar -aún sin darse cuenta- a sus alumnos. Si es un profesor de Historia, enseña con tanto esmero y detalle que sus alumnos llegan a creer que él estuvo allí, como corresponsal de guerra, en la batalla de Chacabuco; sobre la marcha, inspirado, sin haberlo escrito en la planificación anual, se le ocurre organizar una visita a un Museo o recrear la Revolución de Mayo en el patio del colegio. Aunque Borges haya dicho que la lectura obligatoria es un contrasentido, la apasionada profesora de Literatura logra generar en sus alumnos el amor por la lectura y, quizás también, por la escritura, aun imponiendo la obligación de leer y escribir. Algunos alumnos, cautivados por sus clases -que las esperan con ansiedad-, quieren saber más, leen por su cuenta, se convierten en discípulos y se despiertan vocaciones. A estos maestros no hace falta sugerirles que sean creativos; la creatividad les brota espontáneamente; porque, como todo apasionado, todas sus facultades intelectuales, volitivas y sentimentales están siempre en acto, en su máxima potencialidad, incluyendo el talento creativo, que les sale por los poros. Son capaces de generar en sus alumnos una fascinación, no por ellos, sino por lo que enseñan. No desprecian la tecnología, pero no dependen de ella. Durante sus horas de clase pueden encenderse pantallas o computadoras (como medios, no como fines), pero lo que fundamentalmente se enciende es la búsqueda del bien, de la verdad, de la belleza. Seguramente, todos hemos tenido algún maestro así. No son ni deberían ser “rara avis”. Pero pensemos que a ese verdadero maestro el sistema le especifica hasta el detalle todo lo que debe hacer y lo agobia con burocracia. Se lo trata como técnico administrador; aunque sea un artista. Todo su tiempo debería estar dedicado a lo que mejor sabe hacer, que quizás sea lo único que sabe hacer y que para eso está en este mundo: amar su ciencia y enseñarla. Si este maestro se enferma y se ausenta, como es único e irrepetible, es imposible reemplazarlo por otro igual. Y, mucho menos, por un robot.
Se han descripto dos arquetipos, advirtiendo que la realidad nos ofrece mixturas. No obstante, podemos preguntarnos: ¿qué clase de docente queremos para nuestros hijos? ¿qué clase de docente queremos para el país? ¿qué clase de docentes quiere la política poner adentro del aula? ¿qué clase de docente están formando las ciencias de la educación? ¿a qué clase de docente está favoreciendo el sistema y a cuál está expulsando?
La clase política discute presupuesto educativo, condiciones edilicias, situaciones conflictivas, cantidad de horas y días de clase (superar los 180 días de clases anuales es motivo de celebración) pero probablemente no tenga la menor idea de lo que sucede adentro de las aulas. Algunos dirigentes políticos creen que aumentando un punto el presupuesto, distribuyendo computadoras entre los alumnos, poniendo pantallas multimedia en las aulas, modificando los métodos de enseñanza y de evaluación (que se traducen en nuevas planillas que los docentes deben confeccionar) han provocado una revolución educativa. No saben -o no quieren saber- que sin verdaderos maestros no hay educación.
Mientras tanto, la pretensión de uniformar conductas y procedimientos por parte de las ciencias de la educación y de las reglamentaciones administrativas, sumado al abuso de los recursos tecnológicos-didácticos, están contribuyendo (deliberadamente o no) a tecnificar, burocratizar y protocolizar -mecanizando y deshumanizando- una actividad que es esencialmente humana: una relación, un diálogo personal, entre un maestro y sus discípulos; relación que ha sido fuente de conocimiento y de formación de generaciones de seres humanos a lo largo de la historia.
Quien entra al aula no es el intelectual pedagogo ni el funcionario ni el legislador: o entra un maestro o entra un técnico. La política decide quién es el que entra, porque establece un sistema y promueve a quienes se adapten a él. El técnico lleva consigo todas las planillas de las que se ha hecho experto en confeccionar; lleva las herramientas tecnológicas y didácticas que le permiten mediar entre la ciencia y sus alumnos; lleva, en fin, todo lo que el sistema prevé que debe llevar. Que sea reemplazado por inteligencia artificial, solo es cuestión de tiempo. El verdadero maestro, en cambio, puede no llevar ni necesitar nada: él se lleva consigo, él es la educación. Si el maestro, agobiado por el sistema, desaparece, quedarán solo técnicos y burócratas intercambiables por robots.

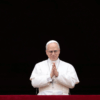






Totalmente de acuerdo con el contenido del artículo. La vocación del educador siempre fue la base de todo el aprendizaje que los alumnos reciben. Los métodos, los medios y el uso de las TICS son una parte importante del hecho educativo, pero se nota cada vez más, que solo se centran las políticas en esto. Y como consecuencia se genera una pérdida de la pasión por la enseñanza. Claramente el Estado, desde sus políticas educativas fomenta el «profesor administrativo» que cumpla con formularios y distintas mecánicas de enseñanza en lugar de los profesores apasionados que te dejan con ganas de saber más, te invitan a investigar y debatir sobre distintos temas.
También es verdad que se malinterpreta intencionadamente la idea del «debate en las aulas», buscando que el docente se desligue de la función de mediar y buscar la verdad, por una función más de dejar que cada uno presente su punto de vista sin tomar parte en el mismo. Solo interviniendo en caso de que la opinión que el alumno desarrolle sea muy políticamente incorrecta o que lastime alguna susceptibilidad. Generando debates vacíos y con conclusiones más nocivas que positivas.
¡Muy buen artículo!