Si confeccionásemos un listado de los grandes textos que han dejado una huella relevante en el pensamiento universal no podríamos dejar de lado a La Ciudad de Dios (De civitate Dei) de San Agustín. De hecho, no hay manual de historia de las ideas que no lo reconozca, con mayor o menor justicia. Esta obra inmensa (inmensa en extensión y en calidad) ha tenido una notable influencia en la cultura occidental durante los siglos posteriores a su publicación y, excediendo el propio ámbito del catolicismo, su estela llega hasta nuestros días.
La idea central de esta obra suele sintetizarse en la frase que aparece en el Capítulo XXVIII del Libro Decimocuarto, que dice así: “Dos amores fundaron dos ciudades, a saber: a la terrena, el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios; a la celestial, el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo”. Puede variar la traducción según la edición de la obra, pero esencialmente el postulado es ese. Por las dudas, aquí va el original: “Fecerunt itaque ciuitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, caelestem uero amor Dei usque ad contemptum sui”.
Con la pretensión (soberbia pretensión) de interpretar correctamente su significado y evitar confusiones (que las ha habido y muchas) debe aclararse que ambas ciudades no se corresponden con formas institucionales visibles, y que ambas se encuentran en este mundo mezcladas e interrelacionadas hasta que el mismo Dios las separe al final de los tiempos.
Es sabido que San Agustín (Tagaste, 354 – Hipona, 430) escribió dicha obra a pedido de quienes deseaban responder a las críticas que se hacían desde el interior del Imperio Romano contra “el Dios de los cristianos”, que no habría protegido a la “eterna” ciudad de Roma frente al saqueo perpetrado por los godos de Alarico en el año 410. Es este el origen inmediato de La Ciudad de Dios. Pero hay otro origen -más remoto, pero más profundo-, que es la conversión de Agustín al catolicismo, sin la cual no hubiese habido De civitate Dei, o no al menos como la conocemos. Lo que a continuación abordaremos es dicha conversión como una forma de explicación (no la única) de su contenido.
La conversión de San Agustín se cuenta entre las más relevantes (y más famosas) de las conversiones, junto a las de San Pablo, Constantino, Clodoveo o San Francisco de Asís. Se suele hacer referencia a la misma como “el episodio del Jardín de Milán”, durante el cual estaba Agustín afligido en lo que podría ser el patio trasero de la casa que habitaba en dicha ciudad cuando oyó el canto de un niño desde una casa vecina que decía: “toma y lee; toma y lee”; entonces, el futuro obispo de Hipona tomó el único libro que tenía allí a mano (las cartas de San Pablo) y leyó al azar un pasaje que impele a abandonar la concupiscencia y entregarse a Jesucristo (Rom. 13, 13-14). Tras ello, Agustín entró en una fuerte conmoción que terminó derivando en su solicitud para bautizarse e ingresar formalmente -por decir así- a la Iglesia católica.
Empero, el propio relato que hace Agustín en sus Confesiones pone en evidencia que su conversión -si bien tuvo en aquél episodio el hito destacado y desencadenante- se fue desarrollando a través de un largo y sinuoso camino: un complejo viaje espiritual que fue del amor a sí mismo hasta el amor a Dios, con sus respectivos e inversos desprecios.
Asemejar la vida humana a un tránsito o a un camino ha sido un lugar común, especialmente en el ámbito de la poesía (recuérdese, por ejemplo, a Dante Alighieri, Jorge Manrique, Antonio Machado, entre otros). Como todos los caminos, como todos los viajes, el de Agustín fue único, especial, original. En este caso, contamos con la ventaja de poder comprender ese viaje gracias a los apuntes que nos dejó el propio viajero.
Con respecto a las Confesiones, en su audiencia del miércoles 20 de febrero de 2008 decía el papa Benedicto XVI (gran conocedor y tributario de toda la obra agustiniana) lo siguiente:
En el latín cristiano desarrollado por la tradición de los Salmos, la palabra “confessiones” tiene dos significados, que se entrecruzan. Confessiones indica, en primer lugar, la confesión de las propias debilidades, de la miseria de los pecados; pero al mismo tiempo, confessiones significa alabanza a Dios, reconocimiento de Dios.
Las Confesiones fueron escritas entre los años 397 y 400, cuando Agustín ya era obispo (desde el año 395) y fueron revisadas en sus Retractaciones del año 427. En lo que hace al relato autobiográfico propiamente dicho, se inicia con el nacimiento del autor y finaliza con la muerte de su madre Mónica en 387, un año después del episodio del Jardín. Los capítulos finales están dedicados a reflexionar sobre las tentaciones, la creación y el tiempo. Por su parte, La Ciudad de Dios fue escrita entre los años 413 y 426. Entre una y otra obra tuvo lugar el saqueo de Roma.
Agustín fue nacido y criado en una familia cristiana, católica, caracterizada por el relevante papel de su madre, sobre la cual podríamos también decir que, sin ella, jamás hubiese habido una De civitate Dei. Pero tras una enfermedad que sufrió Agustín durante la cual estuvo a punto de recibir el Bautismo (en aquellos tiempos no era común bautizar a los niños inmediatamente después de su nacimiento), se fue alejando en su juventud del seno de la Iglesia, tanto en lo que tiene que ver con sus dogmas como en la práctica de las virtudes cristianas.
Es sabida la vida licenciosa que llevó el joven Agustín. Mientras estudiaba y luego enseñaba Retórica (para ambas cosas se trasladó a Cartago, siempre en el norte de África), y mientras crecía su gusto por la lengua latina, Agustín casi no dejaba pecado sin cometer: el juego, el robo, la mentira, la fornicación, la lujuria, la codicia, la vanidad, la soberbia y la petulancia eran parte de su vida. Todo ello es confesado en sus Confesiones, en los dos sentidos explicados por Joseph Ratzinger. “Yo no te amaba entonces”, le dice Agustín a Dios en el Capítulo XIII del Libro I.
Pero a la par, el agudo y poderoso intelecto de Agustín, influenciado por la lectura del Hortensio de Cicerón (obra que no llegó hasta nuestros días), no dejaba de orientarse a la sabiduría y a la búsqueda de la verdad. La buscó entre los maniqueos, entre los astrólogos y entre los filósofos de su época llamados “académicos”. Pero ninguna respuesta lo conformaba.
Agustín se interrogaba -y su espíritu se conmovía fuertemente en ese interrogatorio- acerca de ciertas cuestiones que todo creyente se ha cuestionado alguna vez: el tiempo y el espacio que ocupa Dios; la posibilidad de comprender la naturaleza del alma y de percibir las cosas espirituales e invisibles; y, en especial, el misterio de la iniquidad, es decir, el origen y la naturaleza del mal. El problema del mal lo atormentaba y lo estremecía; quizás por haberlo experimentado él mismo como ejecutor (por ejemplo, cuenta que, al robar unas frutas, su motivación no fue la necesidad sino “el gozo en la maldad”).
Todos los caminos llevan a Roma, pero el de Agustín se extendió un poco más al norte. Le surgió la posibilidad de dar clase en la “ciudad eterna” y estando allí se postuló para enseñar Retórica en Milán, obteniendo lo que buscaba. Y aquí las cosas empezaron a tomar otro color.
Dos personajes -tan diferentes y a la vez tan parecidos entre sí- influyeron (Dios mediante) en la conversión de Agustín: su madre Santa Mónica y el eximio obispo de Milán: San Ambrosio. La primera intentó influenciar directamente, mediante el llanto y la oración (“no es posible que se pierda el hijo de tantas lágrimas”, le había dicho a ella un obispo que se negó a interceder en el asunto); el segundo, indirectamente, mediante sus sermones desde el púlpito y el ejemplo personal. Agustín prestaba atención al modo y no al contenido de las homilías de Ambrosio (era lógico por parte de quien enseñaba Retórica). Relata incluso que a veces observaba al obispo de Milán estudiando, leyendo en voz alta, pero sin atreverse a interrumpirlo para confiarle sus dudas y tormentos intelectuales. Pero Agustín fue pasando del modo al contenido, encontrando satisfactorias ciertas interpretaciones bíblicas de Ambrosio que hasta entonces consideraba enigmáticas. Se afirmaba su fe católica, pero aún le quedaban aquellas grandes preguntas sin respuestas. “¡Qué tormentos pasó mi corazón, Señor, qué dolores de parto!”, exclama al recordar su búsqueda de armonizaciones entre la fe y la razón.
Recién cuando llegaron a sus manos algunos “libros platónicos”, que le resolvieron -por así decir- algunas cuestiones vinculadas al alma humana y al Verbo de Dios, emprendió los últimos tramos del viaje de retorno al dogma católico. Vio que las respuestas a sus preguntas estaban en las enseñanzas de esa Iglesia que en su niñez había abandonado. Como diría Chesterton, el viaje lo estaba llevando a descubrir la isla desde la cual había partido. “Vi la luz inmutable del Señor”, dice en el Capítulo X del Libro VII de estas Confesiones; y más adelante agrega: “Quien conoce esta luz conoce la Verdad, y con la Verdad la eternidad. Y es la caridad quien la conoce”. Frase, esta última, que hace temblar a las bibliotecas y a la mismísima inteligencia artificial: la caridad conoce.
Hay, por otra parte, un vínculo entre la verdad y el bien. El descubrimiento y la contemplación de la verdad lo estaban llevando a Agustín hacia el camino del bien. Descubría con su intelecto y con su corazón a la primera, pero le faltaba dirigir su voluntad hacia el segundo. Contemplaba la civitate que quería habitar, pero no lograba ingresar a ella. Acompañado por amigos, por su hijo (fruto de una relación pasajera) y por su madre (quien ya había hallado a una joven para unirla en matrimonio con Agustín), tuvo lugar aquel episodio del Jardín de Milán. Cuando se trata de Dios, siempre hay un Jardín. No obstante, el episodio ya había sido preparado por relatos que Agustín escuchaba acerca de otras conversiones y de otras vidas, en particular la de San Antonio (aquél que estuvo veinte años en el desierto y volvió “igual a sí mismo”). Y fue así como Agustín, amando a Dios, necesitaba dejar de lado la concupiscencia y la vanagloria, que lo tironeaban desde la ciudad terrenal. Debía llegar hasta el desprecio de sí.
El desprecio a uno mismo no está evidentemente de moda, por lo cual el concepto requiere de cierto esfuerzo de apreciación. Es probable que el término contempt (desprecio) haya sido utilizado por un eximio retórico como él con alguna impronta estética. Contempt es separar, apartar; en este caso, apartase o separarse de uno mismo. Como sea, el desprecio o la separación, o bien el apartamiento o la negación o la renuncia de sí mismo (siendo este último término más fiel al precepto evangélico) implicaba apartar sus antiguas tentaciones, dejar de lado su vieja voluntad dominada por el peso de la costumbre, para que triunfase la nueva, en una constante lucha interior. Y Agustín emprendió esa lucha, en el balanceo con el amor a Dios, para obtener una carta de ciudadanía que debía renovar cotidianamente, a cada instante de su vida.
Tras el episodio del Jardín, Agustín renunció a sus clases de Retórica. Ya había renunciado a la concupiscencia y a la vanagloria. Tras ello llegó el Bautismo, la muerte de su hijo, el viaje de regreso a África y, en el camino, la conmovedora muerte de su madre, que había logrado ver en vida el fruto de sus oraciones y de sus llantos.
Ya en Hipona, le sobrevino una tentación muy distinta de las que estaba acostumbrado: la posibilidad de la vida monástica, aislada del mundo, concebida quizás como una pequeña ciudad celestial distante de la terrenal. Pero las cosas no debían de ser así. Pese a su resistencia, recibió la ordenación sacerdotal y luego la consagración como obispo de Hipona, para pastorear en el terreno. Acaso sea esto una comprobación existencial -experiencial- de su concepción de las dos ciudades.
Como se dijo, Agustín inició sus labores como obispo en el año 395. Quince años después ocurría el saqueo de Roma y las súplicas de sus allegados para que el gran retórico convertido tome la pluma y alumbre un libro. Y así surgió La Ciudad de Dios, escrita por alguien que, efectivamente, ya estaba habitando en ella.
La vida y la obra de San Agustín nos siguen interpelando y, si se quiere, iluminando de diverso modo. Nos atrevemos a destacar aquí al menos dos aspectos: la búsqueda de la verdad y la lucha por el bien.
Es evidente que si Agustín hubiese adoptado una postura escéptica, agnóstica o relativista no hubiese llegado al final de su viaje. Impactado, entre otras cosas, por la lectura del Hortensio, su intelecto (y su corazón inquieto) lo llevó a ir más allá. A dar siempre un paso más. A plantearse los grandes interrogantes de la existencia humana y a buscar sus respuestas.
Y en cuanto al combate por el bien, en un mundo que nos tiene maniatados, atormentados y hasta saturados con la dialéctica amigo-enemigo, las confesiones del gran obispo de Hipona nos muestran que muchas veces el enemigo no es “el otro”. Oculto y agazapado, engañoso y rebelde, el enemigo (el mal) puede estar dentro del propio corazón. Un enemigo que -este sí- se hace merecedor de un profundo desprecio.

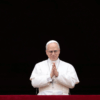






Leyendo el artículo, por cierto excelente (en retórica y contenido, diría Cicerón), veía en San Agustín el modo en como se presenta la Inteligencia (humana y no humana).
Es de considerar que Agustín siempre fue una persona inteligente.
La inteligencia no es un sinónimo de moral, de la verdad. Esa capacidad habita en las “dos ciudades” y obtiene los logros según los propósitos: buenos y malos … no tan buenos y no tan malos …
Solemos imaginar a inteligente, al científico, como un ser con autoridad, pero solo porque observamos su retórica y no su contenido.
A veces lo obvio, nos ayuda a repensar.