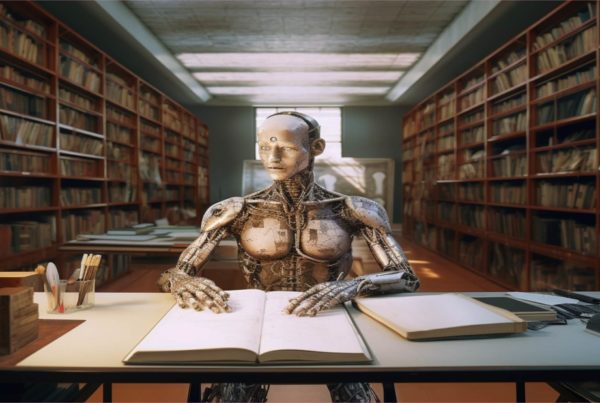Hace aproximadamente cien años, el escritor español José Ortega y Gasset escribió El tema de nuestro tiempo, un libro que buscó comprender las circunstancias en las que se encontraba Europa. Así como en su tiempo, en el nuestro nos encontramos con grandes desafíos, los cuales difícilmente pudieran ser simbolizados bajo un único adjetivo. Lo que en este artículo uno se propone es mucho más modesto: advertir el malestar contemporáneo manifiesto en una generación con niveles récord de depresión, ansiedad y sensación de vacío. ¿Cómo puede un filósofo de 1923 ayudarnos a pensar la tristeza de 2025? Tal vez porque el problema, como sospechaba Ortega, no es nuevo: es la dificultad humana para encontrar sentido en épocas donde todo cambia demasiado rápido.
Dice el español que cada época tiene una sensibilidad vital, entendida como el modo en que una época siente la vida; su manera profunda de percibir el mundo, valorar, desear y orientarse. Es el clima espiritual. En sus palabras: “[…] cada generación representa una cierta altitud vital, desde la cual se siente la existencia de una manera determinada” (p. 11); es decir, la forma en que las personas de una generación entienden qué vale la pena, qué temen y qué esperan.
De la época actual se han dicho muchas cosas: que si somos una generación despierta, ofendida o hasta idiota. Todas estas formas de caracterizarla responden al clima político de nuestros contemporáneos, pero poco dicen de aquello que subyace en nosotros y de lo cual se desprende un profundo sentimiento de particularidad. Con lo dicho, se me ocurre que esta generación podría ser definida como una generación deprimida.
El término “depresión” utilizado aquí no alude a su carácter biomédico, sino a su aspecto psicosocial y estructural, reflejo de nuestra sociedad posmoderna. En líneas generales, podríamos decir que la depresión es una tríada cognitiva negativa basada en una visión negativa de sí mismo, del presente y del futuro. El horizonte de posibilidad del que nos hablaba Koselleck ya no se expande sin fin, como en la modernidad, sino que se desvanece por completo. Sin dudas, es un síntoma de una posmodernidad caracterizable por la hipersubjetivización e hiperindividualización, que derivan en la consideración del individuo como el nuevo centro de todo. Esta re-centralización se diferencia del clásico antropocentrismo en la medida en que este, en última instancia, pone a la humanidad en el centro, mientras que el individualismo contemporáneo hiperboliza aquel efecto, dejando de lado al “nosotros” que albergaba el concepto de “hombre” para darle lugar al “yo” aislado.
La depresión es un rasgo patológico del “super-yo”. El discurso moral actual supone que el ser humano es totalmente libre en un sentido positivo, es decir, potencialmente capaz de controlar y hacerse responsable de todas sus decisiones. El lector habrá notado la cercanía con las sociedades del rendimiento descritas por Han. Sin dudas, estamos hablando, cuando no de lo mismo, de momentos consecutivos. El super-yo, adepto al rendimiento, es expuesto a un exceso de positividad y de exigencia constante. Este intenta alcanzar ideales inalcanzables de eficiencia y multitarea. En ese intento por alcanzar el máximo rendimiento se abandonan los pilares que anclaban al hombre en este mundo, aunque ralentizan su ascenso hacia el éxito: la familia, la religión, la escuela y el Estado como instituciones de socialización están en tela de juicio. Esto se debe a que nuestra propia vida ha sucumbido frente a la lógica gerencialista, en la cual se deben tratar todos nuestros aspectos inter e intrapersonales con máxima eficiencia. Nuestro tiempo, emociones y relaciones dejan de ser contingentes para ser un proyecto.
El sujeto de la sociedad deprimida es un narcisista sin referentes. Con ello, la identidad se fragmenta (cuando no desaparece) y el otro se vuelve irreconocible a menos que sea bajo el carácter de no-hombre (la “guerra total” de la cual hablaba Carl Schmitt es aquí una posibilidad perpetua). Fragilidad emocional, incapacidad de encontrar sentido, pérdida de referentes, aislamiento social y vacío existencial conforman aquello que contiene el sujeto deprimido, objeto de la tensión entre la exigencia y la realidad inestable que lo acoge. Este es antagónico del superhombre nietzscheano en la medida en que este último pretendía una potencia sobrehumana con fines comunitarios, mientras el primero es de esencia egocéntrica.
Este contexto de exigencia, multitasking y desequilibrio interpersonal produce un profundo malestar, el cual, lejos de poder afrontar por sí mismo, se acompaña de una rutina de medicalización constante. No necesariamente se está hablando de drogas como los antidepresivos o ansiolíticos (que tienen un número de ventas récord), sino del adormecimiento del dolor mediante la distracción perpetua que nos brindan las nuevas tecnologías. En esta generación, estamos tristes y aburridos. A su vez, dicho malestar debe ser internalizado en la medida en que su exposición al exterior es cuestionada por estándares inalcanzables. Ello se relaciona con la estetización permanente del yo a través de las redes sociales. Si pensamos esto en términos de Jung, la sociedad depresiva pretende estar eternamente enmascarada: el individuo se muestra solo bajo su fachada social, que utiliza para adaptarse al mundo.
Aunque fuera un efecto colateral, Ortega y Gasset nos brindó herramientas para pensar este problema. En su obra, comenta que las grandes colectividades suelen atravesar tres situaciones espirituales distintas. La primera es la tradicionalista: una actitud de sumisión frente a lo recibido, a lo heredado, a la tradición. La segunda es el estado racionalista, donde tiene origen la individualidad y, con ella, la formación de una conciencia singular que supone la posibilidad de domesticar la realidad con sus ideas, dándole la espalda a lo recibido. Dice el español: “Se pretende que el ser humano se siente originariamente individuo y que luego busca a otros hombres para formar con ellos sociedad. La verdad es lo contrario: comienza el sujeto por sentirse elemento de un grupo y solo después va separándose de él y conquistando poco a poco la conciencia de su singularidad” (p. 92).
Está claro que no estamos viviendo en una generación tradicionalista, pero puede haber dudas respecto de si somos una generación racionalista. Sobre esto seré breve: si hablamos de los síntomas de una época que considera que el ser humano lo puede todo en base a la técnica y la razón, no estamos viviendo un racionalismo, sino que nos encontramos después de él. Nuestro tiempo, así como lo describen Ortega y Gasset para el suyo, parece ser una época posrevolucionaria. Allí donde se reveló que el racionalismo era un ensayo excesivo que aspiraba a lo imposible, el hombre queda completamente desmoralizado. Este es un sujeto desprovisto de fe en lo espontáneo o en lo guiado, en la tradición o en la razón, en la colectividad o en el individuo. Como advierte el autor, se inaugura un “reinado de la cobardía”, pues el hombre teme la soledad de la cual ha sido anoticiado, recluyéndose en ritos, misticismos y esoterismos con tal de encontrar algún salvavidas. El resurgir religioso de los últimos años puede entenderse, de este modo, como respuesta a esto. El hombre quiere ser todo, menos ese sujeto solitario y triste; si antes, como comentaba Ortega y Gasset, buscaba ser emperador, brujo o ídolo, hoy podríamos decir que los jóvenes quieren ser influencers.
Esto no es todo, pues cada generación, así como tiene una sensibilidad peculiar, tiene una misión histórica. Sin embargo, existen generaciones infieles a sí mismas, que defraudan las intenciones históricas depositadas en ellas. Estas son generaciones vitalmente fracasadas. Podríamos decir, de algún modo, que esta generación no es simplemente escéptica de todo, cuyo resultado es una crisis espiritual y psíquica, sino que además es una generación que se siente fracasada, pues allí donde debían cosecharse los frutos del “fin de la historia”, lo único que ha habido son decepciones: el progreso material del último siglo es cuestionable en relación con la angustia latente. La libertad de las sociedades democráticas y el éxito material capitalista, que debían habernos hecho felices, nos asfixian aún más.
A pesar de que este pudiera parecer un diagnóstico poco esperanzador, lo cierto es que Ortega y Gasset había pensado para su tiempo soluciones útiles para el nuestro. Lo que hemos señalado hasta aquí son síntomas de una desorientación vital. Dicha desorientación se produce por el desajuste entre la cultura y la vida. La cultura es el conjunto de ideas, valores, creencias y normas que el ser humano elabora a lo largo del tiempo. La vida, en cambio, no es un concepto ni una teoría, sino una experiencia previa a cualquier elaboración intelectual. Es la realidad radical, lo primero y más básico: el hombre y sus circunstancias. Es vivencia inmediata, concreta, histórica y cambiante; un mundo de necesidades, problemas y decisiones en el cual el ser humano se encuentra arrojado.
El español veía que hasta su época la vida no había sido tomada como principio capaz de ordenar en torno suyo las demás cosas, pues probablemente no se habían descubierto los valores específicamente vitales. Algunas religiones como el budismo y el cristianismo suponían que la justificación de la vida estaba por fuera de ella, ya sea como camino al cielo o al nirvana, pero como cosa en sí fue profundamente despreciada. Incluso en la modernidad, cuando se supone que la religión pierde vigor, la cultura (elevada por el culturalismo) sigue siendo subsumida a la vida: un cristianismo sin Dios. Las ideas, de este modo, siguen intentando imponerse por sobre la vida; sobre los hechos. Algo similar podría pensarse para esta época, donde la vida no tiene valor por sí misma, sino que es un medio para el éxito. Ello contradice la realidad de que el hiper-rendimiento posmoderno no es compatible con la vida misma, al menos no sin arruinarla. El ritmo vertiginoso de cambio tecnológico es incompatible con nuestros límites biológicos, los cuales reclaman cierto margen de perpetuidad dentro del cambio constante. Las nuevas herramientas y los nuevos modos de hacer (de trabajar y sentir) no se pueden conciliar con el mismo hombre de siempre.
Hasta ahora se habría querido justificar la vida por fuera de sí misma, cuando en realidad es de ella de donde nacen las demás cosas, pues su naturaleza altruista hace que estime lo ajeno, buscando en lo otro formas de realizarse. El tema de nuestro tiempo, al igual que lo fue para Ortega y Gasset, es reordenar la visión de nuestro mundo desde el punto de vista de la vida. No se trata de un retorno a un estilo de existencia, sino de restituir a la vida su propio lugar dentro de la jerarquía humana. No significa que haya que ir hacia un vitalismo primitivista en el que no exista cultura, sino que la vida tiene que ser culta y la cultura vital. Esto quiere decir que, en la inmanencia de la vida, está trasciende más allá de sí misma, empujándose hacia afuera y formando la cultura o vida espiritual. Si esta generación aspira a no fracasar vitalmente, su tarea consiste en domesticar la técnica, reconstruir los vínculos y revalorizar las experiencias no cuantificables de modo que tengan referencia en la vida.
En la actualidad, nuestra sociedad se encuentra deprimida por la desconexión entre lo que la cultura, es decir, las ideas, nos impone y lo que realmente es capaz de soportar el ser humano física y psíquicamente. Las lecciones que Ortega y Gasset nos dio hace más de cien años son útiles para pensar cómo nuestra sociedad requiere regir una cultura nueva que nazca de las necesidades vitales reales y permita dar una nueva orientación. Esto no implica que la reconstrucción deba partir de una verdad única e impuesta, sino de la integración de múltiples perspectivas en un marco común que oriente la existencia. El pensamiento tiene que ser una función vital, es decir, pensada desde el sujeto: de ahí proviene el perspectivismo. Esta cosmovisión profesa que toda realidad solo puede conocerse desde una perspectiva particular, porque cada persona vive situada en un contexto único. Es con el reconocimiento de las nuevas voces de donde surgen nuevas interpretaciones, soluciones y formas de vida que restituyen nuestro horizonte de posibilidad colectivo.