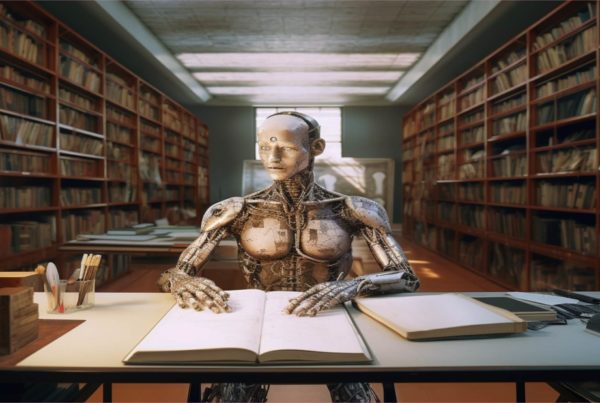Cuando una actividad está demasiado desprestigiada como la política, a quien decide incursionar en ella le conviene siempre aparecer como un outsider, es decir, como alguien que no pertenece a ese ámbito propio, que no está contaminado con sus vicios y que viene a practicar dicha actividad de modo diferente o casi opuesto a como se la viene realizando hasta entonces. La paradoja está en que hacer política de este otro modo es aún más político que aquél, quizás porque aquél otro modo no es tan político como parece.
Estamos acostumbrados a asociar a la política e incluso a calificar con el adjetivo de “político” a ciertas acciones como, por ejemplo, realizar propuestas de campaña lo suficientemente imprecisas y generales como para que nadie pueda estar en desacuerdo (“un país en serio”, “una Argentina para todos”, “el país que nos merecemos”, etc.), o negociar y acordar proyectos y espacios de poder traicionando a veces al propio electorado (lo que se suele denominar “rosquear”), o evitar pronunciarse con claridad acerca de algún tema que divide las aguas, para no perder votos. Pero es notable que el Diccionario de la Lengua Española no utiliza la palabra “política” para esta clase de acciones sino esta otra: “politiquear” (“Intervenir o brujulear en política / Tratar de política con superficialidad o ligereza / Hacer política de intrigas y bajezas”). Así, un político que politiquea no sería entonces un auténtico político.
A Javier Milei se lo ha calificado como un outsider, un “cisne negro”, un populista de derecha, un producto de los medios de comunicación y de las redes sociales, etc. Pero hay veces que los calificativos, los etiquetados y los encasillamientos nos pueden hacer perder de vista el modo particular y original con que el fenómeno se manifiesta. Si observamos todo lo que ha hecho desde que decidió incursionar en política en el año 2021, parece evidente que Javier Milei se ha revelado como un político; y si lo miramos desde el enfoque específico de cómo logró llegar al poder y mantenerse en el poder (con un endeble “escudo legislativo”, entre otras fragilidades), se asemeja a un gran estratega político, ya sea por mérito propio o de sus colaboradores.
Uno de los problemas vinculados a la crisis de representatividad es la vaguedad con que los políticos, es decir, los representantes, pretenden seducir a sus representados y cómo obran en consecuencia. El sistema electoral y el sistema de partidos tienen evidentemente grandes defectos. Los fracasos en la gestión y las promesas de campaña incumplidas asestan también un duro golpe. Pero cuando se convierte en costumbre, por parte de los candidatos, expresarse con propuestas vagas y vacías de contenido, como por ejemplo “trabajar por un país mejor”, la representatividad se diluye y desaparece. Entonces, el representado debe suponer (solo suponer) que su representante está trabajando por “un país mejor”. La pregunta es más que legítima: ¿Qué es para usted, señor político, “un país mejor”? Así, la población se fue acostumbrando a votar estas vaguedades, a elegir muchas veces al candidato percibido como “menos malo”, o a votar a uno para que no gane el otro, sin conocer con certeza el contenido de lo que estaba votando.
Ya antes de incursionar en la vida política, Javier Milei expresó sus ideas con meridiana claridad y contundencia, sin “medias tintas”. Nadie duda de que se trata de un liberal-libertario o un anarcocapitalista. Nunca fue tan fácil votar a favor o en contra de un candidato. Porque se sabía exactamente, para bien o para mal, lo que se votaba. Pero a esta claridad en las ideas, a esa lógica interna que caracteriza a toda ideología, el personaje en cuestión le agregó el condimento de la espectacularidad.
Gran parte del público (como televidente primero, como elector después) se sintió atraído por un economista que combinaba tecnicismos con apasionamiento, exabruptos con suaves expresiones de cordialidad, complejidades con simplificaciones, oscuras versiones del pasado con optimistas visiones del futuro, datos estadísticos con interpretaciones libres, citas de autores extranjeros con frases de sabiduría popular, idealismos ensoñadores con crudas descripciones de la realidad, tics y tartamudeos con elaboración pormenorizada de temas complejos, rigurosa vestimenta de saco y corbata con el desacartonado look rockero. Todo ello enmarcando a la claridad de sus ideas, que en cierto sentido son viejas (como mínimo, en su esencia, se remontan a Locke), pero que para el contexto actual aparecían como nuevas, con una potente incorrección política. A ello le agregó cierta “honestidad brutal” que suele caer bien, aunque uno no coincida con su contenido, tanto en controversias políticas (como su decidida posición contra el aborto) como en revelaciones de su vida privada (el amor por sus perros, sus creencias religiosas, sus noviazgos, etc.). “Sincericidios” que ese público no estaba acostumbrado a observar en los políticos. Difícil para el público-elector no cautivarse (o al menos no interesarse) con un personaje de estas características. Compárese, por ejemplo, a Milei con un político con ideas semejantes, como fue en su momento Álvaro Alsogaray. El fundador de la UCeDe también expresaba con mucha claridad sus ideas, describía pormenorizadamente el diagnóstico de una crisis económica y especificaba con detalles técnicos la solución posible. Pero resulta imposible imaginarse a Alsogaray arengando al público en un acto partidario con la espectacularidad de una estrella de Rock.
Durante la campaña electoral, Milei y sus colaboradores, con aciertos y errores, con política o con politiquería, echaron mano a todo lo que estaba al alcance para lograr el objetivo. La improvisada conformación de una estructura partidaria (atada con alambres) y de las listas de candidatos (atadas con hilo de coser) se complementó con una estrategia de campaña que metodológicamente superó a sus rivales. Apelando incluso a ciertos métodos de lo que podría ser una política tradicional.
En 1950 Jean-Marie Domenach publicó una obra que se convirtió en un clásico de la materia: La propaganda política. Tras examinar las características de las denominadas propagandas leninista y hitleriana, Domenach elaboró un listado de “reglas” de propaganda política: simplificación y enemigo único; exageración y desfiguración; orquestación; transfusión; unanimidad y contagio. No sabemos si Milei o sus colaboradores leyeron esta obra y tomaron conocimiento de estas reglas, pero su campaña electoral, en llamativa coincidencia, las implementó a todas. Utilizando, claro está, las nuevas herramientas tecnológicas que en tiempos de Domenach no existían.
Como a todo político con éxito, a Javier Milei también lo acompañó la fortuna, la suerte. Y esta fortuna aparece, entre otras cosas, en la coherencia que encontró el contenido de su discurso, que se manifestó en el lugar indicado y en el momento justo. Uno de sus autores de cabecera es Murray Rothbard (uno de los famosos perros de Milei se llama Murray en su homenaje) quien consideraba que el Estado es una organización criminal coactiva que nos roba con los impuestos, que todo lo hace mal, y que las cosas estarían mejor si el Estado desapareciera y se dejaran en manos de la iniciativa privada y del libre mercado. Ese discurso encajó perfectamente -por decir así- en un contexto de crisis económica, de presión impositiva, de trabas burocráticas, de causas de corrupción, de un supuesto Estado presente que no soluciona problemas, de un enorme desprestigio de la actividad política y, también, de una reciente y extensa cuarentena que hacía añorar la libertad. Ello le permitió a Milei contar con una cómoda solvencia, espontaneidad y coherencia en su discurso, dando respuestas desde un bagaje de ideas que ya tenía incorporadas. La casta política y sus privilegios son la causa de los males; la libre iniciativa de los ciudadanos de bien es la solución para que la Argentina vuelva a ser una potencia. (Hay que remontarse varias décadas atrás para recordar un discurso político con la idea de una “Argentina potencia”, reducida ahora al ámbito futbolístico).
Una vez alcanzada -meteóricamente- la máxima magistratura, se reveló el realismo de Milei (o pragmatismo, si así lo prefiere el lector) el cual, debe reconocerse, había ya dejado entrever durante la campaña: por ejemplo, cuando hablaba de reformas de primera, segunda o tercera generación; o cuando se manifestaba como anarcocapitalista en las ideas, pero “minarquista” en la práctica. Su realismo o pragmatismo (decídase, lector) en la gestión de gobierno se revela, entre otras cosas, en la conformación de su gabinete: si bien esto puede obedecer a la falta o escasez de “equipos propios”, lo cierto es que entre sus colaboradores escasean los libertarios puros y abundan funcionarios provenientes del Pro, del peronismo o de la UCR, combinando personal técnico especializado con políticos clásicos, mezclando en los distintos niveles funcionarios nuevos con otros que tienen -cuestionada o no- experiencia en gestiones anteriores. El temor a un posible choque de las ideas libertarias o de las promesas de campaña con la cruda realidad parece haberse salvado, pese a que el resultado final aún está por verse: su gestión avanzó con determinación en algunos aspectos como la búsqueda del equilibrio fiscal, pero posterga otras reformas como la reducción de los impuestos o la tan mentada salida del cepo cambiario. Lejos parecen haber quedado la libre portación de armas o la dolarización. Y otra vez aparecen las combinaciones que para algunos será contradicción y para otros, realismo o pragmatismo político: negociaciones, acuerdos y transacciones en algunos casos (v.g., el “pacto de Mayo”, la “ley Bases”), combinados con unilateralismos, desacuerdos y rigideces en otros (v.g., decretos de necesidad y urgencia, vetos presidenciales). Y en algunos casos -opinables como en casi todo, aunque no todo- transitando la zona gris entre hacer política y politiquear.
Lo cierto es que la irrupción de Milei, con sus formas particulares para llegar al poder y mantenerse en él, sorprendió y descolocó a muchos, incluyendo a politólogos y analistas políticos. Igualarlo o asemejarlo a otros líderes políticos (pasados y presentes) por su ideología, por su contexto o por sus modos, no siempre es un buen camino. Todo acontecimiento político, todo fenómeno político, podrá tener semejanzas con otros, pero siempre es original.
En ese sentido, debe recordarse que en su ensayo Mirabeau o el político, José Ortega y Gasset describió las características que suelen aparecer en todo hombre político: Impulsividad, turbulencia, histrionismo, imprecisión, pobreza de intimidad, dureza de piel. Pero no alcanza con poseer todas estas cualidades -nos dice Ortega- para ser un político de genio: hace falta el genio. Y el genio, según el gran filósofo español, está dado por poseer la virtud de la magnanimidad, por tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en la Nación, y por la capacidad de unir los contrarios en las dialécticas de sucesión, es decir, por implementar una política que haga a la vez la revolución y la contrarrevolución “para salvar la subitaneidad del tránsito”. Javier Milei parece poseer varias cualidades de ese primer listado de características de todo político. Resta saber si es capaz de poseer también las que son propias del genio. O si, en cambio, se reduce a ser una simple caricatura. En otras palabras, si decide hacer auténtica política o si se conforma con politiquear.
Finalmente, debe advertirse que a todo político (grande o pequeño) que se encuentra con el éxito (grande o pequeño) lo asalta un grave peligro cuya forma no siempre aparece con evidencia empírica ni se puede cuantificar. No se trata de fuerzas enemigas ni se encuentra en estructuras institucionales propias o ajenas. No es el mayor o menor apoyo que pueda prestarle esa “emperatriz nómade” (Lucien Romier dixit) que es la opinión pública. No se trata de crisis supranacionales ni de catástrofes naturales. Se trata de un peligro mayor que solo podría advertir un verdadero amigo de confianza, o un buen cura en un confesionario, o el propio protagonista si es capaz de mirar su interioridad: se trata del peligro del orgullo, de la soberbia, de la egolatría, de la megalomanía, que distan mucho de la verdadera magnanimidad (acerca de esta virtud política, remitirse al mencionado ensayo de Ortega, o a la Ética a Nicómaco de Aristóteles). Se trata de un peligro que ha arruinado a grandes y pequeños hombres y a sus obras. En efecto, cuando se percibe a la política como una confrontación entre amigos y enemigos, se olvida a veces (muchas veces, casi siempre) que el verdadero enemigo está dentro de uno mismo.