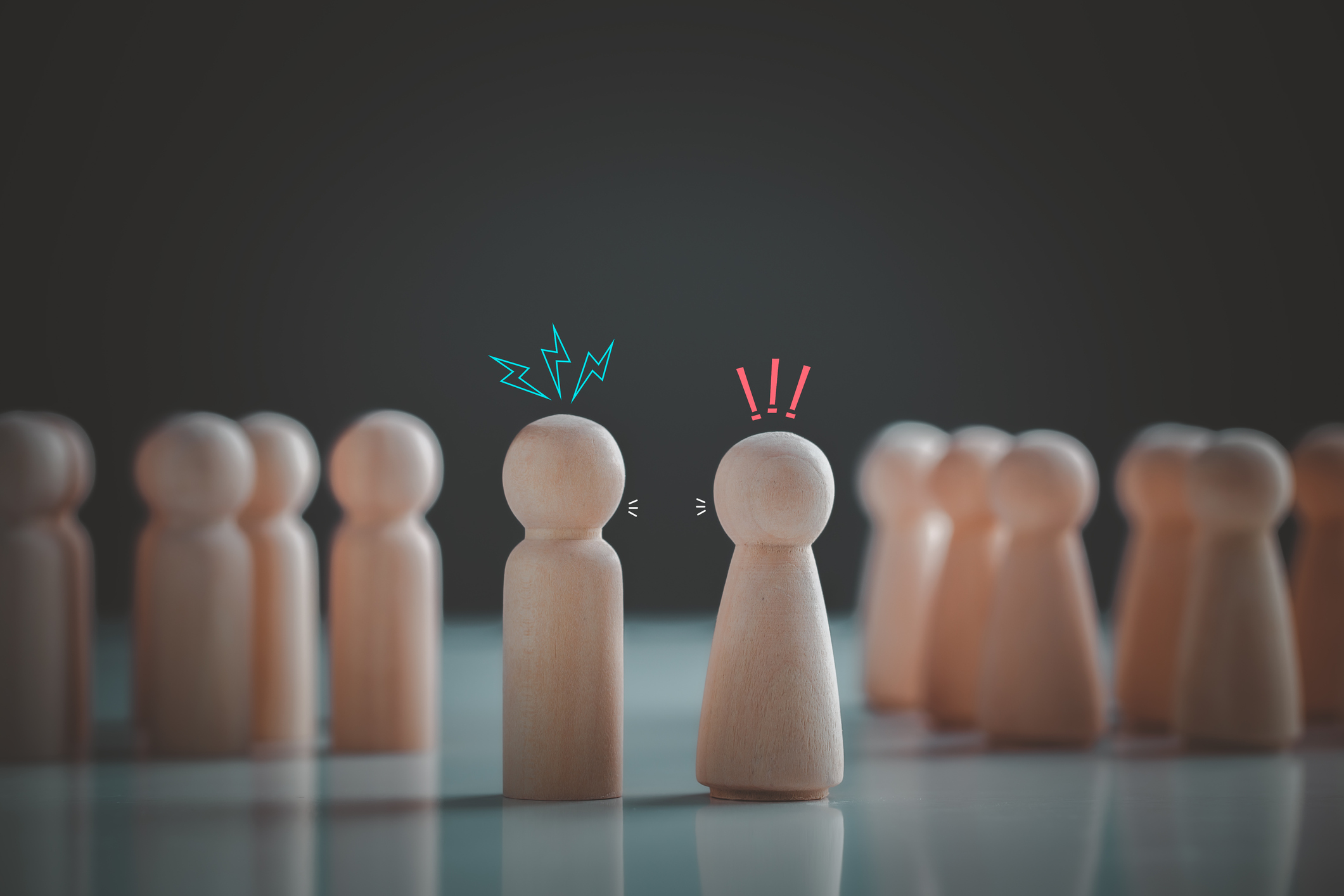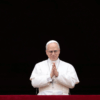“Tender a la vida buena, con y para el otro, en instituciones justas”, P. Ricoeur
El debate en torno a la tensión entre comunitarismo y liberalismo merece una reflexión, que no tiene por objeto más que problematizar en pocas líneas el pretendido conflicto. Cierto es que el comunitarismo surge hacia finales del XX como reacción frente al liberalismo y como reivindicación del olvidado bien común. Se reconoce, empero, su afinidad con la “adunatio” de J. T. Eschmann, formula con la que dominico supo ilustrar en 1934 el anhelo de todos los miembros racionales de comunidad hacia la realización de un único bien: la máxima excelencia humana solo asequible bajo la égida del sumo Bien del hombre: Dios fuente última de toda perfección (“ex divina pulchritudine esse omnium derivatur”). Las comunidades políticas actuales no se definen a sí mismas por una única confesión de fe (salvo en Medio Oriente); por el contrario, consideran a la convivencia de los credos, un bien digno de ser cultivado.
Desde Popper conocemos las bendiciones de las sociedades abiertas, tolerantes y plurales y los inconvenientes de las cerradas, refractarias a la plurivocidad de estilos de vida o concepciones divergentes de lo bueno, aunque compatibles con un sentido básico de justicia compartido. Si el comunitarismo defiende la importancia de preservar la identidad de la(s) comunidad(es), cabe preguntarse por su compatibilidad con el multiculturalismo. Es decir, si cree que pergeñar la manera más sabia de convivencia entre comunidades cerradas sobre sí mismas es per se un bien digno de fomentarse. O si, por el contrario, defiende que un modelo de comunidad, y los fines que juzga preferibles deberían, eventualmente, ser compartidos por el resto, pues cuando apreciamos, lo hacemos entre el más y el menos, y (al decidirnos), elegimos lo mejor. Esto es muy cierto en todos lo órdenes de la vida, pues elegimos siempre “bajo la razón de bien”, pero pensar el asunto en clave política, nos pone en un aprieto. Sencillamente, cada comunidad cerrada podría, con todo derecho, albergar el mismo anhelo.
La conversación entre visiones comprehensivas de bien y la publicitación de sus fundamentos últimos es una usina invaluable de riqueza y significación, habida cuenta de que los concernidos crean que el otro podría tener algo que enseñar. También es cierto que comunicar las propias evidencias morales (las convicciones que abrigamos en el foro de la consciencia) o los últimos fundamentos metafísicos (o religiosos) con el afán de convencer es una estrategia infructuosa, por mayor perfección lógica que tenga la argumentación. Las valoraciones últimas no son un producido evidente de la razón, sino que yacen en la adhesión del corazón. San Agustín en el siglo IV le concedía esa capacidad al amor: “el amor conoce”; M. Nussbaum en nuestro siglo intentó probar el poder cognitivo de la afectividad, que no tiene ni la pretendida claridad y distinción de la razón, ni la incontestable asepsia (e infecundidad) de la lógica. Pero hay algo más: se mal comprende la naturaleza de la conversación (o el diálogo, si se quiere) si se la piensa como mediación instrumental funcional a propósitos ajenos a ella misma. Su valor yace en ella misma, sus “efectos colaterales” son infinitos y escapan a nuestro control. Las valoraciones últimas y las evidencias morales se aprenden por emulación de figuras ejemplares.[1]
Sea lo que sea el bien común o el interés público, tanto para Aristóteles como para Cicerón comprendía la justicia y, respectivamente, lo conveniente (sumpheron) y lo útil (utilitas). Para Aristóteles el discernimiento de lo justo e injusto se jugaba por entero al resolver la aporía de combinar la igualdad y la desigualdad. Es decir, a propósito de la pregunta por mejor régimen. La cuestión no es filosófica, sino práctica; no es técnica, sino fronética; por último, no le compete la dialéctica (que culmina en el “arte rebañego” de Platón), sino la retórica y la persuasión, que “galantea en busca del consentimiento ajeno” (Kant). Además, a la apreciación de una vida buena le sucedía la institución del régimen, y no viceversa.[2]
El comunitarismo parece oponerse tanto al individualismo como al cosmopolitismo. Advierte sobre la atomización y el relativismo moral del individualismo liberal, que disuelve lazos cívicos y mina la posibilidad de concebir un bien público o común. Me gustaría recordar que tanto B. Constant en el XVIII como J. Stuart Mill en el XIX defendieron la inexcusable necesidad de armonizar la defensa de los derechos individuales y el imperativo de la participación y el compromiso políticos, que asociaron, respectivamente, con el “patrotismo puro y sincero” y con la convicción de que “el bien público es tambien el suyo [el del individuo]”. Asimismo, los dos elevaron a Atenas como ejemplo de comunidad política. Con esto, solo sugiero que etiquetar alegremente a todos los liberales en lo político de atomistas en lo social y relativistas en lo moral, es un juicio apresurado. La Oración Fúnebre de Pericles (hasta donde sé, nadie lo ha tildado de liberal) enumera una rica variedad de actividades que los atenienses, mas no los espartanos, se precian de cultivar, pues “si bien en los asuntos privados somos indulgentes, en los públicos, en cambio, […] jamás obramos ilegalmente, sino que […] acatamos las leyes”. Prueba de lo cual es la suerte de Sócrates, que pecó contra las leyes de Atenas cuando corrompió a los jóvenes Critias y Alcibíades.
La cuestión se presenta, también, entre comunidades que defienden un estado perfeccionista y las que no. Se establece la distancia entre ambas aludiendo al enfoque teleológico del primer enfoque (ético, no moral, pero tampoco utilitario, según Paul Ricoeur), que atraviesa la mirada griega antigua de toda la realidad, no solo de la humana. Para la concepción que declina la incorporación de los criterios de bien, la justicia es la rectitud del procedimiento (fairness). O esto o lo otro: Aristóteles vs. Kant; el divorcio entre ser y deber ser, o entre los criterios de bien y la justicia procedimental. ¿Debemos concluir diciendo que el hecho de que un estado deba tomar «“ciertas medidas para reforzar las virtudes de la tolerancia, por ejemplo, desalentando varias clases de discriminación religiosa o racial”, no lo convierte […], sostiene Rawls “en un estado perfeccionista de la clase que encontramos en Platón o en Aristóteles”»? La teoría rawlsiana de la justicia es una teoría deontológica que se opone al enfoque teleológico del utilitarismo, pero pretende ser una deontología sin fundación. Para el profesor de Harvard, las condiciones híper-restrictivas del contrato (la fábula del velo de la ignorancia y de la posición original) permiten derivar los contenidos de los principios de justicia de un procedimiento equitativo (fair) esquivando los compromisos con criterios objetivos de lo justo, so pena de que se filtren por la puerta trasera las presuposiciones sobre el bien.
En su “pequeña ética” (estudios VII, VIII y IX de Sí mismo como otro), Paul Ricoeur objeta un feliz tropiezo teórico (cierta circularidad virtuosa) en Rawls. Estas pocas líneas no permiten comprimir la rica argumentación del francés, desarrollada en el estudio VIII. Su tesis es que “esta concepción proporciona, a lo más, la formalización de un sentido de la justicia que se presupone continuamente”. Es decir, según la opinión del propio Rawls “el argumento sobre el que se apoya la concepción procedimental no permite edificar una teoría independiente, sino que descansa en una precomprensión de lo que significa lo injusto y lo justo, que permite definir e interpretar los dos principios de justicia antes de poder probar — si alguna vez se llega a ello— que son los principios los que serían escogidos en la situación original bajo el velo de la ignorancia”. La presunta circularidad que abriga “el equilibrio reflexivo entre la teoría y nuestras convicciones bien sopesadas [considered convictions]”, yace en que “[p]odemos […] comprobar la validez de una interpretación de la situación inicial según la capacidad de sus principios para acomodarse a nuestras más firmes convicciones y para proporcionar orientación allí donde sea necesaria” (p. 253).[3]
La afirmación antedicha, según la cual el estado que busca alentar la generación de virtudes no es un estado perfeccionista, sería un oxímoron para Aristóteles. Fomentar la excelencia política (arethé politiké) es la razón de ser de la polis, mas no su fin en sentido instrumental. Que el hombre sea un animal político y que la génesis del estado descanse en su naturaleza, nos dice nada per se, del tipo de régimen. El régimen es por convención, está sujeto a opinión y depende de las preferencias de vida. Tampoco nos dice nada acerca del alcance de la fórmula, pues Aristóteles jamas la hubiera hecho extensible a los bárbaros (“no son de los nuestros”). El régimen es un artificio humano, producto del ingenio y funcional al ethos de una comunidad, pues entre ethos y nomos no hay interrupción (J. Habermas). No desvincula el carácter de una comunidad de sus convenciones o, con otras palabras, las instituciones reifican el hábito. Pero el ethos de cada comunidad es circunstancial y contingente. (Aristóteles, por ejemplo, dice que los Cartagineses interponen el criterio de la altura como parámetro para la selección de los aristhoi). En cualquier caso, la pregunta por la vida buena es la cuestión en torno al mejor estilo de vida, que Aristóteles llamó eudaimonía, un bien autárquico (podría ser una vida de consumo de belleza, de entretenimiento, o de productividad; de fe, de moderación o de contemplación). Dicho supremo bien no se halla al final del camino de la vida, como un objeto a obtener o producir, sino que, desde el vamos, informa cada acto virtuoso (o vicioso). El así llamado fin, es un ahora, pues la vida buena se gesta en cada hábito. Definir, con L. Strauss, el bien supremo (eudaimonía) como un “estilo de vida” preferible es un hallazgo feliz. Se mal comprende la teleología griega enfocándola con parámetros utilitarios. Aristóteles creía que los atenienses tenían por buena una vida moderada, pues a diferencia de los espartanos, creían que la sophrosyne era preferible al furor bélico (lyssa), que el Filosofo hubiera tildado sin más de temeridad, un vicio. Me gustaría sugerir que “los estilos de vida” que juzgamos mejores cambian conforme pasa el tiempo (aunque la vida media aristotélica sigue siendo recomendable por su modestia). La vida buena se discierne colectivamente. Exige el debate y la mutua ilustración. Demanda la cesión recíproca de posiciones; eleva la tolerancia y el respeto como virtudes cívicas inexcusables y, en consecuencia, incluye como tarea indeclinable, la admisión de y la convivencia entre las visiones omni-comprehensivas de bien.
[1] Kant, el campeón de la concepción deontológica de la justicia, sorprende justipreciando el valor del ejemplo en la vida práctica: “No sé por qué los educadores de la juventud no han aprovechado desde hace tiempo esta tendencia de la razón […][y] han buscado [modelos] en las biografías de épocas antiguas y modernas con el fin de tener a la mano ejemplos de los deberes que proponen a sus pupilos y que permitieran […] ejercitar el juicio de sus educandos en el discernimiento del valor moral mayor o menor de dichas acciones”. El subrayado es mío.
[2] Adam Ferguson, el escocés ilustrado y liberal, sostiene que “los pueblos rudos” aceptaron de buen grado las reformas de “Rómulo y Licurgo” pues “percibían […] la necesidad de cambiar sus costumbres […] y recibían con complacencia cualquier propuesta razonable. […] Roma y Esparta [tuvieron] su origen en las circunstancias y el genio del pueblo, no en proyectos concebidos por individuos”.
[3] Todas las transcripciones de Ricoeur son de Sí mismo como otro, Madrid, Siglo XXI, 2006. El subrayado es mío.