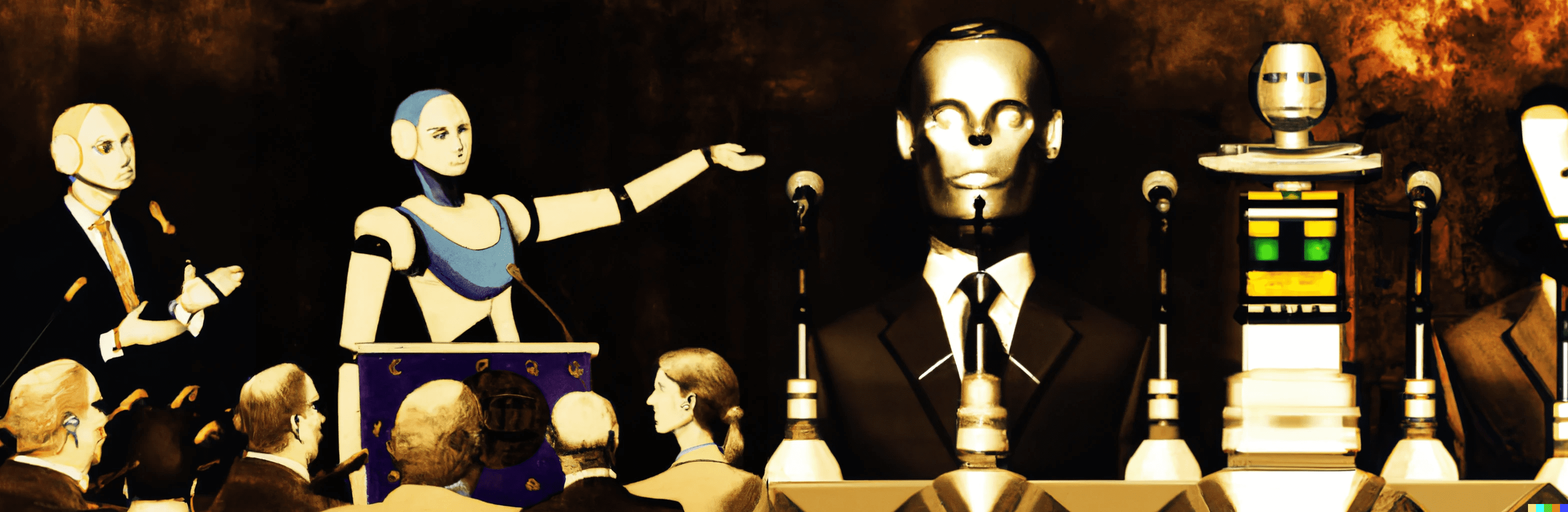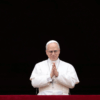El impacto de los últimos desarrollos en ciencia computacional, de la información y otras disciplinas conexas en la vida cotidiana lleva ya varios años en auge y se espera que continúe profundizándose en el futuro previsible. En este sentido, la reciente fascinación con inteligencias artificiales capaces de imitar o reproducir el lenguaje humano natural (ChatGPT), de generar imágenes (Dall-E, que produjo la que encabeza esta nota), música (Amper Music) o incluso poesía (Sonnet Generator) es sólo la última muestra de un proceso que está en marcha hace tiempo. No resulta sorprendente, entonces, que la penetración cada vez más extensiva de estas tecnologías en todos los ámbitos de nuestra existencia eventualmente alcanzara también el de la política.
Sin entrar en tecnicismos, habría que hacer una distinción entre dos conceptos que a veces se confunden en el uso coloquial y mediático. Por un lado tenemos las herramientas que permiten recabar, sistematizar y procesar cantidades masivas de datos o información, a lo que frecuentemente se denomina Big Data. En algún sentido esto no es más que un refinamiento de diferentes técnicas cuantitativas de análisis de datos bajo principios que ya se utilizaban a menor escala (aunque ciertamente con un impacto notable en los campos en los cuales se ha aplicado). En cambio, el término inteligencia artificial (IA), aunque no cuenta con una definición única aceptada por todo el mundo y se utiliza para referirse a casos no idénticos, casi siempre implica la utilización de un conjunto de algoritmos que aprovechen esas grandes masas de información para reproducir o imitar comportamientos humanos, como aprender, razonar, tomar decisiones, hablar, etc. Ambos son fenómenos contemporáneos relevantes, con sus propias utilidades y peligros, y merecen análisis concienzudos, pero ahora mismo solamente puedo decir unas pocas palabras acerca del segundo de ellos.
Aunque, según lo atestiguan los expertos, esta tecnología todavía está en pañales, esto no ha impedido la especulación acerca de lo que una inteligencia artificial podría aportar al campo de la vida política. A nivel teórico académico, se ha acuñado conceptos como el de “democracia algorítmica”, refiriéndose a la automatización de procesos de gobierno, que conllevaría una toma de decisiones presuntamente objetiva, no sesgada y eficiente, eliminando la posibilidad de corrupción, todo lo cual se muestra especialmente prometedor en un clima global de decreciente confianza en los políticos profesionales, los partidos y las instituciones. Claro que este tema ha sido explorado incluso más desde la ficción, a través de múltiples obras literarias, televisivas y cinematográficas (pensemos en exitosas series recientes, como Black Mirror o Devs). E incluso comienzan a aparecer ya algunos experimentos prácticos en el mismo sentido, desde la utilización de estas herramientas en la recepción y filtrado de denuncias policiales, hasta la creación de un partido político danés dirigido por una inteligencia artificial.
Como es de imaginarse, se trata de un tema candente en la reflexión intelectual de múltiples áreas, entre las cuales la teoría política, la ética y el derecho tienen bastante que decir. Ha habido reacciones dispares: adhesión entusiasta, terminante rechazo y un amplio espectro de posiciones intermedias, dispuestas a reconocer tanto los posibles beneficios como los muy reales peligros que el avance tecnológico encierra. Varias de las objeciones al traslado directo y acrítico de la inteligencia artificial a la esfera política han sido ya puestas de relieve en numerosas ocasiones: la persistencia de sesgos implícitos en la información de la que se alimentan las máquinas, quiénes tienen acceso a la información con la que trabajan y cómo la obtienen, el traslado de poder a quienes conocen y programan en primera instancia los algoritmos con los cuales funcionará, o la necesidad de regulaciones estatales claras para su uso, entre otras. Aquí yo querría limitarme a ofrecer un breve comentario sobre uno solo de estos problemas: el del autogobierno.
Claro que no se trata de una idea en absoluto novedosa. Desde la filosofía aristotélica clásica, el gobierno de sí mismo (o la participación en el gobierno de la comunidad, que tiene otros matices) fue considerado una condición imprescindible para la perfección de la vida humana. Este mismo tema, aunque no universalmente aceptado, recorre toda la historia de la filosofía occidental posterior en diferentes versiones: de un modo más juridificado, en cuanto me doy mi propia ley (Rousseau, Kant), de un modo más existencial, donde encuentro un proyecto de vida propio y auténtico en mi interior (San Agustín, Kierkegaard, Heidegger). Entonces, en un primer sentido, ceder la capacidad última de tomar decisiones a otro —aunque este otro sea un déspota ilustrado— es convertirse en esclavo, en menos que un ser humano pleno, reducirse a una minoría de edad autoimpuesta, en términos kantianos.
¿Pero por qué es importante participar del autogobierno colectivo? Encontramos explicaciones complejas y profundas a esta pregunta en la historia del pensamiento; en lo que sigue, no haré más que esbozar dos de estas líneas, sin pretensión de originalidad. Una primera dirección que podríamos tomar es la que apunta a los efectos que la participación política produce en nosotros. Desde este punto de vista, deliberar con otros, considerar posibilidades prácticas, valores, opiniones y argumentos de algún modo nos transforma y nos eleva. Nos permite entender mejor a nuestros conciudadanos, corregir nuestras propias posiciones originales y fijarnos objetivos superiores. Así lo entendía parte de la filosofía clásica y de lo que luego se dio en llamar humanismo cívico o republicanismo (aunque no todas sus versiones justifican de esta manera). También encontramos una reivindicación de este tipo en el rescate de Constant de la libertad política y, más contemporáneamente, en formulaciones un tanto distintas, como las de Arendt o Habermas. Si esta línea argumental es correcta, delegar la toma de decisiones en una inteligencia artificial —incluso bajo la presunción de que sus decisiones fueran más adecuadas o mejores— no sería distinto que delegarlas en burócratas y políticos profesionales para desentendernos de la carga intelectual y práctica que la política supone. Sencillamente estaríamos claudicando de una parte importante de lo que nos enriquece como seres humanos.
Una segunda forma de encarar el problema, complementaria de la anterior, es atender a los efectos que tiene sobre la legitimidad y el compromiso con las decisiones adoptadas. Haber participado de una deliberación o de la toma de una decisión política la convierte en “mía” (“nuestra”); nos hace corresponsables con su implementación, su éxito o su fracaso. Esto quizá no sea algo tangible, pero impacta de forma importante en el plano motivacional y en nuestro vínculo con la cosa pública de un modo que seguir órdenes (incluso las de una inteligencia infalible) no lo hace. Por supuesto que la mera facultad de participar no garantiza ninguno de estos resultados: que efectivamente nos elevemos a través de la práctica política ni que nos sintamos especialmente motivados y entusiastas al respecto; todo ello dependerá de muchos otros factores y de la calidad misma de la vida e instituciones que logremos configurar. Lo que es seguro es que, renegando de todo ello, cualquier atisbo de posibilidad se pierde definitivamente.
Ahora bien, todo lo anterior puede ser cuestionado en mayor o menor medida. Para muchas personas todo esto sonará excesivamente idealista y/o no sentirán ninguna atracción ni verán ninguna ganancia especial en la participación política y el autogobierno colectivo. Sin embargo, no es esta la única dificultad que enfrentamos en este campo. En buena medida, mucho del entusiasmo por el potencial político de la inteligencia artificial descansa sobre presupuestos epistemológicos que me parecen francamente equivocados y que me gustaría solamente apuntar antes de terminar. Quizá la forma más concisa de expresarlo es esta: es un error pensar que en política hay una sola respuesta correcta[1]. La presunción aquí es que una inteligencia artificial posee todos los datos descriptivos relevantes y simplemente lleva a cabo un razonamiento deductivo hasta alcanzar el programa o decisión que se debe tomar. En realidad, en la deliberación entran en juego valores, significados y sentidos que son esenciales para la vida humana, pero que una inteligencia artificial no puede captar —o, más peligrosamente aun: en la medida que los incorpora, lo hace porque fue programada para tomar unos y no otros—. Esto no significa que la vida política auténtica deba ser una pura discusión pasional y que la información no importa, sino que debemos saber que los datos no son nunca “datos” sin más, sino que lo son desde cierto punto de vista, para ciertas personas, en cierto contexto y con ciertos intereses.
Desde ya que todo esto se inscribe en un cuestionamiento mucho mayor acerca de en qué medida la tecnología puede verdaderamente reproducir la experiencia humana real, la cual se da siempre encarnada y en relación, y es irreductible al procesamiento de datos, como algunos modelos neurocientíficos proponen. Temprano en el siglo XX estas consideraciones cobraron fuerza en el ámbito de la filosofía y del arte (continuando interrogantes incluso previos), pero en nuestra época parecen tornarse cada vez más urgentes e insoslayables. Ríos de tinta han corrido al respecto y amerita un desarrollo independiente, pero aquí me limito a enfatizar la necesidad de tener estas consideraciones presentes. Es muy sencillo, dadas la velocidad de los avances y las maravillas tecnológicas que se nos presentan casi cotidianamente, caer en una suerte de idolatría tecnocientífica. De allí que sea tan importante estar siempre prevenidos para no sacrificar voluntariamente nuestra humanidad.
[1] En el plano de la teoría política, esto equivale a los múltiples intentos de diseñar un régimen político ideal o la etapa final de la organización social. No es para nada casual que esas propuestas hayan proliferado durante la modernidad, a la par de la obsesión filosófica por el método y la progresiva colonización de todas las esferas por esa racionalidad científico-técnica.