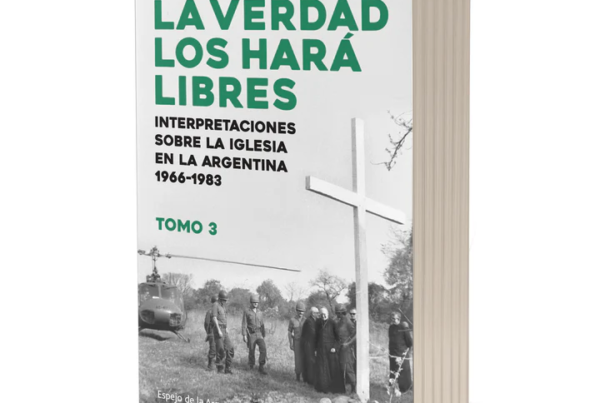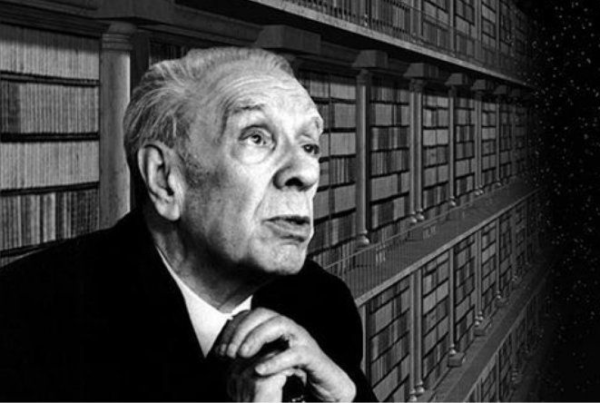Al igual que vengo haciendo en los otros artículos de mi autoría publicados en este blog, me propongo nuevamente seguir indagando (de manera bastante asistemática) qué significa el vocablo “democracia” en nuestros días. En esta ocasión querría centrarme particularmente en la conjunción entre los conceptos de participación y representación, y cómo ello se relaciona a los problemas de los partidos políticos y las corporaciones.
También en esta publicación insistiré en mi deformación profesional de retirarnos al pasado para comenzar a deslindar una serie de ideas. En gran parte de la teoría política actual, se asume la “modernidad” del fenómeno de la representación. Creo que esto puede ser cierto, en el sentido que sería difícil encontrar una idea de representación en la Antigüedad, por lo menos bajo las premisas que la entendemos en la actualidad. Sin embargo, como ya apuntó otro autor en una publicación de este blog, la representación es tributaria en primer lugar del Medioevo y, recién en segundo término, de la moderna teoría liberal. Desearía partir de esta aseveración para comenzar a despuntar el problema que me propongo tratar.
En el Medioevo la idea de representación se liga a otro de los conceptos que busco incorporar a esta discusión, el de “corporación”, en el sentido amplio del término como sinónimo de agremiación o asociación de personas que posee ciertos intereses, está estructurada jerárquicamente y cuenta con una existencia jurídica propia. Al hablar de la representación en el Medioevo, debemos olvidar algunos preconceptos o prejuicios, principalmente porque estudios actuales lo analizan como un fenómeno muy complejo. No se trataba solamente de aquella figuración simple que nos viene de la Revolución Francesa, a través de intelectuales como Sieyés, y que nos remite a la clásica representación (“injusta”) de los tres estamentos del clero, la nobleza y el tercer estado. La historia medieval es mucho más rica que este sistema propio de ciertas monarquías absolutas en decadencia. Consideremos un caso muy poco enseñado, pero que está íntimamente ligado a nuestra tradición republicana occidental. En varias repúblicas de la península itálica medieval existían distintos tipos de corporaciones, generalmente ligadas a una profesión (los gremios), que a la vez actuaban como canales de acceso a cargos políticos. Por ejemplo, si uno quería acceder a una magistratura en la Florencia de Dante, primero debía estar inscripto en un gremio. Estas corporaciones eran un canal de acceso a los cargos públicos y la labor que los ciudadanos debían cumplir en esos cargos muchas veces estaba ligada a la obligación de “representar” los intereses de esas corporaciones. Si buscamos entender la complejidad de los sistemas medievales, quizás un buen resumen resulte ser la conocida teoría organicista y corporativista de Johannes Althusius, en donde el Estado es visto como una conjunción entre una sistémica escala de distintas asociaciones, desde la familia y las corporaciones (como gremios y universidades), pasando por las ciudades y provincias, para finalmente llegar al máximo nivel del Estado. Y aun en este nivel máximo de lo estatal, varios de los cargos públicos estaban pensados como “representantes” de los intereses de esas entidades anteriores.
Estas teorías y prácticas de la representación empiezan a cambiar en la Modernidad, probablemente a partir del siglo XVII. En este marco, la Revolución Inglesa fue un interesante punto de inflexión. Aquí es cuando surge ese otro padre de la representación, la teoría política liberal, al calor de las publicaciones de grandes clásicos del pensamiento político como Hobbes y Locke. Como he hecho en otros artículos, me gustaría ejemplificar la cuestión con una serie de autores menos estudiados, pero que demuestran el nuevo cariz que adquiere la representación: los conocidos como levellers. Estos personajes tuvieron gran notoriedad en el Londres revolucionario de la década de 1640 y son ponderados principalmente por la confección de unos documentos titulados Agreement of the People, considerados como una especie de proto-constituciones. Para no alejarme del tema de esta nota, los cito porque este grupo fue pionero en el uso de la palabra “representación”. Y lo más interesante es el marco teórico bajo el cual la planteaban. Estos panfletistas propugnaban la importancia de la idea de ciudadanía y participación, pero bajo un esquema de racionalizada representación política. Creían que las decisiones políticas de relevancia debían ser tomadas por la Cámara de los Comunes, conformada por miembros elegidos anualmente, denominados justamente como representatives of the people. Esto a la vez se daba en el marco de una furiosa crítica a cualquier idea de “corporación”, las cuales podían ser religiosas (las órdenes monásticas como los jesuitas), las ligadas al ámbito de lo jurídico, las universidades o las que ellos pintaban como asociaciones monopólicas de comercio. Su objetivo era recrear una imagen homogénea del pueblo o nación como un grupo de individuos iguales y en donde no aparezca ningún tipo de diferenciación o privilegio.
Aquello que me interesa es marcar brevemente cómo la representación adquiere una significación distinta, en base a las nuevas definiciones (o hasta “invenciones”) de los conceptos de pueblo, nación o ciudadanía. La representación al estilo medieval-corporativista empieza a verse como algo injusto (estos autores llegaban a tildarlo de “demoníaco”) y debe ser repensada bajo un sistema más racional y justo, que impida la existencia de lo que empieza a definirse como “privilegios” (término que también es usado por estos ingleses bajo figuraciones muy similares a las de Sieyés). Esto a la vez causará una redefinición de la verdadera labor del “representante”, el cual ya no puede ser visto como aquel que lleva a las esferas superiores de la política algún tipo de interés o reclamo de las altusianas entidades menores, sino que ahora su función es justamente ser representante del todo (el pueblo, la nación) y actuar pensando en el bien del Estado en su conjunto. La teoría de Edmund Burke será un claro ejemplo de esta concepción.
Con este recuento histórico no quiero sólo apuntar el cambio de concepción en la idea de representación y cómo ésta se emparenta a una participación política “posible” en las modernas sociedades de masas. Creo que es un tema ya muy trillado. Lo que me interesa es mostrar cómo esa idea de representación, más allá de la buena (o mala) intención de aquellos intelectuales y políticos que le fueron dando forma, fue repensada bajo nuevos cánones de justicia, así como de racionalización y control. Aquí enfatizo otro gran y trillado tema: la necesidad que se impone a partir de la Modernidad de controlar fenómenos que habían surgido en el Medioevo. Autores de las más variadas orientaciones y disciplinas lo marcan, desde el clásico Michel Foucault, pasando por las ideas de Charles Taylor, hasta las más matizadas interpretaciones de un historiador medievalista como Jacques Le Goff. En este marco, la representación, al igual que otros fenómenos medievales, debía ser reconvertida y domesticada. Y así arribo, de una manera rápida e irresponsable, al último concepto que aparece en el título de este artículo: el partido político.
Llegadas a este punto, las teorías y prácticas políticas modernas se encontraron ante un dilema: cómo congeniar homogeneidad y diversidad evitando volver a los esquemas medievales que se quería destruir. Homogeneidad porque el ideario político moderno se sustenta sobre dos fuertes monismos: por un lado, el del pueblo o nación (como un todo soberano, indivisible e indisoluble) y, por el otro, el del nuevo Estado como máquina burocrática de poder coactivo que, ya desde las monarquías absolutas, venía fagocitando una serie de funciones que en el Medioevo estaban repartidas entre distintas instituciones (muchas de ellas eran justamente estas “corporaciones”). Diversidad porque, ante las nuevas perspectivas sobre los derechos subjetivos, se pergeñaba un cuerpo social formado por individuos con un cúmulo de garantías que, en la clásica teoría liberal, les permitían elegir libremente su concepción de la vida buena. Esta situación generaba un serio problema. El pueblo era soberano, pero sólo en la teoría y como principio de legitimación, porque en las modernas sociedades de masas se hacía imposible el desarrollo de una democracia directa al estilo ateniense. Se hizo necesaria la representación, pero no bajo el esquema medieval de una variedad de instituciones, cuerpos, estamentos y corporaciones. Había que mantener el monismo de origen (el pueblo) y las corporaciones medievales eran los demonios que con sus privilegios soslayaban el bien del nuevo organismo soberano. Pero además debía mantenerse el monismo de destino (el Estado centralizador), el cual a la vez era necesario para proteger los derechos subjetivos de los individuos. La solución que surgió fue el sistema de partidos.
Soy consciente de estar resumiendo de manera muy básica una serie de procesos histórica y teóricamente mucho más complejos, pero estoy tratando de marcar aquello que considero el núcleo del sistema representativo de nuestros gobiernos. Los partidos políticos canalizarían así esas diversas demandas que provienen del pueblo uno y permitirían la elección de cargos para el Estado uno (por más que en su estructura constitucional existan diversos poderes que se contraponen entre sí). ¡Eureka! Tenemos el sistema por el cual logramos un modelo de representación que permite el “ejercicio” posible de la soberanía popular, promueve algún grado de participación política de la ciudadanía, permite una cierta diversidad, impide que las diabólicas corporaciones medievales (o sus sucesores) tengan una injerencia directa en la estructura del Estado, para finalmente lograr una elección jurídicamente controlada de los magistrados que ejercerán los distintos cargos públicos controlándose entre sí gracias a la división de poderes. Todo esto gracias a la monopolización de la representación por parte de los partidos políticos. Representación domesticada y controlada.
Está de más decir que este esquema no siempre funcionó como se esperaba. Valga recordar tan solo la experiencia de los totalitarismos que surgieron en parte a través de la estructura del partido político. Sin embargo, en este artículo me interesa atender algunas de las consecuencias que trajo el esquema cuando de hecho sí funcionó. Aquello que intentaré marcar es que la monopolización de la representación por parte de una entidad jurídico-política no fue gratis. En variadas ocasiones se habla de los peligros de una “democracia corporativa”, en el sentido de la preeminencia que pueden tener ciertos sectores defendiendo sus intereses frente al pueblo (los levellers siguen hoy más que presentes en algunos discursos). Pero parecemos olvidar que el sistema jurídico-político vigente se basa más bien en aquello que denominaré como “democracia partidocrática”. Aquello que deseo enfatizar es que el monopolio de la representación política de los partidos puede generar (ya sea por casualidad o causalidad) el fenómeno inverso: no que las corporaciones influyan en el sistema gubernamental, sino que esos partidos políticos (que hoy monopolizan el acceso a los altos cargos públicos) terminen injiriendo en la vida de las corporaciones, y hasta distorsionando los criterios que deberían regir su organización. Para ejemplificar aquello que estoy expresando, mencionaré algunas situaciones presentes en nuestra democracia argentina. Y los ejemplos que elegí estarán íntimamente ligados a esa breve historia de la representación que esbocé.
Tómese en primer lugar el caso del Poder Judicial. Entiendo que es un ejemplo “complicado”, porque estamos hablando de un Poder dentro del Estado Moderno. Sin embargo, debe recordarse que los tribunales de justicia, como una entidad con existencia propia y con capacidad de oponerse a los poderes “ejecutivos”, son en gran parte un invento medieval. Disculpen, señores constitucionalistas, mi osadía al no establecer su origen en Marbury vs Madison. Recuerden que los levellers nos lo pintaban como una asociación demoníaca antipopular, y discursos parecidos aparecerán en la Revolución Francesa. Y no querría citar las varias tendencias actuales que lo vilipendian como una “corpo” antipueblo. Aquello que querría remarcar aquí es la profunda influencia que hoy los partidos políticos tienen en este ámbito, particularmente en la elección de jueces, entre ellos los miembros de la Corte Suprema. Esto tiene una justificación jurídica, sin duda, dado que esta elección depende de cargos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuyos miembros provienen de los partidos políticos, bajo un complejo sistema en el cual no deseo inmiscuirme. Pero, más allá de lo jurídicamente establecido, también es una realidad que el “simpatizar” con tal o cual partido político puede allanar el camino a una magistratura judicial. En general esto no se dice públicamente (la presencia del tabú), pero otras veces se expone de manera explícita y hasta con alabanzas. Viví un ejemplo de ello en los últimos días cuando manejaba hacia mi trabajo escuchando la radio. Como consecuencia de las discusiones que surgieron respecto de la postulación de un candidato a la Corte Suprema de Justicia, un reconocido periodista recordó la ocasión cuando un presidente argentino había ofrecido la candidatura de un juez de la Corte al partido político opositor. El periodista ponderó de manera muy encomiástica esta actitud. Yo me atrevería a dudar de este elogio. Ciertamente, esa propuesta fue más loable que elegir un juez basándose en intereses personales con el fin de ir conformando las conocidas mayorías automáticas. Pero no creo que un “ofrecimiento” al partido opositor sea un criterio aceptable para designar a un juez de la Corte Suprema. Especialmente en la crispación de nuestro presente, uno podría mentarlo como ejemplo de espíritu de diálogo y acuerdo. Yo quizás lo conceptualizaría, usando irónicamente un término caro a la tradición política de ese presidente, como un contubernio partidocrático.
Otro caso que deseo postular, recordando al tan denostado Medioevo, es el de las universidades. Aquí ya es mucho menos discutible su origen medieval. Lo marco porque se supone que en estas instituciones el criterio que debería primar para la elección de cargos, sobre todo los de alta jerarquía (como profesores titulares, decanos y rectores), debería ser el académico. Muchas veces nos quejamos de la corrupción que significaría nombrar a una persona basándose en nepotismos, amiguismos o hasta dádivas económicas. Pero tengamos en cuenta que, al igual que en el caso anterior, repitiendo la misma frase, el “simpatizar” con tal o cual partido político puede allanar el camino. Y prefiero no extenderme sobre la influencia que los partidos tienen en los centros de estudiantes, organismos de investigación y otras dependencias asociadas al ámbito de la educación superior. Ya lo expuso hace unos años un ministro de educación cuando, para escándalo de muchos defensores de tabúes políticos, advirtió que en Argentina las universidades de gestión pública se dividían en peronistas y radicales.
Finalmente, el último caso que deseo recordar es el de los gremios, sindicatos y asociaciones profesionales. No es un ejemplo menor respecto de esa genealogía que resumí al principio porque gran parte del sistema de representación política moderna (agregaría los adjetivos de liberal, racional y constitucional) apuntó muy específicamente contra estas entidades. Cualquiera podrá buscar en una enciclopedia libre de Internet qué fue la Ley Le Chapelier durante la Revolución Francesa. Aquí vuelvo a lo que dije antes sobre las universidades. Se supone que la elección de autoridades en estas instituciones debería basarse en criterios propios, aquí relacionados con la defensa de la clase trabajadora para los sindicatos o, en casos como los colegios de abogados o de médicos, a la promoción del correcto desarrollo de una profesión (para esto surgieron de hecho los gremios y guildas en la Edad Media). Nuevamente, de más estaría decir que hoy la elección de autoridades en estas entidades está fuertemente influida por los intereses de los partidos políticos. Suele mentarse fácilmente el caso del peronismo y algunos partidos de izquierda en los sindicatos, pero no debería olvidarse el rol que otros partidos cumplen en la vida de gremios y corporaciones (en el sentido medieval de estas palabras) como ser los colegios de abogados.
Será tela para un posterior artículo el seguir discutiendo otras consecuencias que acarrea este esquema monopólico de la representación por parte de los partidos políticos. Aquí sólo quise marcar algunos puntos que a mi entender no suelen aparecer en la discusión política. El problema que principalmente deseo marcar es que hoy estas corporaciones existen, son parte vital de nuestro entramado social, pero en cierto sentido el sistema jurídico les impide una formal participación. Téngase en cuenta que sólo mencioné tres ejemplos particulares porque quise ligarlos con la explicación histórica. Pero a estas asociaciones súmesele otras, como ser las cámaras empresariales, los distintos sectores ligados a la agroindustria, las iglesias, grandes ONGs, o los nuevos movimientos sociales. Intenté explicar brevemente cómo históricamente surgió este problema. Pero aquello que deseo enfatizar es una consecuencia de esta genealogía. No soy inocente. Estas corporaciones tienen intereses individuales y poder de lobby, pero también es cierto que la historia jurídico-constitucional formal las extirpó. Y allí es cuando planteo que, en todo caso, se terminó dando una influencia en sentido inverso. Disculpen la metáfora anacrónica: sería como una especie de venganza del sistema moderno de representación sobre el medieval. No sólo prohibimos una representación de tipo corporativa para el acceso a cargos públicos, sino que además los miembros de esas nuevas entidades íntimamente conectadas a la elección popular tienen la capacidad de influir fuertemente sobre el desarrollo de las corporaciones.
Reconozco que los partidos políticos cumplen un rol fundamental en el sostenimiento de nuestro Estado de Derecho. Pero en mis notas previas de este blog siempre tuve la intención de mostrar que no podemos dogmatizar los esquemas jurídico-políticos vigentes. En este marco, un punto que deberíamos pensar es si los problemas que describí son producto de la mala ejecución de un sistema bien pensado o si son resultado de sus fundamentos básicos. Cualquiera que haya leído entre líneas este artículo, sabrá cuál es mi opinión al respecto. Con ello no estoy proponiendo que se reestructure el sistema de representación (o quizás sí). Por lo pronto, me conformaría con que se conversen estas cuestiones y que se analicen sin prejuicios. Y sin duda me gustaría que cada organización se guíe por sus principios constitutivos, con la menor cantidad de injerencias externas. En una palabra, que el sistema de partidos monopólico de la representación, amparado por el Estado monopólico del poder jurídico-coactivo, no pretenda también monopolizar la vida del resto de las asociaciones públicas de la comunidad.