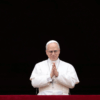Cuarenta y siete millones de personas (47.327.407, según los datos provisorios del censo 2022) que habitan sobre una superficie de 3.761.274 kilómetros cuadrados. No es un mero dato geográfico. Es un dato político; el primero de todos. Es el que ofrece, entre otros “datos de interés”, el portal oficial del Estado argentino titulado “Argentina, nuestro país”.
En el primer capítulo de El concepto de lo político (texto de 1939), dice Carl Schmitt que “estado es el status político de un pueblo organizado sobre un territorio delimitado”. Status es situación o posición. El status político es lo que suele reclamar nuestra atención, descuidando el dato obvio del “pueblo organizado sobre un territorio delimitado” (la cursiva es nuestra). Nótese cómo nos interpelan las adjetivaciones de cada sustantivo de esta definición.
La tradición aristotélico-tomista (que muchos pretenden recluir al ámbito precientífico de la ciencia política o de simple interés por la filosofía antigua y medieval), ha enseñado que la esencia del Estado (del status, no del aparato estatal), como realidad física, se compone -como todo ente físico- de materia y forma. Se trata de categorías metafísicas que mejoran la comprensión de la realidad. Hay una materia prima que es el sustrato indeterminado de un ente físico, y una materia segunda que es la materia ya determinada y estructurada. Aplicado al caso de un país (de un estado en esa definición schmittiana) la materia prima es la población y el territorio, pero indeterminados; la materia segunda es “el pueblo organizado” y “el territorio delimitado”. La forma es el principio interior del ente físico que al determinar a su materia prima lo ubica en una especie; es lo que hace que las cosas sean lo que son. En el caso de un país, la forma es el orden político (el “status político” de la definición de Schmitt) cuyas propiedades propias son el poder político y el ordenamiento jurídico. La forma es el orden. El poder político conforma ese orden singular y particular. A través del orden, hace que el pueblo se organice y el territorio se delimite, que tengan un status, que sean un estado, un país.
Se ha dicho que el orden es singular y particular, propio de cada país. El artesano que diseña y fabrica una mesa (le da forma a la materia) sabe que su mesa no será la misma si la hace de plástico, de madera o de metal, aunque siempre sea una mesa. Y aunque las categorías metafísicas sean aplicables a cualquier caso, aquí hablamos de un país -no de una mesa- donde la “materia” no es el plástico o la madera, sino seres humanos singulares que habitan un territorio en particular. Por eso la forma de gobierno representativa, republicana y federal no funciona del mismo modo ni alcanza los mismos resultados en EEUU, en Brasil o en Argentina, porque los pueblos y los territorios (la materia) no son iguales, por más semejanzas que existan en la organización del poder y en los respectivos ordenamientos jurídicos. Como tampoco el comunismo ha funcionado del mismo modo en Rusia, en China o en Cuba. Hay una tendencia dominante que pretende “informar” (dar forma) a realidades políticas según determinadas ideologías o modelos, con la tentación de proceder mecánicamente (como el artesano con la mesa), como si el pueblo y el territorio fuesen susceptibles de adquirir (como el plástico o la madera) cualquier orden o formato. Pero la realidad -humana- no es así.
¿Qué es el orden? La política siempre crea un orden, cualquiera sea su inspiración ideológica, incluyendo a las que no toleran la palabra orden. Para Cicerón y para San Agustín, el orden es colocar o distribuir cada cosa en su lugar adecuado (el obispo de Hipona no decía “cosa” sino “seres iguales y desiguales”). Santo Tomás de Aquino -siguiendo el principio escolástico de establecer siempre distinciones- distinguía el orden “de las partes entre sí” y el orden “de las cosas respecto al fin” (o principio ordenador). Este último concepto parece ser el de mayor relevancia política. El orden no es un fin en sí mismo. Se ordena, se coloca cada cosa en su lugar, se distribuyen seres iguales y desiguales, pero para algo. Para una determinada finalidad. Si la finalidad es solo el bienestar económico, habrá que ordenar las cosas con sentido económico. Si la finalidad es crear las condiciones para que los ciudadanos y sus organizaciones desarrollen y desplieguen todas sus potencialidades (el concepto clásico de “bien común”) habrá que pensar el orden en un sentido más amplio y, desde luego, más difícil y complejo. Y más apasionante.
Pero aún hace falta aclarar algo más. El orden no se impone. En su ensayo Mirabeau o el político (texto sublime hasta en sus más mínimos detalles) dice José Ortega y Gasset que el orden “no es una presión que desde fuera se ejerce sobre la sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior”. Sencillamente maravilloso. El orden está ínsito en la realidad; está en potencia, solo se trata de convertirlo en acto, de acuerdo con cierta finalidad. Es la misión de la política. El orden no se impone. La forma depende de la materia, pues como dijimos, en el caso del status político, la materia no es inerte, no recibe pasivamente cualquier forma. Lo que la política ordena es la vida en común, ordena el movimiento de la vida hacia un fin común. No es un movimiento mecánico. Está protagonizado por seres humanos que tienen razón, voluntad, libertad, sentimientos, pasiones, relaciones; capaces de sacrificarse por una causa noble y capaces de organizar una asociación delictiva; capaces de elevarse a lo sublime o de descender a lo abyecto.
Así pues, pensar un país es, en principio, ver cómo se organiza la vida de un pueblo dentro de un territorio; lo que supone establecer un orden político adecuado, es decir, organizar el poder y sancionar las leyes que regulen todo el conjunto, en función de una determinada finalidad.
La vida de un pueblo no es una sumatoria de ciudadanos: habrá individuos aislados, pero sobre todo hay familias y una infinidad de organizaciones políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas. Pero el pueblo, como materia prima (metafísica), tiene sus características naturales (sí, naturales, comunes a toda la humanidad) y culturales propias de su idiosincrasia que obviamente condicionan la forma. El territorio tiene su relieve, su clima, sus recursos naturales, y es susceptible de recibir un ordenamiento, una división política (provincias, departamentos, municipios) ¿Cómo se ordena todo eso? ¿Cómo se establece el equilibrio que se suscita en su interior? Dependerá de la finalidad, del principio ordenante, del para qué se ordena. Y dependerá, claramente, de la concepción antropológica que se tenga acerca de la naturaleza humana, de la idiosincrasia del pueblo, de las características y recursos que posee el territorio; que no son estáticos, sino que están en movimiento: se desenvuelven, se desarrollan. No hablamos pues de “orden y progreso”, sino de “orden para el desarrollo”.
Entonces, para pensar hoy nuestro país, un buen geógrafo y un buen sociólogo nos podrán ofrecer los datos más importantes para conocer y comprender la materia. Un jurista nos podrá ofrecer los datos para conocer y comprender una parte de la forma que es el ordenamiento jurídico. Pero un politólogo no debe limitarse al poder. Debe comprender todo, porque el status político incluye todo. Porque materia y forma son interdependientes. Y, además, como no son estáticas sino dinámicas, debe sumar al historiador. Veamos.
En nuestra época española, el reino español le dio forma a la materia: fundó ciudades y creó gobiernos para esas ciudades (cabildos), gobiernos para grupos de ciudades (gobernaciones, intendencias y el mismo virreinato) y gobierno para el continente todo (las autoridades en España) combinando cargos unipersonales con colegiados (el virrey y la Audiencia, por ejemplo), con funciones, controles, frenos y contrapesos diferentes al sistema republicano pensado más tarde por Montesquieu. Y estableció un ordenamiento jurídico (las Leyes de Indias) para regular el conjunto. Pero el reino español también modificó la materia: exploración y ordenamiento del territorio, poblamiento, fusión y mezcla de razas y culturas, organización de la actividad económica y de la educación. La forma dependió de la materia y a la vez la moldeó. Desde un principio el orden se conformó advirtiendo una materia cultural mestiza. Fue un orden creado para una determinada finalidad, para un principio ordenante: conquista, evangelización, desarrollo económico, civilización.
En el comienzo de nuestra época independiente, tras los dolores del parto y las dificultades para establecer un orden político estable, se logró a mediados del siglo XIX implementar la forma republicana de gobierno -Alberdi mediante- con su correspondiente organización del poder y su ordenamiento jurídico. No fue fácil. El autor de las Bases no se cansó de repetir que había que buscar una forma de organización para “el territorio de doscientas mil leguas cuadradas, que habita nuestra población de un millón de habitantes”. Vio la materia y pensó la forma. La materia presentaba dificultades (“somos pobres, incultos y pocos” en un territorio desértico) y hubo que adaptar la forma: presidencialismo fuerte, sistema federal mixto, etc. Y a la vez, la forma debía actuar sobre la materia: normas que promuevan la inmigración, la educación, la libertad de mercado, los ferrocarriles, siempre de acuerdo con un principio ordenante: el desarrollo económico y la civilización, el progreso y la prosperidad.
Pero “el ida y vuelta de Alberdi” (la materia condicionando a la forma y la forma actuando sobre la materia) no siempre funcionó como se esperaba. A lo largo del siglo XX el orden político tuvo sus luces, sus sombras, sus interrupciones y sus continuidades. La gran pregunta hoy, ya entrado el siglo XXI, es también alberdiana: ¿en qué estado está la materia? Y con ella otra pregunta, la más importante y dramática de todas, pues condiciona todo lo demás: ¿cuál es el principio ordenante? En otras palabras: ¿hacia dónde queremos ir? El problema parece insoluble si consideramos que lo que padecemos no es una grieta meramente política en cuanto disputa por el poder (que podría salvarse con acuerdos políticos, no sencillos, pero no imposibles) sino que hay también una grieta cosmovisional, en la que el cuestionamiento no es acerca de si debe haber mayor o menor presión impositiva, entre otros. El cuestionamiento es acerca de la mismísima naturaleza humana: qué es el hombre, qué es el bien y qué es el mal para él. No se puede pensar y diseñar un código penal y un sistema penitenciario, por ejemplo, si no se contesta esa pregunta. No alcanza, pues, con el geógrafo, el sociólogo, el jurista, el politólogo y el historiador. Hace falta, también, un buen filósofo.
Ante la dificultad de semejante acuerdo (sobre este y otros tantos asuntos relevantes) algunos han propuesto (desde Robert Dahl hasta Chantal Mouffe), en otros términos, “que lo resuelvan los procedimientos democráticos”. Que vote el pueblo y que se vote en el parlamento. Si bien cabría preguntarse si los procedimientos democráticos establecidos son lo suficientemente justos y transparentes como para garantizar esa solución, aparece no obstante un peligro: vivir en un orden político (más o menos democrático en sus procedimientos) pero sin un principio ordenante firme y estable. Es decir, sin saber hacia dónde vamos, porque no sabemos quiénes somos.
“¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?”, le pregunta el salmista a Dios, que tiene la respuesta. La sociedad actual, y en especial nuestra clase política, parecen no tenerla (quizás, por horror a la pregunta). Volviendo al origen de la reflexión política, las primeras palabras de Aristóteles en su Política son éstas: “Puesto que vemos que toda ciudad [polis, estado] es un tipo de comunidad y toda comunidad está constituida en vista de algún bien…”. Algún bien. ¿Cuál bien? Si no resolvemos esto, seguiremos a la deriva. Y sin conciliar el sueño.