De entre los debates que, en el terreno del pensamiento político, signaran las últimas décadas del siglo pasado, merece destacarse el que enfrentara (y todavía enfrenta), a liberales y comunitaristas. Creemos oportuno recordarlo porque, aunque las ideas que se discutieron no fueron totalmente novedosas (Carlos Nino publicó un artículo sobre la disputa al que tituló: “Kant contra Hegel, otra vez”), los argumentos esgrimidos por las partes contendientes podrían ayudar a clarificar los términos de algunas de las polémicas en las que nos encontramos enfrascados como sociedad hoy día. Nos proponemos, por ello, en las líneas que siguen, exponer algunas de las principales críticas que los autores comunitaristas hicieran al pensamiento liberal.
Recordemos el contexto de la polémica. Desde los años setenta el campo de la filosofía política había sido revolucionado por la publicación de la Teoría de la Justicia de Rawls. Preguntándose sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos de convivencia entre personas que, sin embargo, se encuentran profundamente divididas tanto en sus proyectos de vida como en sus cosmovisiones, Rawls, reivindicando el liberalismo había optado por un programa que, en sus palabras, se proponía “separar la justicia del bien”. Originados en la crisis desatada por la reforma protestante y las guerras de religión, los principios del liberalismo se habrían esbozado cuando, tras haber procurado impedir los conflictos imponiendo una religión desde el Estado, Occidente intentó el camino de relegarla al ámbito de lo privado.
Ahora bien, el ideal de la tolerancia y el principio del Estado neutro en materia religiosa, serviría, según los autores liberales, también en nuestros días, para dar respuesta al fenómeno de la fragmentación. Aunque disintiendo, a veces, en materia de redistribución, quienes defienden esta perspectiva, coinciden en que el Estado, alejándose de todo ideal “perfeccionista”, tiene por fin garantizar los derechos de los individuos, su autonomía, permitiendo que cada persona pueda, de este modo, desarrollar su propio “proyecto de vida”, su “derecho a ser diferente”. Se inspiran en autores como Locke cuando, en su crítica al patriarcalismo, afirma que las competencia del gobernante no debe “ser extendida, en modo alguno, hasta la salvación de las almas”, o en la famosa afirmación kantiana según la cual “cada cual debe buscar su felicidad por el camino que se le ocurra, siempre que al aspirar a semejante fin no perjudique la libertad de los demás, para lograr así que su libertad coexista con la de los otros, según una posible ley universal (es decir, con el derecho de los demás)”. Lejos de ser una amenaza, “la individualidad” se convierte, de este modo, en un elemento del bienestar.
La propuesta suscitaría, a partir de los años ochenta, la reacción de todo un conjunto de autores, a los que se conoció con el nombre de “comunitaristas”, que señalaron, aunque sin rechazarla de modo absoluto, las limitaciones de esta perspectiva. Provenían de disciplinas diversas (filosofía, sociología), y de contextos culturales diferentes (el judaísmo, el cristianismo, incluso del marxismo). El hecho de que los uniera su común rechazo al liberalismo conlleva, sin embargo, la dificultad de tratarlos como si representasen una única línea de pensamiento coherente, y el que sus argumentaciones, a veces, difieran y se solapen. Vale, por ello, la tarea de enumerar, distinguiéndolas, las razones principales de su crítica. Nos valdremos, para ello, de las referencias que de manera asistemática hace a las mismas Michael Sandel, tal vez el más conocido “comunitarista” de nuestros días, en el último capítulo de su famoso curso Justicia, titulado: Una política del bien común.
1. Resulta imposible acordar principios de justicia, si no acordamos en los principios de bien
Es éste el famoso argumento que formula MacIntyre al comienzo de After Virtue. ¿Por qué, se pregunta, debatimos tan a menudo en la esfera pública sobre temas como el “derecho” al aborto, a disponer de la propia vida, etc., como si pudiéramos ponernos de acuerdo, si pareciera que sabemos, de antemano, que esto no resulta posible? El “diálogo” parece ser totalmente inconducente. Podemos predecir en las audiencias públicas lo que va a decir cada participante, con solo conocer los valores últimos que sostiene. El motivo de este fracaso reside, contesta, en que no debatimos sobre lo que en realidad estamos debatiendo: el sentido de la vida humana, la existencia de Dios, etc.
La respuesta liberal es más que evidente: ¿acaso deberíamos abrir una sesión en el Congreso para preguntarnos por la existencia de Dios? Aparte de lo peligroso de abordar estas cuestiones (que nos pone en riesgo de volver a la Inquisición), la propuesta es inviable; vivimos en una fragmentación de hecho que no puede ser superada. Tenemos que acostumbrarnos, habría dicho Maritain, al fin de la cristiandad.
La advertencia comunitarista es que, en estas circunstancias, el diálogo no es posible, la democracia deliberativa no funciona. A lo más tendremos negociación de intereses, cuanto no un “choque” como el que Huntington auguraba para las civilizaciones en el siglo XXI.
2. ¿Por qué una sociedad debería rechazar debatir sobre el bien?
La afirmación de que resulta imposible acordar principios de justicia si prescindimos totalmente de la idea de bien, pareció tener, según algunas interpretaciones, un significado historicista. La tesis de Walzer de que no existe un único criterio de distribución (por lo menos deberíamos tener en cuenta el mérito, la necesidad y el mercado), y de que no podemos entender la manera en que una sociedad asigna sus recursos si no comprendemos el sentido último que se les otorga, parecía correr en esta dirección. Por ejemplo, en una sociedad con un fuerte sentido de trascendencia, negar a un moribundo, asistencia espiritual, sería, probablemente, calificado como una importante injusticia; en cambio, una sociedad secularizada puede considerar justo aislar a los enfermos a fin de evitar los contagios y garantizar a toda su población la posibilidad de estar vacunada. Podemos afirmar esto, sin embargo, como tesis descriptiva (los criterios de justicia varían, de sociedad en sociedad, de acuerdo con el significado que se atribuye a los bienes que se distribuyen), sin entrar a discutir cuáles debieran ser estos significados.
La convicción de que las comunidades tienen el derecho a defender sus propias cosmovisiones culturales, en vez de ser neutras respecto de las mismas (como lo hacía Taylor defendiendo la identidad del Quebec francófono), podía interpretarse, también, con este matiz relativista. Después de todo, favorecer la supervivencia del francés no parecía suponer un juicio valorativo sobre su superioridad frente a otras lenguas sino, simplemente, procurar una defensa de “lo propio”.
Sin embargo, tanto Sandel como MacIntyre parecen trascender esta lectura. Sin negar la importancia de lo propio, consideran legítimo debatir sobre el bien. Ello supone cuestionar la tesis (defendida al menos por el primer Rawls), de que no existe una racionalidad de fines. A diferencia de lo sostenido por el autor de Teoría de la justicia, afirman los comunitaristas, existen proyectos de vida más significativos que otros, y la sociedad no debería permanecer es neutra frente a los mismos. Honramos y recompensamos ciertas formas de obrar, y no otras. Premiamos a los mejores promedios, no a los que se han recibido con las peores notas. Existen dos formas del respeto, sostiene Sandel. Podemos respetar al otro en su derecho a elegir, pero podemos, también, respetarlo por lo que ha elegido. Y tiene sentido que una sociedad razone y discuta sobre las virtudes que ha de honrar y recompensar. “Acordar el reconocimiento público a quienes exhiban excelencia cívica sirve al papel educativo que le corresponde a una ciudad buena”.
3. El Yo desvinculado.
Con esto nos acercamos a un tercer punto. Somos, en alguna medida, el resultado de lo que la sociedad nos ha transmitido. Elegimos, en parte, conforme a lo que nos han enseñado a elegir. Volvamos al ejemplo del lenguaje. Imaginemos que le dijéramos a un recién nacido que no queremos condicionar su libertad, motivo por el que esperaremos a que él elija la lengua en la que prefiera hablar. Igualmente inviable aparece, para los comunitaristas, la idea de un yo desvinculado. Dicha postura podría acercarse, en este punto, a la idea conservadora de educación moral. “La educación moral —la formación del corazón y la mente para inclinarlas hacia el bien— supone, decía Bennett, muchas cosas. Supone normas y preceptos —los derechos y obligaciones de la vida comunitaria— además de instrucciones, exhortaciones y prácticas explícitas (…). Si deseamos que nuestros hijos posean los rasgos de carácter que más admiramos, debemos enseñarles cuáles son esos rasgos y por qué merecen nuestra admiración y compromiso”. Y comparte con ellos la idea de herencia y tradición. El objetivo de la educación, que siempre debe respetar la libertad, supone, sin embargo, enseñar a quien se forma a buscar, como dijera Oakeshott “satisfacciones que jamás ha imaginado ni deseado todavía”. Una educación que se negara a transmitir valores se estaría emasculando como función social.
4. Hábitos del corazón.
El liberalismo “deontológico” había cuestionado al utilitarismo. No solo porque el “mayor bienestar para el mayor número” parecía ser un fundamento insuficiente para la defensa de las libertades individuales, sino, además, porque la búsqueda del propio beneficio aparecía como una motivación inadecuada para justificar nuestra obediencia a las normas compartidas. De allí la apelación que Rawls hace a un autor como Kant, La comunidad requiere que sus miembros se sintieran obligados por un genuino sentido de justicia a respetar un orden sentido como fair. Estamos aquí cerca de la tesis clásica de que las normas justas obligan en conciencia. Pero el contenido de la obligación radica, fundamentalmente, en el respeto a la libertad del otro. Se trata, por ello, de encontrar un término medio entre la “comunidad” romántica, y la “asociación” utilitarista. El hecho de que un Estado deba tomar “ciertas medidas para reforzar las virtudes de la tolerancia y de la mutua confianza, por ejemplo, desalentando varias clases de discriminación religiosa y racial”, no lo convierte, sin embargo, sostiene Rawls, “en un Estado perfeccionista de la clase que encontramos en Platón o en Aristóteles”.
El comunitarismo comparte la crítica al utilitarismo. La comunidad no puede fundarse solo en la búsqueda del propio beneficio. Sandel cuestiona la posibilidad de equiparar política y mercado. Pero, agrega, tampoco alcanza el respeto por la libertad del otro, que puede convertirse fácilmente en indiferencia. La comunidad política requiere de solidaridad. Intentando describir la cultura de los Estados Unidos, Robert Bellah considera, siguiendo a Tocqueville, como una de sus características al individualismo. Pero, se apresura en señalar, existen otras dos tradiciones que lo contrapesan: el republicanismo y la tradición bíblica, corrientes que tendrían en común el “apreciar la dimensión social de la persona humana”. Ello explica la preocupación de Sandel por la creciente desigualdad, “una brecha excesiva entre ricos y pobres socava la solidaridad que la ciudadanía democrática requiere”.
5. El bien común.
Llegamos, por último, a la noción de bien común. La finalidad principal del Estado, para el liberalismo, sería la de proteger los derechos personales, garantizando, para cada uno de sus miembros, el goce de la libertad más amplio compatible con la libertad de los demás. Sin negar esta función, el comunitarismo considera como tarea principal del mismo decidir sobre lo que es de todos, sobre lo común. ¿Existen bienes comunes? Esta pregunta fue planteada, por ejemplo, en la recién creada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando travestis y vecinos debatieron respecto de las zonas rojas en las que podía ejercerse la prostitución. ¿Deberíamos considerar que la prohibición de ofrecer sexo en una plaza viola el ámbito de las libertades personales, sobre la base del argumento de que cada cual tiene derecho a usarla como le parezca o, por el contrario, reconociendo el derecho que cada persona tiene de elegir su modelo de vida, sostenemos, sin embargo, que resulta legítimo legislar sobre el uso de los lugares compartidos? Podríamos analogar esta cuestión a la pregunta respecto de si la función de un consorcio, en un edificio de propiedad horizontal, está en impedir que un vecino moleste a otro, o en decidir sobre qué hacer con los ascensores, la fachada del edificio o el palier.
La respuesta liberal a la “tragedia de los comunes” ha sido, usualmente, la privatización. El comunitarismo se propone, por el contrario, rehabilitar los espacios compartidos. “Si la erosión de la esfera pública es el problema ¿cuál es la solución? Una política del bien común tomaría como una de sus primeras metas la reconstrucción de la infraestructura de la vida cívica”, nos dice Sandel. Imaginemos un ejemplo: con el objetivo de recuperar el acceso al Rio de la Plata se han ensayado caminos diferentes. Se optó, en algunos casos, por dar concesiones a empresas que cobraban para ingresar en los espacios que administraban. Las piletas públicas de Parque Norte fueron concesionadas en 1981 para hacer un polideportivo privado (posteriormente entregado a un sindicato). Lo mismo pasó con muchos terrenos en la ribera de Olivos. La solución elegida para rehabilitar Puerto Madero fue radicalmente diferente: se decidió crear un espacio de altísima calidad, pero abierto a todos sin excepción. Ahora bien, el comunitarismo nos advierte respecto de los peligros de abandonar los espacios compartidos. La preocupación que Sandel expresa respecto de lo que sucede en Estados Unidos, puede aplicarse perfectamente a nuestras circunstancias. “Las zonas residenciales de alto nivel económico contratan guardias de seguridad y dependen menos de la policía. Un segundo o tercer coche elimina la necesidad del transporte público. Y así sucesivamente. Los que tienen dinero se apartan de los lugares y servicios públicos, que quedan solamente para los que no pueden pagar otra cosa”. Basta una simple recorrida por el “conurbano profundo” para descubrir que los espacios comunes están en ruinas. Y esto obliga a refugiarse en lo privado. Cabe preguntarse si la creciente demanda de terrenos en “countries” y barrios cerrados (algún periódico aludió recientemente al tema titulándolo de “éxodo”) se debe a que ellos garantizan mejor la seguridad, o también a la necesidad de reconstruir los ámbitos de convivencia. Así como cabe, también, la pregunta de si el fenómeno se debe al “egoísmo” de quienes pueden acceder a los mismos, o a la irresponsabilidad de una clase dirigente, incapaz de orientar la vida comunitaria hacia el bien común. Juan Pablo II celebró la caída del muro de Berlín y el derrumbe del comunismo, no porque éste se hubiera preocupado por la cuestión obrera, sino, por el contrario, porque no fue capaz de resolverla. Lo mismo podríamos decir de las críticas al populismo respecto de su administración de las cosas colectivas. Podríamos preguntarnos si, para combatirlo, se trata de abandonar los espacios compartidos o, por el contrario, de recuperar la capacidad de administrarlos.
Tomemos un caso que le preocupaba a Sandel: el de la escuela pública. En su discurso de incorporación a la Academia Nacional de Educación, Juan José Llach pronunció una disertación a la que tituló “Escuelas ricas para niños pobres”, en la que denunciaba, entre otras cosas, la evidente desigualdad en la inversión entre las zonas ricas y las pobres de la ciudad. ¿Deberíamos, ante el evidente fracaso de la educación de gestión estatal renunciar al ideal sarmientino de educación popular? (Podríamos agregar que Sarmiento no se preocupó solamente de la educación. Miraba a Estados Unidos pensando, también, en un sistema de colonización, que pudiera poner la tierra al alcance de quienes quisieran trabajarla: “tierra para cada padre de familia, con escuelas para sus hijos”. ¿Resolveremos el problema de ocupación de tierras solamente mediante el refuerzo de la propiedad privada, o podría el Estado promover políticas que la hagan accesible?).
Pero si no queremos renunciar a la educación pública, no nos queda otro remedio que discutir sobre cuáles son los contenidos que debiéramos enseñar, qué virtudes nos proponemos inspirar, cómo tendríamos que valorar el esfuerzo y el trabajo, o sobre si, junto con la conciencia de los derechos no debiéramos inculcar, también, un mayor compromiso para con los deberes que los acompañan, lo que supone, en palabras de los comunitaristas, debatir sobre el significado de una “vida buena”. Del mismo modo que planificar el crecimiento urbano de la ciudad nos obliga a preguntarnos respecto de nuestros criterios estéticos, y a discutir sobre cómo queremos vivir.
Evidentemente, si no acertamos con lo que objetivamente es bueno, las soluciones serán catastróficas, pero el tema no se resuelve, diría Sandel, pretendiendo eliminar los espacios compartidos.







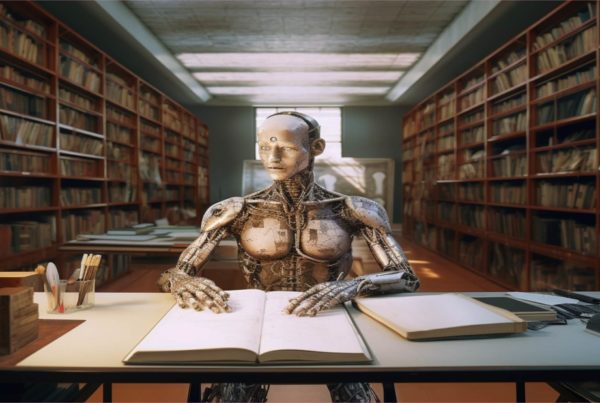
Muy interesante el artículo. Con todo, me gustaría comentar que aquí en realidad por ‘comunitarismo’ se está entendiendo algo más que un estricto comunitarismo, al combinarse con el republicanismo. Y esto porque sólo el republicanismo valora la importancia no-instrumental de un bien común político. Siguiendo a Amy Gutman, la propuesta comunitarista, por el contrario, consistiría en mantener el Estado liberal, pero en vez de estar integrado por individuos autónomos contractantes, por una gran unión de comunidades diversas