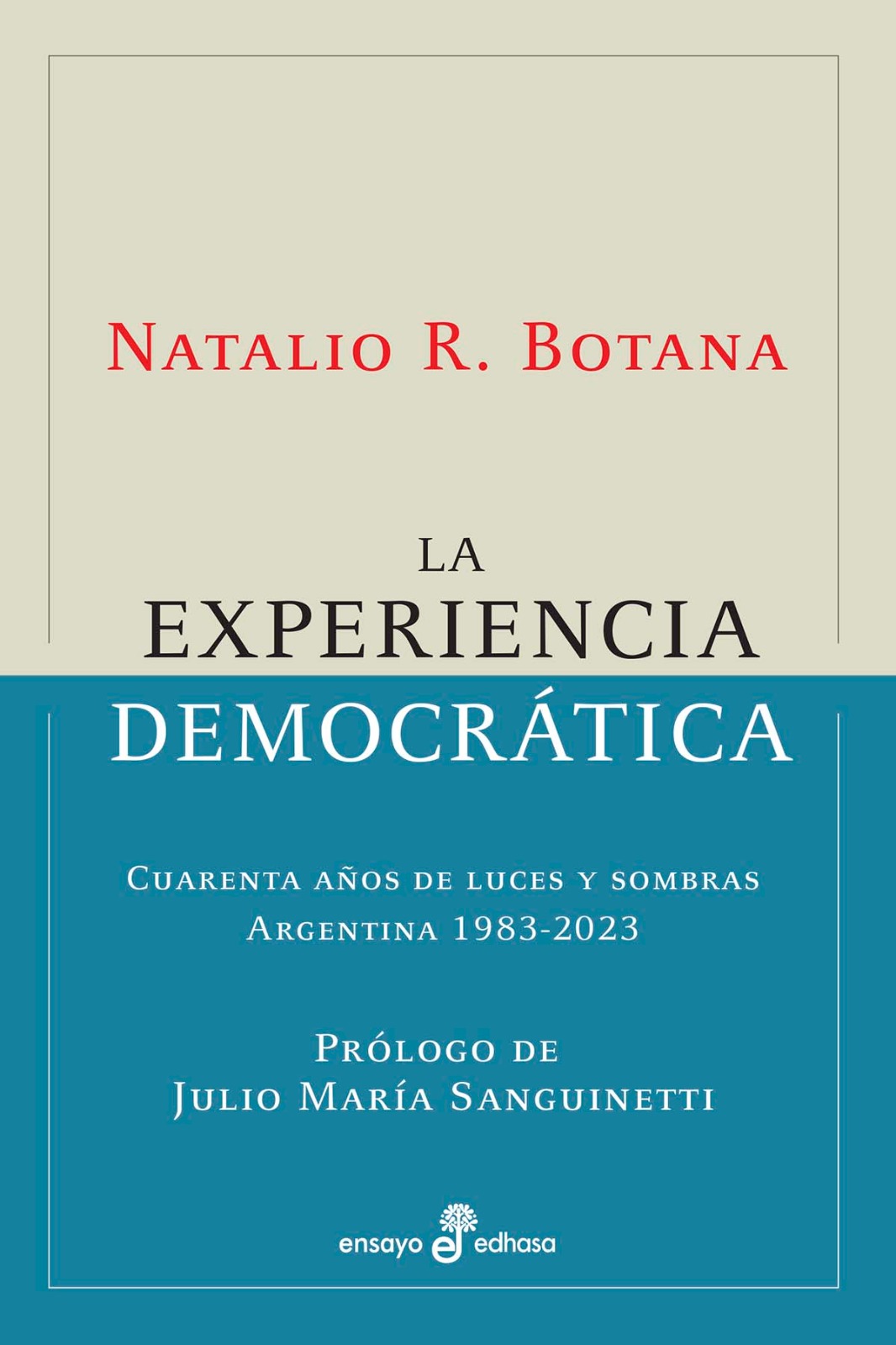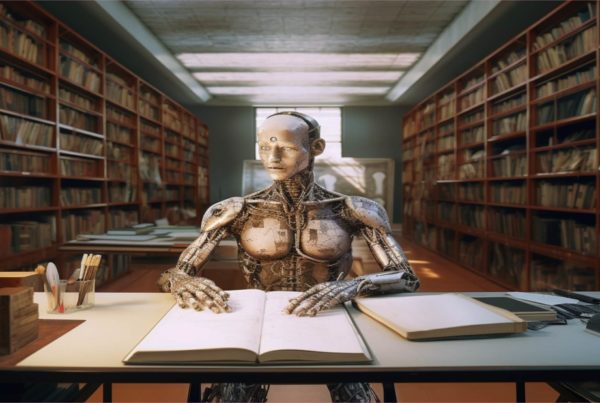Reseña de Natalio R. Botana. La experiencia democrática. Cuarenta años de luces y sombras. Argentina 1983-2023. Prólogo de Julio María Sanguinetti. Edhasa. Buenos Aires, 2024 (286 páginas).
“Argentina nunca dejó de ser una perplejidad”, afirma Julio María Sanguinetti al prologar esta obra imprescindible cuyo autor (el consagrado politólogo e historiador Natalio R. Botana) inscribe dentro del campo felizmente definido de la “actualidad histórica”.
Su objeto de análisis es la evolución de la democracia argentina desde su recuperación, en 1983, hasta su caída en la pendiente del populismo, la corrupción organizada y la declinación económica. Se diría que un afán imperioso la mueve, a saber: el de ver rectificado ese rumbo decadente por otro donde democracia, república, libertad y desarrollo convivan esperanzadamente en relación estable y armónica.
Teoría e historia se dan cita en el libro. La mirada del teórico, la mirada del historiador y acaso también la del sociólogo que observa la realidad calibrando sus juicios en virtud de los condicionamientos que nos impone. En este sentido, cabe hacer extensiva a Botana la misma caracterización que alguna vez François Furet hiciera de Raymond Aron: la de un intelectual que “necesita directamente alimentar su pensamiento con el espectáculo del mundo” –pretérito y presente– para dar cima a una interpretación magistral y brindarnos claves de lectura de ambos tiempos.
La tensión entre una “constitución política” que, pese a todo, garantizó las libertades públicas y la alternancia, y una “constitución económica” que nos condujo a niveles inéditos de pobreza, atraviesa según Botana estos cuarenta años de historia argentina. Mientras la primera sobrevivió, la segunda se convertiría en “la gran promesa incumplida de nuestra democracia”. Para completar el tríptico, Botana añade la noción de “constitución moral”, tantas veces subestimada, pero igualmente necesaria a la hora de cimentar la república en sus fundamentos políticos, económicos y éticos.
La maestría del historiador sobresale en un relato jalonado por acontecimientos significativos. Logros, fracasos reiterados, luces y sombras –como reza el subtítulo–, y la lección imperecedera de las consecuencias no queridas de la decisión. Si la política, para mencionar nuevamente a Aron, es el “arte de las elecciones sin retorno y los largos designios”, en el período estudiado parecen haber prevalecido las primeras, impulsadas algunas por la construcción de liderazgos repentinos y otras, mayormente otras, por el cortoplacismo que en Argentina ha venido diezmando la previsibilidad y la confianza.
La narración contempla la crítica al clientelismo electoral, la polarización excluyente, la manipulación de los derechos humanos, la omnipresencia estatal y desde luego el flagelo de la corrupción que Botana describe en dos versiones: una intrínseca al poder y sus sótanos, y otra que enlaza con sectores complacientes de la sociedad civil abriendo paso al llamado “capitalismo de amigos” y un entramado de privilegios. Rasgos salientes de una historia que, en clave erudita pero accesible, podrán rememorar quienes la vivieron en carne propia y que los lectores más jóvenes quizá descubran en una secuencia que comienza con el regreso de la democracia, transita por los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, los Kirchner, Macri y Alberto Fernández, y concluye con el surgimiento del “carisma disruptivo” de Javier Milei.
Los principales desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas –dicho así, en plural, pues la democracia argentina es un caso ilustrativo de fenómenos que la trascienden–, se encuentran analizados en el libro. Un abanico de problemas que afectan a un régimen de gobierno sin embargo dominante, pero cuyas acepciones, al multiplicarse, conspiran contra la identificación de un denominador común más allá de la legitimidad del origen, es decir, de una democracia electoral, pero de baja institucionalidad y huérfana de valores compartidos. Pues, como señaló Adam Przeworski, “cuando los valores que diferentes personas atribuyen a la democracia entran en conflicto, ¿quién puede decidir qué es o no ‘democrático’?”.
En este contexto, “la representación del pasado echaría a juzgar sus cartas más antagónicas”. Para Botana, en efecto, este uso faccioso y revanchista de nuestro ayer común, afianzado fuertemente a partir de 2003, es uno de los aspectos más dañinos del discurso populista que, a izquierda y derecha, “comparte un mismo rechazo a la complejidad de los asuntos humanos y apuesta con virulencia en favor de la simplificación”. Otros tres pilares habrán de sostener la versión kirchnerista de ese discurso: un liderazgo personalista, un partido con pretensiones hegemónicas y, claramente, “un maridaje entre partido, gobierno y Estado”.
Pero decíamos que teoría e historia conviven en el libro. Por eso, como en tantos otros que completan la trayectoria estelar del autor, la narración propiamente dicha se conjuga aquí con una teoría explicativa: la tela y el color (en la metáfora de Tocqueville), como elementos mutuamente requeridos en la confección de un cuadro. Y esa segunda veta, la del teórico, se revela a cada página sobresaliendo particularmente en la parte final cuando, a propósito de la asunción presidencial de Milei (imagen viva de una “democracia de candidatos” que desplaza y/o convive con la democracia de partidos), Botana nos ofrece una lectura luminosa –hoy más que nunca– acerca de la evolución de la tradición liberal y un futuro abierto a interrogantes.
Se trata, como es sabido, de una tradición no monolítica en cuyo interior conviven ramas diversas no siempre vinculadas amigablemente. Botana distingue un liberalismo clásico o “de contorno”, que define la liberad en singular, de un liberalismo “programático” que la conjuga en plural, esto es, como un repertorio de derechos y libertades civiles, políticas y sociales, asignando al Estado un rol protagónico en la provisión de bienes públicos.
No obstante, más allá de estas u otras disecciones que podamos realizar con vistas a identificar esa variedad de corrientes (así, la que diferencia un liberalismo de fines y otro de medios que el propio Botana evocó hace tiempo en un ensayo sobre Vicente Fidel López), cabe decir que existen dos presupuestos, inseparables uno de otro, que de alguna manera las reúne. En primer lugar, el reconocimiento de la imperfección inherente a la naturaleza humana, inconveniente para el cual, diría John Locke, la existencia del gobierno is the proper remedy. En segundo lugar, la crítica a la naturaleza expansiva del poder que nos obliga a pensar límites y resguardos institucionales que lo contengan. “Cuando la tradición liberal olvida esas precauciones –escribe Botana–, hace desastres”.
Ciertamente, la realidad política puede ser refractaria a la teoría. Pero, como bien lo expresa Michael Sandel, nuestras prácticas, nuestras instituciones y nuestros lenguajes políticos (el lenguaje de los derechos, por ejemplo, de la libertad, la justicia o la buena ciudadanía) son de algún modo “encarnaciones” de ideas y teorías. Siendo así, esta obra de “actualidad histórica” puede ser vista también como un tratado de teoría política donde especialistas y aficionados encontrarán amplios desarrollos y referencias bibliográficas en que abrevar. Un tratado además donde la templanza intelectual y la crítica objetiva se imponen de principio a fin sobre la mirada facciosa, los ideologismos y las utopías de toda especie.
“En Argentina no hay nada más revolucionario que la normalidad”, sostiene Sanguinetti. Aunque imbuida de una ética reformista, La experiencia democrática puede ser leído también como un recetario para una Argentina apremiada por concretar ese postergado anhelo.