Si pensamos en un hombre que trascendió en el ámbito de la teoría política por la descripción de un estado ideal, que durante su trayectoria política se mantuvo firme en la defensa de los dogmas religiosos que estaban siendo desafiados por una nueva herejía y que, como si fuera poco, entregó su propia vida por no renunciar a sus convicciones, es probable que imaginemos que ese hombre ha sido un fanático fundamentalista o un obcecado idealista enfrentado con la realidad. Pero no es así el caso de Tomás Moro (Londres, 1478-1535), abogado, caballero, humanista, autor de Utopía, Lord Canciller de Inglaterra, mártir de la Iglesia Católica.
Estamos hablando, no obstante, de un hombre muy particular: una especie de comediante en la vida real, que en su hogar supo ser más divertido que su bufón y que aún en los últimos instantes de su vida no dejó de bromear con el guardia que lo subió al cadalso y con el verdugo que le cortó la cabeza. Incluso la Utopía, que es “como un espejo en que se reflejan invertidas las circunstancias de la Inglaterra de su época” (la expresión es de José María Medrano), bien puede ser interpretada como la más grande de todas sus bromas. Un hombre cuyo apellido fue tomado por su amigo Erasmo de Róterdam para dar título a la más famosa de sus obras: Moriae Encomium (el Elogio de la locura, jugando con la idea de “elogiar a Moro”).
Su primer biógrafo fue su propio yerno, William Roper, testigo directo de varios acontecimientos de la vida de este abogado que miraba más el interés de sus clientes que el suyo propio. Tanto en el texto de Roper como en la semblanza que acerca de Moro escribió el propio Erasmo (sumados a otros textos biográficos), no se nos revela un “loco” sino un hombre prudente, afable, de buen humor, con una profunda vida espiritual. Un hombre de familia, preocupado por la educación de todos sus hijos (tuvo tres mujeres y un varón en su primer matrimonio, a los cuales sumó una hija adoptiva y, tras quedar viudo, a la hija de su segunda esposa), caritativo con sus amigos, con sus vecinos y con los más débiles de su tiempo, que solía recibir amablemente en su casa a sus amigos humanistas y que desafinaba en el coro de la iglesia. Un hombre que asumió diversos cargos políticos con gran responsabilidad, pero sin amor al poder, ni a la fama, ni a las riquezas. En efecto, Moro no buscó nada de estas cosas; se encontró con ellas, convivió con ellas, pero no les entregó su alma. Su inquieto corazón estaba en otra parte.
Su formación comprendió una estadía como “paje” en la casa del entonces Lord Canciller, el arzobispo de Canterbury, John Morton; para luego completar los estudios formales para ser abogado, en Lincoln’s Inn. Además, pasó unos cuatro años en un convento cartujo para definir su vocación, entró en contacto con varios humanistas y fue gran admirador de Pico de la Mirándola. Entre otras obras y autores clásicos, Moro fue un buen lector de La Ciudad de Dios de San Agustín, texto sobre el cual también dictó conferencias. Es probable que esa obra del obispo de Hipona lo haya marcado fuertemente en su deseo de pertenecer a la ciudad que se generó por “el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo”, pero entrelazada y mezclada con la que se generó por “el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios”. He ahí el drama de su vida; la encrucijada que determinó el fin de su existencia y su paso a la eternidad.
El primer dato que sorprende en la comparación (en la siempre odiosa comparación) con otros grandes hombres de la política es su falta de ambición personal. En tiempos en que Maquiavelo escribía El Príncipe, a Moro no le interesaba conquistar ni mantener el poder. Pero como el florentino, supo ser un buen patriota. Y junto a su patriotismo se elevaba su deseo de ser un buen cristiano.
Como en tantas otras personas y cosas, también en Moro hay dualismos y paradojas, ambivalencias y mixturas. En el tránsito del Medioevo a la Modernidad pareció tener un pie en cada edad; fue un bromista empedernido al tiempo que usaba un cilicio que mortificaba su carne; disfrutaba de la vida de familia, pero amaba la soledad; se sintió libre estando en prisión (esa rara y sublime libertad que algunos cristianos logran experimentar); como católico permaneció en el estado laical, pero fue más fiel a la Iglesia de Roma que muchos miembros del clero; supo imaginar y describir un estado imposible, pero en su acción política se condujo siempre en el terreno de las posibilidades.
Su escasez de ambiciones personales y su sano realismo se revelan en varias de las anécdotas que se cuentan de su buen sentido del humor, no exento de ironías. Referimos solo tres, que son sus respuestas a dos reproches de su superior el cardenal Wolsey (quien lo precedió como Lord Canciller) y a un entusiasta elogio de su yerno Roper. Vamos por ellas: En su labor parlamentaria, Moro contrarió varias veces los deseos de Wolsey y del propio rey, especialmente en cuestiones de presión tributaria para financiar empresas de guerra. En una ocasión, el primero lo acusó de ser el único “tonto que tiene el rey en su consejo”, a lo cual Moro contestó: “gracias a Dios que el rey no tiene más que un tonto en su consejo”. En otra oportunidad, Wolsey le dijo “ojalá hubieses estado en Roma cuando te elegí para ser speaker del Parlamento”; y a ello Moro respondió que también él hubiese deseado estar en Roma. Ya como Lord Canciller, cierta vez el autor de Utopía recibió a Enrique VIII en su casa de Chelsea; juntos pasearon por el jardín, en íntima conversación, con el rey rodeando el cuello de Moro con su brazo; finalizada la entrevista, Roper felicitó a su suegro por la confianza que tenía con el rey, pero Moro le aplacó el entusiasmo asegurándole que aquél “no dudaría en sacrificar mi cabeza si con ello pudiese ganar un castillo en Francia”.
Moro se desempeñó como abogado, fue Under-Sheriff (segundo alcalde) de Londres, miembro del Parlamento, Speaker de los Comunes, juez, consejero del rey Enrique VIII, integrante de varias misiones diplomáticas y, entre 1529 y 1532, Lord Canciller de Inglaterra (una especie de premier o primer ministro de la época, siendo Moro el primer laico en asumir ese cargo). En el ascenso de su trayectoria política, su poder, su fama y su riqueza fueron en aumento. Pero consciente del giro de “la rueda de la fortuna” (sobre ello escribió una reflexión), supo siempre que a la trayectoria ascendente le sobrevendría la decadencia, con lo cual su espíritu, templado por el ascetismo religioso, estuvo siempre bien preparado.
Como hombre político, a Moro le preocupaban tres grandes cuestiones: en primer lugar, la paz entre los príncipes cristianos, en una época en la que se alternaban intrigas, acuerdos y conflictos entre personajes relevantes como Carlos V, Francisco I o Enrique VIII; segundo, la unidad de la Cristiandad, con una Iglesia asechada por el protestantismo que penetraba también en Inglaterra; y, por fin, “el gran asunto del rey”, es decir, la intención de Enrique VIII de anular su matrimonio con Catalina de Aragón para unirse con Ana Bolena. Los tres asuntos estaban entre sí vinculados y Moro los enfrentó con prudencia, es decir, adecuando su visión del mundo y de la vida a las diversas situaciones que se le fueron presentando en ese complejo escenario político y religioso. Como miembro del Parlamento, como consejero del rey o como Lord Canciller Moro procuró siempre adecuar medios, fines y circunstancias. Integrando misiones diplomáticas, impartiendo justicia, debatiendo en el Parlamento, publicando textos en defensa del dogma católico o aconsejando al rey.
Tomás Moro nunca fue al choque con la realidad. La realidad lo chocó a él. Cuando las circunstancias lo acorralaron se mantuvo inquebrantable, firme en sus convicciones (no sin previa y larga meditación), sin estridencias ni sobreactuaciones. Ello sucedió en el desenlace del “asunto del rey”. Habiendo ya dejado de ser Lord Canciller, luego de evitar por todos los medios inmiscuirse en el asunto, Moro se negó a acompañar con su firma la Ley de Sucesión y la Ley de Supremacía, con las cuales Enrique VIII formalizaba su ruptura con la Iglesia de Roma y se autoproclamaba cabeza de la iglesia de Inglaterra. Moro obedecía al rey, pero antes a Dios; mientras observaba a prominentes hombres del clero tomar el camino inverso, exceptuando al obispo de Rochester, John Fisher, y a algunos monjes cartujos. A esta altura, alejado del poder, con su buena fama injuriada y hundido en la pobreza, la suerte de Moro estaba echada. Fue encarcelado, juzgado y decapitado. El “loco” elogiado por Erasmo perdía la cabeza.
Interesante fue su permanencia en prisión. Allí, en la Torre de Londres, no desesperó, pese a ser acusado por propios y extraños de ser excesivamente escrupuloso, de traidor y, efectivamente, de loco. Rezaba cotidianamente los “siete salmos penitenciales” (dato no menor: Moro no se “autopercibía” santo sino pecador) y escribió algunos textos espirituales (el Diálogo del Consuelo en la tribulación supera largamente cualquier manual de autoayuda contemporáneo). Paralelamente, se dedicó a animar a sus familiares, a sus amigos, e incluso a sus enemigos (“ya nos vamos a encontrar todos, alegremente, en el Cielo”, les decía), lo cual recuerda la actitud de san Ignacio de Antioquía enviando cartas para animar a las distintas iglesias cristianas durante su viaje en cautiverio. La Iglesia beatificó a Tomás Moro en 1886 y lo canonizó en 1935, cuatrocientos años después de que su cabeza haya sido vista clavada en una pica en la entrada del puente de Londres. En el año 2000 Juan Pablo II lo proclamó patrono de los gobernantes y de los políticos: “Su vida nos enseña que el gobierno es, antes que nada, ejercicio de virtudes”, dijo el Papa en aquella ocasión.
Es difícil precisar aquí el lugar de Moro en la historia de Inglaterra: la valoración de su actuación política en aquel contexto y el significado de su muerte. Sin embargo, para el mundo, Moro dejó para la posteridad al menos tres legados inspiradores: su obra Utopía para la historia de las ideas políticas; el ejemplo de una vida pública realista, clara y honrada; y, especialmente, el testimonio de un ciudadano de la Ciudad de Dios que nunca perdió la cabeza.
————————————————————-
Para la composición del presente artículo se han consultado, entre otras obras, las biografías de Tomás Moro escritas por R. W. Chambers, Louis Bouyer, Anthony Kenny, Lucrecia Sáenz Quesada de Sáenz y Andrés Vázquez de Prada. Todas ellas hacen referencias a la biografía de William Roper, a una carta de Erasmo a Ulrico de Hutten en la que hace la mencionada semblanza de Moro, y a otras de las primeras biografías como las de N. Harpsfield, W. Rastell, T. Stapleton y Cresacre Moro, como así también a las de T. E. Bridgett, W. H. Hutton y R. Knox, entre otras.

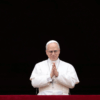






Excelente trabajo de Edgardo Madaria sobre el santo epónimo de una sede cuya frecuentación está en mis mejores recuerdos personales. Se me ocurren apenas cuestiones de detalle. El autor dice que Moro no buscó el poder ni tuvo impulso de perseguirlo; más bien pasó a su lado. Y contrapone esta actitud moreana con Nicolás Maquiavelo. El careo entre Moro y Maquiavelo, en el que suele abundarse, nunca me ha convencido; antes bien, creo que pueden encontrase entre ellos paralelismos y semejanzas. Ambos fueron coetáneos e integrantes de la ecúmene humanista. Ambos se desempeñaron como diplomáticos y fueron avizores de la gran política que se desarrollaba a comienzos del siglo XVI. Maquiavelo escribió la última frase de «El Príncipe» en su destierro de Sant’Andrea in Percussina en 1513 (se publicaría en 1531)y Moro la segunda parte de «Utopía» en 1515, entre Flandes e Inglaterra. Ambos, con el espíritu de su tiempo, sostenían que el entendimiento podía configurar la política y resultar de ello el buen gobierno, el «vivere civile» extendido al mundo europeo. Pero, inteligentes como eran, pensaban en el fino fondo que ello presentaba muchas dificultades para poder concretarse: Moro prefirió, en esa Inglaterra donde las ovejas se comían a los hombres, como dice, ofrecer a continuación un relato que -como la frase de Medrano citada por Madaria- esa realidad se presenta bajo humor sutil en un espejo invertido. Maquiavelo, por su lado, eligió la síntesis de un cuaderno de consejos desde la «verità effectuale». Ambos frecuentaron a los poderosos de su tiempo y ambos fracasaron en la terrenal medida: uno terminó con la cabeza expuesta en el London Bridge y el otro, después de cárcel y tortura, terminó sus días despedido de sus funciones e ignorado por todos. Moro fue speaker de los Comunes y llegó a Lord canciller, el primer seglar en tal cargo, lo que lo privaba de derecho a voto en el Consejo, lo que le permitió al principo cierta libertad ante los devaneos matrimoniales de su afectuoso amigo y discípulo Enrique VIII. Pero su intento de influir en el monarca fracasó y, habiéndose defendido con toda la ciencia y experiencia de un abogado, aceptó el final con serenidad y esperanza cristiana. Conocía el poder, sabía que su ejercicio es indispensable para que una sociedad pueda organizarse, trató de desviar su mal ejercicio, pero nunca manifestó por él desapego o indiferencia. Mal aporte le haríamos al pontífice que hizo de Santo Tomás Moro patrono de los políticos si sostuviéramos que el poder, el poder político, tuvo en aquél un desapegado transeunte. Franceso Cossiga, que fue presidente de Italia, viejo zorro de la política peninsular y que integró la comisión de los llamados a participar en la elección del patronazgo, sostenía que la designación como patrono de alguien que había sido decapitado era un fino ejercicio de humor polaco por parte del entonces no canonizado Juan Pablo II, gran político también él.
Agrego un dato quizás poco conocido de la relación entre el londinense y el florentino: un primo de Nicolás, Giampiero Macchiavelli, visitó a Moro en 1519 y fue el responsable de la edición florentina de «Utopía»
Disculpen que proceda por agregados. Pero la política esterior de los utopianos desde su isla artificial, a designio separada del continente, consistía en impedir que allí no pudiese afirmarse la hegemonía de un Estado sobre los otros. Para ello, buscaban la alianza con el grupo de los más débiles contra el fuerte que quisiera imponerse, sembraban fake news para dividir internamente al que pudiera preponderar. En caso de guerra, los utopianos mandaban grandes sumas de dinero a sus aliados (el uso de la moneda sólo estaba prohibido dentro de la isla). Al mismo tiempo, mandaban al continente pocos contingentes de soldados propios. La política exterior de Inglaterra, especialmente la que la Reina Virgen desarrollará más tarde. Maquiavelo no habría aconsejado otra cosa