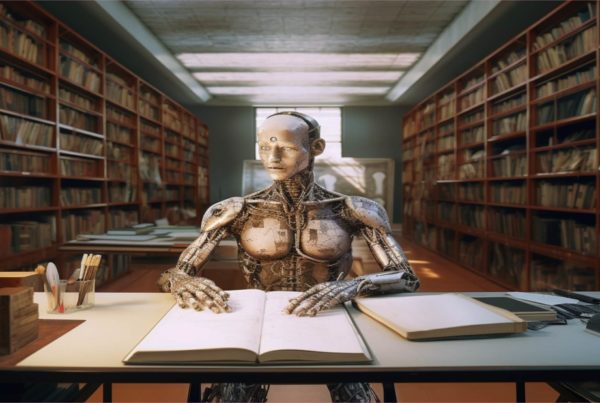Como parte de una colección denominada «Grandes escritores argentinos», la editorial Jackson publicó en 1944 un Epistolario Selecto de alguien a quien, paradójicamente, no le gustaba escribir: don José Francisco de San Martín y Matorras.
No está mal la inclusión del Libertador en dicha colección, pues el género epistolar es también un arte literario. Y la retórica no es, como la guerra, «la continuación de la política por otros medios», sino la política en su propio medio.
San Martín fue un buen retórico pese a su aversión por la escritura (según su propia confesión), como fue también un buen político a quien no le interesaba gobernar (también según su confesión), además de haber sido el admirable estratega y comandante militar que descolló en estas tierras (sin vanagloriarse nunca).
Solo por citar un ejemplo, la Proclama que dirige al Ejército Libertador (24/8/1821) en la que se despide del mismo para asumir como Protector del Perú es una pieza de retórica que poco tiene que envidiar a la famosa Oración de Gettisburg de Abraham Lincoln.
Empero, a lo que aquí prestamos atención es al contenido teórico político de dicha correspondencia que aún pueda tener cierta vigencia, más allá de la polémica circunstancial acerca de si San Martín era unitario o federal, monárquico o republicano.
Si bien no hay un desarrollo doctrinario sistematizado propiamente “sanmartiniano”, consideramos que en las cartas y en otros escritos del Libertador se revelan ciertas concepciones profundas y permanentes de su pensamiento político, expuestas casi siempre en breves párrafos, ya sea como expresión de sus posiciones políticas, como fundamento a decisiones que tomaba, o implícitas en las descripciones que realizaba.
Personalismo
No hace falta adherir a la metafísica aristotélica para distinguir, por simple sentido común, que la persona humana es sustancia y que sus diversas creaciones y manifestaciones (un Congreso, una ley, un Ejército, una batalla) son accidentes que dependen de aquella. San Martín comprendía esto. En todas sus cartas y proclamas siempre hay referencias a los hombres como protagonistas centrales del devenir político y, obviamente, del militar.
Toda una definición al respecto aparece en una carta que, ya retirado, escribe a Juan de la Cruz Vargas (28/08/1827): “Veterano en la revolución y en la posición en que ésta me había colocado era necesaria (a menos de ser un imbécil) que adquiriese un profundo conocimiento de los hombres”.
Durante su vida pública, es sugerente que rara vez utiliza el Libertador sustantivos colectivos y categorías colectivas politizadas. Cuando escribe a su Ejército encabeza el texto con “compañeros de armas”; cuando escribe al pueblo peruano utiliza “limeños y habitantes de todo el Perú”; cuando escribe al ejército peruano utiliza “Soldados del ejército de Lima”. Para San Martín, los que viven son los hombres.
Cuando presionaba al Congreso de Tucumán para que declare la independencia le dice a Tomás Godoy Cruz (carta del 12/04/1816): “Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas”. Y en otra (19/05/1816) le dice: “ya dije a usted que necesitamos pensar en grande”. La magnanimidad que reclama es virtud de los hombres, no de los sistemas.
En el arte militar también se revela la preponderancia del factor humano. Mientras organizaba su ejército en Mendoza, se queja con Godoy Cruz de que “no tenemos un solo hombre capaz de ponerse al frente del ejército” y que las victorias del enemigo se deben a la desunión y a la “falta de jefes militares” (cartas del 24/04 y del 24/05/1816). Siempre al mismo destinatario le asegura que “el mejor soldado de infantería que tenemos es el negro y el mulato; los de estas provincias no son aptos sino para caballería (quiero decir los blancos)” (carta del 12/05/1816).
En toda su correspondencia estrictamente militar abunda la contabilidad de hombres necesarios para cada operación. En cada batalla que gana su ejército, siempre menciona en sus informes a los hombres con cargo, apellido y adjetivo calificativo. Así, nombres como Soler, Las Heras, O’Higgins, González Balcarce, Lavalle, Quintana, Alvarado, Arcos, etc. se vuelven familiares para el lector de los planes y de los partes de batalla de San Martín. El “bravo teniente Lavalle”, el “arrojado capitán Aldao”, el “patriota Ramírez”, la “brillantez” de González Balcarce, el “valor” del comandante Freyre, el “denuedo y bizarría inimitable” de todos los comandantes: Las batallas no las gana el Ejército, las ganan los hombres que lo componen. Y como veremos a continuación, el bien común político no es obra del sistema sino de los gobernantes.
Gobierno de las leyes y gobierno de los hombres
En la vieja dialéctica entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres (bien sintetizada por Norberto Bobbio en El futuro de la democracia) el Libertador valora la institucionalidad, pero también justifica la excepcionalidad y la transitoriedad del poder unipersonal en situaciones críticas.
Luego de declarada la Independencia en Tucumán, le escribe a Godoy Cruz (carta del 22/07/1816) apoyando “el plan de un inca a la cabeza”, pero suplicando que la regencia no recaiga en más de una persona, pues “todo se paraliza y nos lleva al diablo”.
En una carta a Rondeau (26/2/1819) expresa su satisfacción por los poderes excepcionales que se delegan al gobierno: “[…] si en las actuales circunstancias el poder ejecutivo no está revestido de unas facultades ilimitadas, y sin que tenga la menor traba, el país se pierde irremisiblemente”. Y luego agrega: “Los enemigos que nos van a atacar no se contienen con libertad de imprenta, seguridad individual, ídem de propiedad, estatutos, reglamentos y constituciones: las bayonetas y sables son las que tienen que rechazarlos y aseguran aquellos dones preciosos para mejor época”.
Cuando él mismo asume como Protector del Perú, justifica su poder unipersonal, reuniendo en sí el mando político y el militar, por las circunstancia de que aún no se había derrotado completamente al ejército español; y aclara que dicho poder es transitorio hasta tanto un Congreso soberano o el pueblo mismo decida cómo debe organizarse el gobierno y quiénes deben gobernar (Decreto del 3/8/1821; Oficio del 6/8/1821).
Ya en el exilio, el Libertador parece más inclinado a la institucionalidad, al gobierno de las leyes. En carta a Vicente López (8/5/1830), afirma que no se terminará la inestabilidad de los gobiernos “a menos que haciendo un cambio en su constitución, pongan ésta en armonía con las necesidades de los pueblos. En mi opinión, en vano se sucederán los hombres en el mando; sin esto, todos los demás medios que se empleen no serán sino paliativos”. Y más adelante insiste: “[…] repito no en los hombres es donde debe esperarse el término de nuestros males: el mal está en las instituciones y sí solo de las instituciones”. En carta a O’Higgins (13/9/1833) le dice: “yo estoy firmemente convencido que los males que afligen a los nuevos estados de América no dependen tanto de sus habitantes como de las constituciones que los rigen”.
Pero aún en el gobierno de las leyes, son también los hombres los que gobiernan. Así, abundan sus expresiones de beneplácito o contrariedad según quiénes ocupan o deberían ocupar las más altas magistraturas. En carta a Tomás Guido (1/2/1833), tras enumerar las diferentes causas de los males del país (la transición de la esclavitud a la libertad, la inadecuación de las instituciones, los trastornos generados por la revolución), concluye con que el problema es “la falta de garantías que tienen los nuevos gobiernos”, que dependen de “tres o cuatro jefes militares” o del antojo de “cuatro demagogos”.
No obstante, con leyes o con hombres, para San Martín la finalidad última es la que prima por sobre todas estas consideraciones. A Godoy Cruz le escribía (carta del 14/10/1820): “Eríjase la autoridad central con las atribuciones que se quieran; brille el día feliz a la concordia y a la unión”. En una de sus últimas cartas, le escribe al general Pinto (26/9/1846), casi a modo de conclusión de su pensamiento sobre estos asuntos:
El hombre bajo todo gobierno será el mismo, es decir con las mismas pasiones y debilidades. En resumen el mejor gobierno, no es el más liberal en sus principios sino aquél que hace la felicidad de los que obedecen empleando los medios adecuados a este fin.
Culturalismo
Vinculado a lo anterior, es observable en el pensamiento de San Martín la relevancia de la cultura como factor influyente en los fenómenos políticos o, en otras palabras, la dependencia del sistema político de factores culturales.
Cuando expresa su oposición circunstancial a una posible “federación” o a una posible “República” no argumenta con supuestos defectos que puedan tener dichos sistemas en cuanto tales, sino por su inadecuada aplicación a las características de la población y de su territorio en determinada circunstancia histórica. En una carta dirigida a Godoy Cruz (24/01/1816) se expresa en contra de una “federación” mencionando las dificultades que en la guerra ha tenido “un país ilustrado” como “los americanos del norte”.
Al mismo destinatario le escribe sus opiniones acerca de la reunión del Congreso de Tucumán (carta del 24/05/1816) afirmando entre otras cosas lo siguiente: “¿Podremos constituirnos República […] sin artes, ciencias, agricultura, población, y con una extensión de tierra que con más propiedad puede llamarse desierto?”
Años después, en una Proclama a los habitantes del Río de la Plata (22/9/1820) les dice: “Pensar en establecer el gobierno federativo, en un país casi desierto, lleno de celos y de antipatías locales, escaso de saber y de experiencia en los negocios públicos, desprovisto de rentas […] es un plan cuyos peligros no permiten infatuarse”. (Para que no festejen los unitarios, en la misma Proclama avisa que no se enfrentará con “los federalistas” pues, de obtener un triunfo, “habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos”).
Ya durante su retiro en Europa, le escribe una carta a Tomás Guido en 1827 expresando su desprecio por la aristocracia y afirmando lo siguiente:
[…] por inclinación y principios amo el gobierno republicano y nadie, nadie lo es más que yo. Pero mi afección particular no me ha impedido el ver que este género de gobierno no era realizable en América, sino pasando por el alambique de una espantosa anarquía […]Considerando también aquél respaldo a la monarquía presidida por un inca y a la excepcionalidad de gobiernos unipersonales, se observa que para San Martín la especificidad de la forma está subordinada a la adecuación y a la voluntad popular.
En una carta que dirige al pueblo peruano antes de su expedición (13/11/1818) manifiesta su completo apoyo a “que se permitiese a los pueblos adoptar libremente la forma de gobierno que creyeren conveniente”. En la misma línea, a Toribio de Luzuriaga le dice (carta del 17/12/1820) que su gran deseo es la independencia americana “y que cada pueblo, si es posible, se dé la forma de gobierno que crea más conveniente”. Al presidente de la junta gubernativa de Guayaquil (carta del 23/8/1821) le dice que su gran anhelo es “ver asegurada su independencia bajo aquel sistema de gobierno que fuese aclamado por la mayoría del pueblo, puesto en plena libertad de deliberar y cumplir sus votos”.
No obstante, la voluntad popular debe combinarse con la adecuación. En la citada carta a O’Higgins (del 13/9/1833) en defensa de la institucionalidad, le dice: “Si los que se llaman legisladores en América hubieran tenido presente que a los pueblos no se les debe dar las mejores leyes pero sí las mejores que sean apropiadas a su carácter; la situación de nuestro país sería bien diferente”.
Cierto requisito de ilustración y virtud aparecen como condicionantes para dicha expresión de la voluntad popular. Cuando decide donar el dinero que recibe tras la batalla de Chacabuco para la creación de una Biblioteca Nacional en Chile, le escribe al Cabildo de Santiago (17/03/1817): “[…] la ilustración y fomento de las letras es la llave maestra que abre las puertas de la abundancia y hace felices a los pueblos; […] yo deseo que todos se ilustren en los sagrados libros que forman la esencia de los hombres libres”.
Comentando la guerra con el Brasil, le dice a Guido (carta del 21/6/1827): “No nos hagamos ilusiones; los que han contado con el espíritu republicano de los brasileros, se han equivocado: él existe en gran parte en Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco; en el resto de sus provincias hay aún más ignorancia y estupidez que en los nuestros”. No se requiere un gran esfuerzo de interpretación para advertir que, para el Gran Capitán, hace falta espíritu republicano para que funcione una república.
Al mismo destinatario, en la citada carta en la que se expresa en favor del gobierno republicano dice también: “[…] para defender la libertad y sus derechos se necesitan ciudadanos, no de café sino de instrucción, de elevación de alma y por consiguiente capaces de sentir el intrínseco y no arbitrario valor de los bienes que proporciona un gobierno representativo”.
La guerra como instrumento de la política
Está claro que San Martín sometió sus objetivos militares al gran objetivo político de lograr la independencia sudamericana. Su famoso plan de organizar un ejército en Mendoza, cruzar la cordillera para liberar a Chile y luego atacar por el mar a Perú no es más (ni menos) que una gran estrategia militar para lograr el gran objetivo político.
Su poder como militar estuvo siempre subordinado al poder político: “En todo tiempo de peligro estoy pronto a marchar al punto donde usted me diga”, le dice a Pueyrredón en carta del 4/9/1818. A los peruanos les escribe diciendo “los solemnes títulos con que ahora los estados independientes de Chile y de las Provincias Unidas de Sud América me mandan entrar en vuestro territorio para defender la causa de vuestra libertad” (carta citada del 13/11/1818). Al director de Chile le agradece la confianza de haber puesto “el ejército de este Estado bajo mi mando” (carta del 16/1/1819). A Balcarce le dice que los jefes del ejército “no harán más que lo que les mande el gobierno a quien pertenecen” (carta del 11/5/1819). Desde el exilio, ofrece sus servicios al país en caso de guerra en el conflicto con Francia, pero aclarando que lo haría “como simple militar” (cartas a Rosas del 5/8/1838 y a Gregorio Gómez el 21/9/1839).
En todo momento procuró evitar el conflicto armado y llegar a acuerdos pacíficos para cumplir los objetivos. Estando en Chile, le escribe al virrey del Perú Joaquín de la Pezuela (carta del 11/4/1818) intentando convencerlo de deponer las armas antes de organizar su expedición: “V. E. no ignora que la guerra es un azote desolador”, le dice. En el orden interno, se ofreció a “emplear todos los medios conciliativos” para evitar “la guerra de anarquía” del año 1819 (carta al director de Chile del 14/2/1819, comunicando su traslado a Cuyo). En este sentido, le escribió a Estanislao López y a José Artigas ofreciendo sus buenos oficios intentando persuadirlos para llegar a un acuerdo en dicho conflicto. En ambas cartas (del 13/3/1819), incluye una de sus frases memorables: “mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas”.
La guerra es, para él, la ultima ratio regnum. Y el fin de la guerra es la paz. Quien mejor sabe hacer la guerra no la quiere, si el objetivo se puede lograr por otros medios. En la citada carta a Pezuela le dice también: “anhelo sólo al bien de mis semejantes: procuro el término de la guerra”. Al mismo destinatario le dice como conclusión en otra carta (10/11/1818) que “me hallará siempre pronto a medios pacíficos en cuanto sea compatible con la libertad de los pueblos”. No obstante, le había advertido antes lo siguiente:
[…] decida la razón imparcial si la América debe dejar las armas de la mano hasta conseguir su independencia. Por lo que toca a los gobiernos de las Provincias Unidas y Chile cuyos ejércitos tengo el honor de mandar, estoy seguro no pararán su marcha hasta llegar a este glorioso término.En varias oportunidades, como protagonista o como comentarista de otras situaciones, expresa su deseo de evitar las hostilidades o de poner fin a las mismas, siempre subordinado al cumplimiento del objetivo político. En la citada carta que dirige al pueblo peruano antes de su expedición (13/11/1818) afirma también que “el orden de la justicia tanto como la seguridad común me precisan a adoptar el último de los recursos de la razón, el uso de la fuerza protectora”. En una Proclama de 1821, en la que se ve obligado a reanudar las acciones militares, dice: “[…] no queda más recurso, que apelar a la bravura americana, y decidir por la fuerza, lo que no ha podido transigirse por los consejos de la razón”.
La guerra como continuación de la política por otros medios: mientras Carl von Clausewitz lo escribía, José de San Martín lo realizaba.
Adenda: el factor humano en el exilio del Libertador
En la correspondencia de San Martín se revelan nítidamente ciertas virtudes suyas que no hacen juego con el juego del poder: la modestia, la falta de ambición personal y la escasez de autoritarismo. En numerosas oportunidades afirma que su ambición se limita a asegurar la independencia en Sudamérica (nada menos) para luego volver al descanso de su hogar, preferentemente en una chacra en Mendoza (que no logró, justamente, para no involucrarse en los asuntos políticos). Durante su exilio en Europa no dejó de rechazar propuestas para cumplir funciones políticas o diplomáticas, e incluso para hacerse con el poder en los países que libertó.
Sobran los ejemplos de su modestia y falta de autoritarismo. En reiteradas oportunidades expresa su ignorancia sobre diversos temas, pide consejo, reconoce méritos de otros, imparte órdenes a sus subalternos dejándoles un margen de discrecionalidad para que decidan por sí mismos. Como es sabido, a Bolívar le reitera una y otra vez (durante la famosa entrevista de Guayaquil y en carta del 19/08/1822) su disposición para ponerse él y su ejército bajo sus órdenes, que aquél rechazó.
Es evidente que a San Martín le faltó la ambición (y la soberbia y el orgullo) vinculada a la política. Su vida pública fue para él un destino o una fatalidad. Nunca una ambición personal. Julio César volvió de la guerra y tomó el poder en Roma. Napoleón volvió de la guerra y tomó el poder en Francia. San Martín volvió de la guerra y se fue a su casa.
A punto de instalar el Congreso en Lima le escribe a O’Higgins (carta del 25/08/1822):
[…] ya estoy cansado de que me llamen tirano, que en todas partes quiero ser rey, emperador y hasta demonio; […] en fin, mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles, mi edad media al de mi patria, creo que tengo derecho de disponer de mi vejez.El día de su dimisión como Protector del Perú, le dice al Congreso (20/9/1822): “Mi gloria es colmada, cuando veo instalado el congreso constituyente: en él dimito el mando supremo que la absoluta necesidad me hizo tomar contra los sentimientos de mi corazón, y lo he ejercido con tanta repugnancia…”. Más tarde, a su amigo Tomás Guido le dice desde Europa (carta del 18/12/1826): “[…] he tenido la desgracia de ser hombre público; sí, amigo, la desgracia, porque estoy convencido de que serás lo que hay que ser, si no eres nada”.
Es probable que no haya mayor desilusión ni mayor deseo contrafactual para un lector de la historia argentina que ver zarpar de Buenos Aires al “Le Bayonnais”, ese maldito buque mercante francés que se lo llevó de nuevo a Europa. Podrán analizarse y describirse múltiples causas por las cuales San Martín no se hizo con el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata ni de ningún otro país sudamericano; pero sin dudas que aparecerá en primer plano el factor más relevante de todos: su personalidad. Su admirable personalidad.