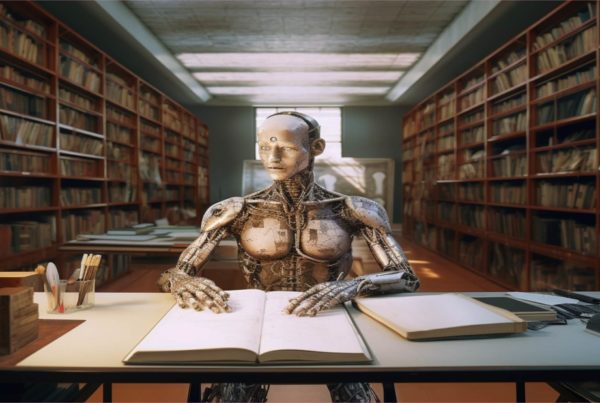El sábado 21 de junio el Papa León XIV pronunció un breve, pero muy elocuente discurso con ocasión de la conferencia de la Unión Inter-Parlamentaria Internacional durante el reciente Jubileo de los gobernantes. Este constituye un buen ejemplo de una actitud que el pontífice ha dejado entrever en sus primeros meses de liderazgo y que, considero, merece ser destacada: la búsqueda de la unidad a través de la referencia a las raíces comunes. Concretamente se ve ejemplificada en dos puntos que desarrollaré a continuación: la mención a diversos pontífices, sin marcar una línea estricta de preferencia, y, por otro lado, una vuelta a la noción de ley natural.
Sus primeras palabras fueron destinadas a recordar a Pío XI cuando sostuvo, allá en 1927, que la política es “la forma más alta de caridad”. Luego unió la célebre cita con los pensamientos del Papa Francisco sobre el servicio que la política realiza al bien común y a la sociedad en su famosa encíclica Fratelli Tutti. Su discurso estuvo marcado por un mensaje claro: que la política puede verse como un acto de amor cristiano, acto que se expresa en el bien realizado hacia la familia humana. Más adelante cita a León XIII, San Agustín, Juan Pablo II y menciona a Santo Tomás Moro.
Esta actitud puede verse en varios de sus discursos, mensajes y homilías; un buen ejemplo fue su primer discurso de mayo, en el cual se dirigió al colegio cardenalicio. En él menciona al Papa Francisco, usa una frase de San Pablo VI, alude a Benedicto XVI y toma la encíclica Rerum novarum de León XIII como inspiración.
Considero que se puede entrever en sus palabras una “continuidad pontificia”. ¿Continuidad entre su pontificado y el de Francisco? Sí, pero no solo con el Papa argentino, sino una continuidad con la larga cadena de los sucesores de Pedro en general.
Lo interesante es que el Papa León XIV cita a una amplia variedad de pontífices sin establecer una jerarquía ni marcar una línea de preferencia entre ellos. Lejos de privilegiar una figura sobre otra, presenta referencias a papas de distintos perfiles y épocas, permitiendo así una lectura más amplia y abierta del legado del magisterio pontificio. Esta actitud podría leerse como la de alguien que valora la herencia de la Iglesia y construye sobre ella. Es decir, una actitud, si no conservadora, respetuosa del legado y las enseñanzas heredadas que tanto tienen para aportar a nuestro mundo contemporáneo. Este tipo de enfoques resultan esperanzadores, ya que refleja un poco del espíritu de la Iglesia Católica, una institución que, centrada en el amor de Cristo, posee una vasta y sabia tradición relevante para enfrentar los distintos problemas que aquejan a la persona como ser trascendente y de naturaleza caída.
Vemos entonces una conexión viva con la tradición. Con este mismo espíritu es que deseo que nos enfoquemos en el siguiente punto a destacar: la referencia a la ley natural. Con ella, el obispo de Roma trajo nuevamente una tradición (parcialmente olvidada) que se había dejado de escuchar en algunos espacios eclesiásticos. León XIV trajo a colación este concepto cuando estaba describiendo la actividad política. En su abordaje recordaba que dicha ley, escrita no por manos humanas pero válida en todos los espacios y tiempos, encuentra su fundamento más convincente en la propia naturaleza humana. Esta ley sería la referencia común a través de la cual se puede encontrar aquellos elementos que nos unan como familia humana sin excluir la nota de la trascendencia a la hora de llevar adelante los procesos decisorios.
Su mención fue acompañada de una cita, nada menos que del jurista precristiano Cicerón: “La ley natural es la razón recta, conforme a la naturaleza, universal, constante y eterna, que con sus mandamientos invita al deber y con sus prohibiciones aleja del mal […]. No es lícito modificar esta ley ni sustraerle ninguna parte, ni es posible abolirla por completo; ni por medio del Senado ni del pueblo podemos liberarnos de ella, ni es necesario buscar a quien la comente o la interprete. Y no habrá una ley en Roma, otra en Atenas, una ahora y otra después, sino una sola ley eterna e inmutable que gobernará a todos los pueblos en todos los tiempos”. Una elección más que interesante, a través de la cual probablemente el pontífice haya querido señalar la antigüedad y ubicuidad de este elemento autoritativo.
Inmediatamente, luego de dedicarle una oración más a la ley natural, menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La elogia sosteniendo que la misma puede contribuir a situar a la persona humana y su integridad en el centro de la búsqueda por la verdad. Aunque el pontífice no hizo una conexión expresa entre la ley natural y la declaración, podemos entender a la primera como una brújula rectora y al documento, tal vez, como un ejemplo de aquellos valores propios de la naturaleza humana que nos unen y deben ser la base de la política. Ahora, si queremos encontrar referencias significativas a la ley natural dentro de los discursos eclesiales como guía de las acciones política debemos remontarnos hasta Benedicto XVI y sus predecesores, hace más de una década. Resultaría interesante que el debate por un fundamento último en la construcción de las sociedades humanas se viera revitalizado por este tipo de menciones en el futuro.
Creo que estos pequeños signos que se han destacado encastran perfectamente con su pertenencia a la orden de los agustinos. Una vuelta a San Agustín podría ser una vuelta a las raíces, pero no para deshacer sino para volver a encontrar aquellos puntos nodales, centrales al catolicismo. Resulta significativo que “su frase” como cardenal, y ahora como Papa, fuese In illo Uno unum (en el único Cristo somos uno). La noción de comunidad es muy importante para los agustinos y toda comunidad requiere raíces fuertes con valores densos adoptados por todos sus miembros. En este sentido, la revalorización de la tradición de la Iglesia, en especial de los elementos que nos recuerdan nuestra naturaleza común y sirven de brújula, como la ley natural, resultan importantes para la formación de esta comunidad.
San Agustín posee una vasta obra, capaz de ofrecerle una gran sabiduría a nuestro mundo contemporáneo. En su libro La Ciudad de Dios es tajante a la hora de analizar las razones de la caída del Imperio Romano, disipando los rumores y teorías más bien espurias que rondaban el suceso. Acusaba la falta de compromiso hacia el bien común del Imperio, hacia la mantención de la justicia por parte de aquellos que detentaban el poder y, también, el olvido de Dios. Esta falta de “civismo” no era otra cosa que el deterioro de las virtudes compartidas y heredadas.
Esta dimensión comunitaria, tan propia del carisma agustiniano, supone también la capacidad de sostener vínculos sólidos que permitan el ejercicio de la corrección fraterna (Cap. 24, punto 26 de la Regla de San Agustín). No se trata simplemente de unidad en lo afectivo, sino de una disposición compartida a buscar el bien común desde la verdad. En su primera homilía dirigida al Colegio Cardenalicio, León XIV retomó esta preocupación al señalar que la fe cristiana en muchos contextos actuales es considerada absurda o destinada solo a los débiles, y que precisamente por eso es allí donde se la desprecia donde más necesaria se vuelve la presencia cristiana. Su diagnóstico no apela al dramatismo, pero sí reconoce con claridad las condiciones culturales que debilitan la fe y oscurecen el sentido de comunidad. Frente a ello, la insistencia en una vida eclesial enraizada en vínculos auténticos y sostenida por referencias compartidas puede ser uno de los ejes más sólidos de su pontificado.
Todavía falta para poder dilucidar cuáles serán los caminos que León decidirá tomar, aunque podemos estar seguros de que será siempre desde el centro fundacional de los valores agustinos y, por ende, la búsqueda de la unidad a través de la referencia a las raíces comunes.