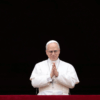El de cómo conceptualizar la relación que existe entre ética y política es un tema de discusión desde los orígenes de la reflexión filosófica y sería absurdo pretender resumirlo o recapitularlo en estas líneas. No obstante, tal vez sería justo afirmar que en el pensamiento político moderno ha primado la intención de “autonomizar” a la política, independizándola de consideraciones propias de otras disciplinas, pero sobre todo de aquella a la que tradicionalmente se la había subordinado o en la cual se la había subsumido. Frente a dicha actitud es que desearía presentar una breve defensa del vínculo necesario entre ambos órdenes, tanto a nivel teórico como práctico.
Son numerosos los ejemplos contemporáneos que parecen indicar un renovado acercamiento entre la política y la ética. Esta tendencia se manifiesta de múltiples maneras, ora abrazando explícitamente el carácter parcial, partidario, “militante” de la participación pública, ora de una manera más sutil, apoyándose en conceptos, instituciones y prácticas liberales para ejercer poder de manera particularista y ciertamente no neutral. Todo esto se puede apreciar en casos como la reciente popularización -nacional e internacional- del concepto de “lawfare”, el ya trillado (re)descubrimiento de que la información transmitida por los medios de comunicación no es nunca completamente objetiva e imparcial, o la teoría y práctica de los “populismos” (como sea que se los defina), por mencionar sólo algunos.
Estos fenómenos evidentemente entran en conflicto con intuiciones profundas de la tradición liberal que en buena medida forjaron el esquema institucional y jurídico de la mayoría de los Estados occidentales. Con todo, el intento de separar claramente las “esferas” (y la metáfora misma es significativa, en la medida que lo presenta como campos espacialmente separados, conjuntos cuyos elementos son diferentes) no es patrimonio exclusivo del liberalismo. Maquiavelo, Hobbes, pero también Weber o Schmitt, cada uno de ellos de un modo peculiar, coincidirían en la reivindicación de la autonomía de la política, donde las reglas de la moral (privada, de la convicción, etc.) resultan inaplicables y/o contraproducentes. Es comprensible entonces la reacción de muchos que, frente a las amenazas que perciben en la moralización de la política, buscan ampararse en alguna teoría “pura” de la misma para reconstruir principios, reglas y concepciones que permitan sentar bases sólidas para la imparcialidad entre individuos y grupos sociales.
Sin embargo, aquí deseo esbozar solamente una de las muchas posibles objeciones frente a este reiterado llamado a la neutralidad axiológica y la exclusión política de los criterios morales. Una consideración casi de Perogrullo, pero no por ello menos relevante, que surge de atender a la misma estructura de nuestra experiencia humana cotidiana. Estamos muy habituados a aproximarnos a cualquier comportamiento desde la óptica de una disciplina, teoría o enfoque particular y limitado; todo el proceso de especialización científica y la estructura del trabajo académico e intelectual profesional que se viene desarrollando desde hace ya algunos siglos conspira en este sentido, y evidentemente ha dado muestras de permitir un grado de desarrollo específico a cada rama. Con todo, ello frecuentemente nos hace olvidar el dato fundamental de que una vida humana es (o, quizá sea mejor decir, “debería ser”, desde la posición que aquí adopto) en algún sentido una unidad. Todas las diferentes dimensiones desde las cuales se pueda llegar a estudiar el comportamiento se dan, existencialmente, en la experiencia, de manera simultánea y superpuesta.
Intentaré ilustrarlo con un ejemplo. Imaginemos a una persona que está considerando la posibilidad de casarse. El razonamiento que lleve a esta decisión (y la acción consecuente) tendrá múltiples facetas: ciertamente incidirá la cuestión psicológica de sus sentimientos amorosos hacia su futuro cónyuge, pero también puede tomar en consideración su convicción religiosa, que la lleva a concebir el matrimonio como una alianza indisoluble frente a Dios o como un mero contrato legal revocable; las posibilidades y consecuencias económicas de unir los patrimonios y capacidades productivas de ambos ocuparán algún lugar, y el acto mismo puede tener un significado político si imaginamos, por decir algo, que se trata de dos personas de razas o clases diferentes en un Estado que no reconoce o prohíbe jurídicamente tal tipo de uniones. Desde luego es posible y, en algunos casos, fructífero diseccionar estos aspectos para concentrarse solamente en uno o unos pocos de ellos, a fin de arrojar luz sobre sus lógicas específicas, pero sería un grave error olvidar que se trata en todo caso de una distinción puramente analítica. El razonamiento práctico real y concreto de nuestra imaginaria protagonista atenderá simultáneamente a todas las diversas dimensiones en juego, aunque es evidente que tampoco puede concebírselo como un cálculo puramente lógico, con un procedimiento lineal y mecánico (habrá olvidos, preferencias y pasiones que alteren el peso relativo de cada faceta). Una teoría que pretendiera explicar la totalidad del fenómeno a la luz de una sola de sus caras aparecería a todas luces insuficiente; esta amenaza se vuelve incluso más intensa cuando no intentamos meramente describir (si es que algo así es posible en el campo de las ciencias humanas), sino que también extraemos conclusiones prescriptivas, como a menudo sucede en el ámbito de la política.
El engaño, el chantaje o el espionaje pueden ser económicamente muy redituables, pero no parece intuitivo afirmar que, en su carácter de empresario, una persona puede y debe violar dichas restricciones morales para maximizar sus ingresos; del mismo modo, el asesinato y suicido de una pareja de enamorados puede ser el contenido de una obra dramática superlativa, pero casi nadie estaría dispuesto a avalar al artista que asesine o incite a otro a hacerlo por amor al arte. ¿Por qué entonces pensaríamos que algo diferente sucede en el ámbito de lo político? En efecto, el agente político -es decir, cada uno de nosotros, sea como político profesional o como ciudadano participante-, en cuanto tome decisiones y actúe de algún modo dirigido a la organización de la comunidad y la gestión del poder (o como sea que definamos el objeto de la política), será consciente de la economicidad, esteticidad y, ¿por qué no?, la moralidad de su comportamiento.
Ahora bien, a esta muy básica fenomenología de nuestra experiencia cotidiana podría objetársele que, de hecho, es factible una suerte de disociación psicológica o compartimentalización de nuestra personalidad, de modo tal que en la medida que asumimos cada uno de estos roles, adoptamos y nos guiamos por conjuntos de reglas y criterios diferenciales, propios de cada esfera. Así, la misma persona debería, por ejemplo, mentir públicamente si eso garantiza el éxito electoral de su partido político, pero jamás debería engañar a su mujer en su rol de esposo y dentro de los criterios de la ética familiar. Algo así puede encontrarse en varios de los exponentes teóricos que mencionaba más arriba (y muchos otros): el juego entre la apariencia y la realidad maquiaveliano, con su mandato de “saber ser no bueno”; quizá más explícita es la distinción weberiana entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. En el plano sociológico, hay quienes leen una descripción similar en el trabajo de E. Goffman.
Aunque no es algo que pueda demostrarse en estas breves líneas, tengo la impresión de que la puesta en práctica estricta de esta compartimentalización psicológica tiene algo (o bastante) de patológico. En todo caso, independientemente de su viabilidad material, cabe sostener que muchas veces las teorías que de este modo pretenden autonomizar o separar de manera tajante los objetos formales de cada disciplina y cada ámbito existencial real llevan implícita una suerte de imperialismo teórico, habitualmente inarticulado, por el cual la disciplina defendida gana primacía sobre las demás, sobre todo en el plano prescriptivo. Si, con Schmitt, deseamos atenernos al concepto puro de lo político y las consecuencias que de él se derivan, entre las cuales se cuenta la exclusión de los criterios morales del razonamiento político… ¿No es esto lo mismo que decir que hay al menos un grupo de instituciones, prácticas y espacios que no es susceptible de análisis moral o, para ser más precisos, que si fueran abordados moralmente causarían resultados desastrosos políticamente hablando (lo cual conlleva prescriptivamente el rechazo de tal análisis)? Tomar en serio esta actitud y hacerla extensiva a todas las diferentes disciplinas conduciría a una imagen del mundo hiperesquemática, donde los “fenómenos políticos” sólo se podrían explicar “políticamente” (con exclusión de sus consideraciones económicas, ecológicas, morales, etc.), y así lo propio con cada una de las otras “esferas”. Pero esto contradice a simple vista nuestra experiencia cotidiana, como ya dije, y en consecuencia, también supone un empobrecimiento teórico notable: una tal partición de la vida en esferas discretas sencillamente no estaría reflejando adecuadamente la realidad.
Desde luego, una versión más sofisticada del mismo planteo podría admitir que se tratan de múltiples aspectos de una misma realidad, pero aun esto no neutraliza el peligro de ignorar cualquier repercusión teórica y práctica real de esas otras dimensiones, escudándose bajo la premisa metodológica de que “solamente se está haciendo teoría política” (o de la disciplina que fuera).
Por el contrario, una imagen más adecuada, tanto para la descripción empírica como para la prescripción normativa, exige algún grado de integración de esta pluralidad constitutiva de la vida humana, no sólo de palabra, sino incorporándolo genuinamente en nuestra reflexión. En esta línea se mueve el creciente elogio de la interdisciplinariedad en el mundo académico, aunque muchas veces sus resultados concretos distan de estar a la altura de las intenciones declaradas.
En lo que nos compete, considero que si nos proponemos comprender e incidir sobre los numerosos casos donde, como indicaba en las primeras líneas, los posicionamientos morales irrumpen en la acción política hasta confundirse, el camino que busca nuevamente excluir las consideraciones éticas y reconstituir un ámbito “puro” de instituciones y reglas políticas está condenado al fracaso. Más prometedor resulta incorporar toda esta faceta inextricable de la experiencia humana e intentar encontrar o construir alternativas teóricas y prácticas donde estas y otras consideraciones se pongan en juego de manera fructífera.