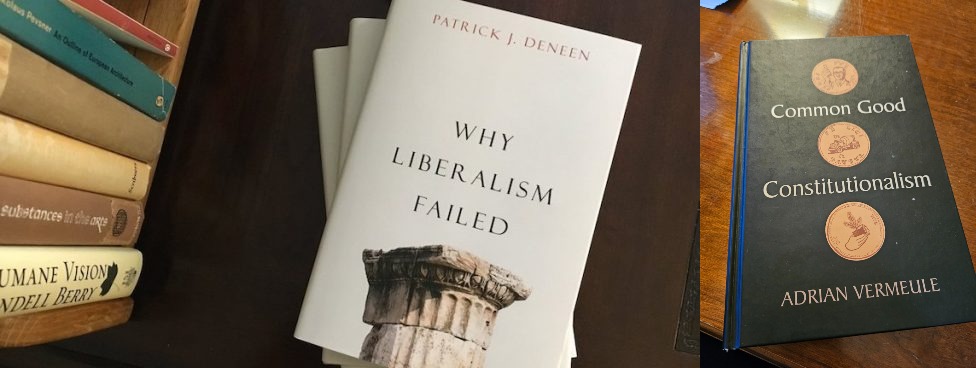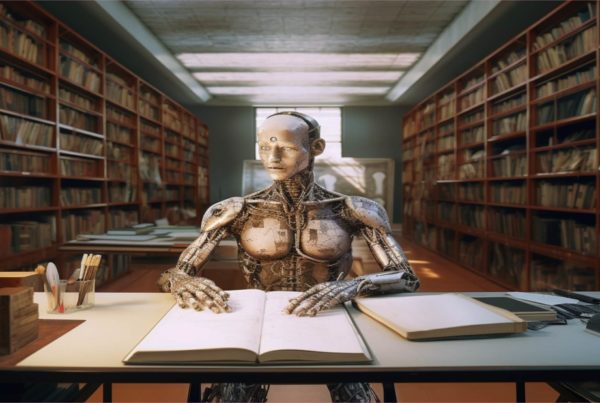En este escrito voy a intentar establecer algunas breves notas sobre el lugar de la religión en la corriente intelectual llamada posliberalismo (o integralismo), centrándome en dos de sus representantes más destacados: el jurista Adrian Vermeule y el politólogo Patrick Deneen, profesores en Harvard y Notre Dame respectivamente. Para poder hacer una mínima caracterización y dado que los posliberales o integralistas no son un grupo teórico homogéneo, sino lo que yo llamaría una constelación teórica, por lo que voy a enfocarme específicamente en estos dos exponentes de dicha corriente intelectual.
¿Por qué debería importarnos indagar en las teorías posliberales? Creo que hay dos razones principales: en términos teóricos emergen como una respuesta a la crisis de la democracia liberal occidental, al tiempo que los posliberales y sus imágenes del mundo están influyendo cada vez más en la política occidental, particularmente en Estados Unidos y algunos países de Europa. El hecho de que el actual vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance se haya reconocido admirador de las ideas posliberales o que estas ideas tengan mucho arraigo en los gobiernos de Hungría, Polonia o espacios políticos como Vox en España debería, por lo menos, llamar nuestra atención.
Algunos elementos de la teoría política posliberal
En el año 2018, el profesor de la Universidad de Notre Dame Patrick Deneen, publicó su (hasta ahora) más influyente y taquillera obra, titulada ¿Por qué ha fracasado en liberalismo? [1] Esta publicación se convirtió de inmediato en un verdadero fenómeno de ventas e influencia, hasta el punto de ser recomendada por el expresidente Barak Obama y por el entonces presidente de los Estados Unidos Donald Trump. La tesis central del libro, no muy extenso y escrito en un lenguaje accesible para no expertos, es que el orden político liberal, que se consolidó en el mundo occidental hace más de 200 años, está autodestruyéndose, pues su éxito en desmantelar la tradición, la comunidad, la virtud y las concepciones robustas del bien están precipitando su ruina. El liberalismo, nos dice Deneen, está fracasando políticamente porque sus presupuestos teóricos de individualismo, egoísmo, voluntarismo y ruptura con el pasado han generado una élite gobernante alejada del ciudadano común, una economía globalizada que perjudica a gran parte de la sociedad, una educación orientada a la práctica que ha destruido la idea de artes liberales y una mentalidad del “yo autónomo” que ha corroído los cimientos comunitarios y ha dañado nuestra relación con la naturaleza.
La pretensión de liberar a la humanidad de las ataduras del pasado, de la cultura comunitaria y de la religión, que el liberalismo llevó a cabo con notable éxito, nos ha conducido, según Deneen, a un reino de fragmentación social, de grieta cultural y desigualdad, alimentando un simultaneo y paradójico individualismo egoísta junto a un creciente estatismo. Es que para el profesor de Notre Dame el individualismo creciente requiere de un Estado cada vez más grande y autoritario, un Leviathan que pueda contener los átomos sueltos en que se han convertido los ciudadanos. En la estela de Tocqueville, para Deneen el individualismo está matando la libertad.
Para Deneen, cómo para otros teóricos cercanos al posliberalismo como Thomas Pink, Gladden Pappin y R. R. Reno, ese liberalismo que ha causado estos estragos adquiere contemporáneamente dos formas: el liberalismo progresista, que plantea una profunda reforma cultural mientras hace las paces con el capitalismo global, y el liberalismo conservador, económicamente liberalizador y culturalmente anclado en valores religiosos y tradiciones[2]. Resulta particularmente interesante hacer notar que para Deneen, promotor de una vuelta hacia un bien común conservador como noción política orientadora central para el siglo XXI, son tan enemigos los progresistas deconstruccionistas como los conservadores liberales, bajo la hipótesis de que no es posible escindir la lógica económica de la política, ni a la cultura de estas dos. De hecho, uno de los principales problemas del liberalismo es que ha creado una mentalidad que se ha despojado de la autolimitación y la virtud, favoreciendo la destrucción del suelo común de la natural sociabilidad humana: la comunidad, la religión, la patria y todo lo que da forma a un “nosotros”. El liberalismo conservador norteamericano es, para Deneen, incoherente y está condenado a vivir en la tensión que genera sostener principios culturales y políticos conservadores mientras erosiona esos mismos principios al endiosar la lógica del libre mercado y al egoísmo individualista como motor del progreso sociedad.
En su más reciente libro, titulado Cambio de Régimen. Hacia un futuro posliberal[3], Deneen deja atrás las tibias propuestas comunitarias localistas de su anterior obra, que había sido criticada por ser implacable en el diagnóstico y endeble en sus propuestas concretas, para proponer un cambio del orden político más radical. En esta obra Deneen asume que ya no es posible reformar el régimen político, sino que hay que comenzar a reemplazarlo por uno nuevo, que recupere la noción de bien común y realice un reemplazo de las actuales y decadentes élites gobernantes. Las polémicas propuestas que desarrolla Deneen en su último libro, desde el remplazo de las élites liberales por un aristopopulismo hasta la vuelta a una constitución mixta, merecen un análisis más detallado, que aquí no puedo desarrollar. Solo quiero hacer notar que el cambio de régimen que propone Deneen articula elementos culturales comúnmente atribuidos a la derecha, junto con una sensibilidad económica alejada del liberalismo y más cercana la izquierda. En sus propias palabras:
Ha quedado claro que la derecha está más dispuesta a moverse a la izquierda en lo económico que la izquierda a la derecha en lo social. Esa tendencia no es meramente accidental, sino que representa un retorno del conservadurismo a su forma original: una oposición al liberalismo. Cualquier avance en la igualdad económica irá acompañado de un mayor esfuerzo en fomentar y apoyar aquellas instituciones de las que surgen formas profundas de solidaridad: la familia, la comunidad, la iglesia y la nación. [4]
Vermeule y el constitucionalismo del bien común
Uno de los pilares de liberalismo conservador en los Estados Unidos de los últimos 50 años ha sido el llamado movimiento legal conservador, un conjunto de ideas, personas e instituciones que han procurado contrarrestar el progresismo que había caracterizado a la Corte Suprema de los Estados Unidos desde mediados del siglo XX. En términos de teoría jurídica, el movimiento legal conservador no posee un único corpus teórico, sino que conviven en su seno varias tradiciones y propuestas. Quizás la más reconocible y extendida entre académicos y jueces es la familia de teorías llamadas “originalistas”, que básicamente sostienen que la constitución norteamericana debe ser interpretada de acuerdo con el significado original de sus cláusulas, dadas por los constituyentes, y no basarse en interpretaciones flexibles y contextuales de esas cláusulas por parte de los jueces contemporáneos, que nutren las teorías progresistas del living constitutionalism. Hasta hace poco tiempo, las batallas teóricas y prácticas en el mundo jurídico norteamericano sincronizaban al progresismo político liberal con el “constitucionalismo viviente” y al liberalismo conservador con el movimiento legal conservador, notoriamente (aunque no únicamente) representado por el originalismo constitucional.
Adrian Vermeule se propuso cambiar esa ecuación jurídico-política, para insertar una tercera opción, por cierto nada centrista: el constitucionalismo del bien común. Aunque su obra es extensa y rica en planteos alternativos a las dos corrientes en pugna, fue con la publicación de su polémico artículo en la revista The Atlantic titulado “Beyond originalism” en 2020 y su libro Common Good Constitutionalism (Polity, 2022) que el profesor de Harvard se insertó definitivamente en la discusión teórica y política, generando un gran revuelo y una innumerable cantidad de críticas, tanto de progresistas como de conservadores legales[5]. En línea con Deneen, el constitucionalismo del bien común de Vermeule parte de criticar a las dos expresiones del liberalismo legal existente, por partir de fundamentos equivocados y olvidar la tradición legal clásica.
Su constitucionalismo del bien común, informado por la tradición jurídica del ius commune previa a la constitución norteamericana, viene a reivindicar la estrecha articulación entre principios y actividad jurisdiccional. El derecho no es solo lex, sino fundamentalmente ius; no son solo normas y reglas, sino principios basados en concepciones determinadas del bien, que han informado a la práctica jurídica desde mucho antes del nacimiento del constitucionalismo moderno[6]. Esos principios son simultáneamente jurídicos y políticos. En sus palabras, «En la teoría clásica, el verdadero y último bien común de la política es la felicidad o florecimiento de la comunidad, de una vida bien ordenada en la polis».[7]
El bien común así entendido es una noción que integra cuestiones estrictamente jurídicas con otras políticas y que contiene una especificidad constitucional, pero se ordena internamente a partir de una primacía de lo político. La integración entre esferas políticas y jurídicas se da más por un déficit de diferenciación; algo que no sorprende habida cuenta de que la noción de bien común es previa a la diferenciación moderna entre sociedad y Estado, entre derecho y política.
Vermeule argumenta también que esta noción del bien común no se opone a la felicidad o florecimiento individual, sino que entiende, de acuerdo con la tradición política premoderna, que la felicidad individual solo se puede lograr en un marco comunitario: el bien del «yo» se explica por el bien del «nosotros». Es la comunidad la que permite el florecimiento individual y no al revés.
El lugar de la religión en las teorías posliberales
En el año 2023, Deneen, Pappin y Vermeule publicaron en conjunto una serie de entrevistas reunidas bajo el sugerente título de “In God We Trust”, que ejemplifica la relevancia de la religión para los teóricos del posliberalismo, y, sobre todo, su visibilidad: los posliberales no tienen miedo a que lo religioso aparezca en sus teorizaciones y propuestas. Más bien, todo lo contrario. Y, tanto para Deneen como para Vermeule, la tradición de pensamiento católico juega un rol central en sus respectivos corpus teóricos[8]. Si para Deneen las ideas de Santo Tomás y Alexis de Tocqueville resuenan urgentes, para Vermeule el catolicismo nutre su “integralismo” con una rica gama de pensadores, que van de Newman a De Maistre, hasta Carl Schmitt y la Doctrina Social de la Iglesia[9]. Para ambos, la pérdida de la tradición política y jurídica católica premoderna es un error de la modernidad liberal que hay que rectificar. El catolicismo parece ser la tradición que permite sostener a la comunidad, la familia y los lazos sociales, sin avalar el pluralismo liberal que tiende a disolverlos en el ámbito político y jurídico.
Pero, ¿son los posliberales verdaderos teólogos políticos? El investigador Kevin Vallier ha sido el principal defensor de que la dimensión religiosa de estos pensadores es fundamental para comprender sus teorías y propuesta políticas concretas. En su obra All the Kingdoms of the World. On Radical Religious Alternatives to Liberalism[10], Vallier llama a los posliberales “integralistas”, porque luchan contra la escisión del mundo moderno. Y considera que para comprender el pensamiento de autores como Deneen o Vermeule hay que ir de la religión a la política.
Mi percepción es un poco diferente: no estoy seguro de que los caminos que van de la religión a la política o al derecho sean tan lineales en nuestros autores; más bien, hay un registro teórico y discursivo en el cual los límites entre política, derecho y religión se difuminan. Comparto un par ejemplos. Hacia el final de Cambio de Régimen, Deneen sostiene que:
Lo que a menudo se denomina auge del wokismo o liberalismo antiliberal es, inevitablemente, el resultado de la eliminación del bien objetivo de la vida política […] Lo curioso es que esta empresa totalitaria que vemos desarrollarse a diario e incluso acelerarse constantemente es consecuencia de la separación más fatídica y fundamental: la separación entre Iglesia y Estado […] Esta separación nunca fue completa, y nunca puede serlo, ya que todo orden político descansa sobre ciertos supuestos teológicos. Los invisibles fundamentos teológicos del liberalismo eran originalmente cristianos: la dignidad de toda vida humana; el valor supremo de una libertad como elección de lo que es bueno; una Constitución que limite la acción del gobierno y que impida tanto la tiranía como la anarquía, estableciendo y protegiendo una sociedad en buen orden, en paz y en abundancia.[11]
Vermeule por su parte, converso al catolicismo en el año 2016, sostuvo en un muy impresionante pasaje pronunciado durante la conferencia de inauguración del año académico 2019 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que:
En su gran encíclica sobre una aproximación integral al medioambiente y la sociedad humana, Laudato Si, Francisco comienza con la observación fundamental de que ha habido una «continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta» y «la velocidad que las acciones humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica». […] Vemos esta etapa de mayor conciencia respecto de la predominancia de un liberalismo incansable, dinámico, en casi cualquier nueva elección a través de Europa y del mundo Anglo-Americano, en la teorización académica sobre la política, y, en efecto, en toda la visión de mundo de las generaciones jóvenes. Schmitt y Francisco, en sus diferentes registros, insinúan el problema que quiero identificar y discutir hoy: la incansable dinámica del liberalismo tiende a socavar la «paz, seguridad y orden» que el liberalismo promete. [12]
Por supuesto que tanto Deneen como Vermeule utilizan los insumos teóricos y discursivos de la religión, especialmente el catolicismo, para criticar al orden liberal vigente. ¿Pero eso los transforma en pensadores religiosos, teólogos de la política y el derecho? ¿Hasta qué punto el lugar de la religión en general y del catolicismo en particular en los desarrollos teóricos posliberales implica una politización de la religión? ¿Son antiliberales porque son católicos o son católicos porque esta tradición les permite utilizar elementos teológico-políticos con la finalidad de criticar al orden liberal actual?
La respuesta que mejor describe a nuestros autores es menos tajante: quizás son católicos convencidos, a los cuales una tradición religiosa les brinda un conjunto de elementos que les permiten impugnar el orden liberal vigente, al tiempo que les hace posible imaginar un orden político y jurídico alternativo, lo llamemos pre, post o antiliberal. Pero esto no debería llevarnos a afirmar que el catolicismo solo puede alumbrar ideas políticas antiliberales o cosas parecidas. Nos guste o no, la crítica posliberal al régimen democrático liberal contemporáneo tiene una coherencia llamativa: el liberalismo parece haber fracasado tanto en la cultura, como en la religión, la política y el derecho. Compartamos o no este diagnóstico, lo cierto es que, en un mundo convulsionado, en el que los consensos de la posguerra parecen haberse resquebrajados, la propuesta posliberal ejemplifica un golpe sobre la mesa de la teoría política y jurídica al que hay que atender. Y nos recuerda que por muy jactancioso que sea el enunciado del teorema de la secularización, la religión sigue siendo relevante para pensar la política y el derecho en el siglo XXI.
[1] Deneen, Patrick, ¿Por qué ha fracasado el liberalismo?, Rialp, 2018.
[2] Aunque la afinidad de Reno, director de la influyente revista religiosa norteamericana First Things, con los planteos de Deneen son evidentes, Reno no se reconoce como un posliberal y ha marcado distancia con algunos aspectos de Regime Change. Ver la reseña de Reno a la más reciente obra de Deneen https://www.firstthings.com/article/2023/08/deneens-new-deal
[3] Deneen, Patrick, Cambio de Régimen. Hacia un futuro posliberal, Homo Legens, 2023.
[4] Deneen, Patrick, Cambio de Régimen. Hacia un futuro posliberal, Homo Legens, 2023, pp. 23-24..
[5] https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/common-good-constitutionalism/609037/
[6] Una reseña del libro se puede leer en Guillermo Jensen “¿Réquiem para el constitucionalismo liberal? Un acercamiento al constitucionalismo del bien común de Adrian Vermeule” En Disidencia (https://endisidencia.com/2024/08/requiem-para-el-constitucionalismo-liberal-un-acercamiento-al-constitucionalismo-del-bien-comun-de-adrian-vermeule/) Un excelente resumen y crítica del constitucionalismo del bien común de Vermeule puede leerse en Gerardo Muñoz “El bien común constitucional. Notas sobre la teoría jurídica de Adrian Vermeule” en el número monográfico de la Revista de Derecho Constitucional (IJ editores, diciembre del 2022), dedicado íntegramente a la obra de Vermeule: https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=31aab832aab5f98870df1afaf83e1c8e
[7] Vermeule, Adrian, Common Good Constitutionalism Polity, 2022,p. 28.
[8] Ver https://www.postliberalorder.com/p/in-god-we-trust.
[9] En una entrevista del año 2017, Vermeule explica la influencia que estos tres autores tienen en su pensamiento: https://www.firstthings.com/web-exclusives/2017/08/the-catholic-constitution
[10] Vallier, Kevin. All The Kingdoms of the World: On Radical Religious Alternatives to Liberalism. Oxford University Press, 2023.
[11] Deneen, Patrick, Cambio de Régimen. Hacia un futuro posliberal, Homo Legens, 2023, pp. 370-371.
[12] Disponible en: <https://derecho.uc.cl/images/old/stories/noticias/2019/05_Mayo/libro_ceremonia_inauguracion_2019_digital.pdf>