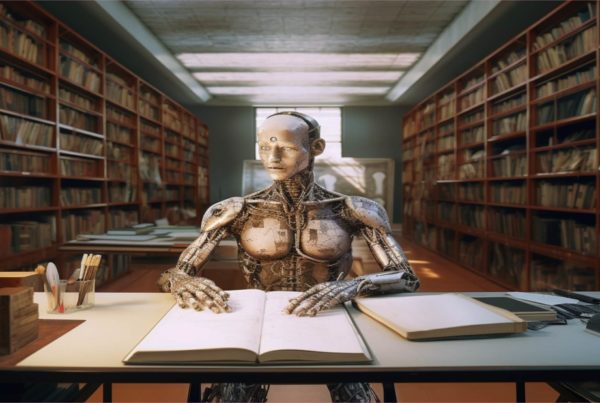El pasado 3 de abril de 2023 ocurrieron tres sucesos que aquí se extraen arbitrariamente de entre miles de millones de sucesos que ocurren diariamente en la inagotable realidad. El diario La Nación publicó un artículo (que este blog reproduce) denominado “La democracia de los modernos”, escrito por Guillermo Jensen y Enrique Aguilar. Durante el trascurso de ese día, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, recibió una golpiza por parte de un grupo de colectiveros, al apersonarse en el lugar en que éstos se manifestaban en protesta por un grave caso de inseguridad. Finalmente, en una charla de café, oí a un colega asegurar que la inteligencia artificial (en una versión del chat-GPT) ya es capaz de usar la ironía, el humor y la metáfora. (Al respecto, se aclara al lector que este artículo no ha sido escrito por la inteligencia artificial sino por la modesta inteligencia humana de quien lo firma). Veremos cómo los tres sucesos están vinculados.
En el artículo de La Nación, Aguilar y Jensen dicen, entre otras cosas, lo siguiente: “…el régimen democrático moderno es, simultáneamente, tributario de la soberanía popular (democratismo), la alternancia en los cargos y la representación política (republicanismo, al menos en una de sus vertientes), y un orden constitucional que reconoce derechos y garantías extendidas a todos los ciudadanos (liberalismo)”. Acompañados por estos conceptos, y otros que atrevidamente incorporamos, veamos el “caso Berni”.
El gobierno, en una democracia republicana, funciona sobre la base de un sistema de delegaciones de poder, que otorga legitimidad de origen a quienes desempeñan las funciones gubernamentales. Tanto en el nivel nacional, como en el provincial y el municipal, existe una delegación de poder vertical ascendente que, partiendo de la soberanía popular (el elemento democrático) legitima con su voto a los ocupantes de los poderes legislativo y ejecutivo, que gobiernan por un período limitado como representantes del pueblo (la vertiente republicana, según el artículo citado). Existe también una delegación de poder horizontal, del legislativo al ejecutivo, en diversas materias y en determinadas circunstancias, que en el nivel nacional ha sido convalidada por la ambivalente redacción del artículo 76 de la Constitución Nacional. Finalmente, existe una delegación de poder vertical descendente por parte del titular del poder ejecutivo hacia los funcionarios designados por él, que ejercen un poder particularizado (“potestas”) como cabezas políticas de diversos organismos administrativos. Estos funcionarios reciben una gran cuota de poder, según cuál sea el organismo que deben dirigir: Ministerios, Secretarías, organismos descentralizados, empresas estatales, etc. Pero, paradójicamente, al no ser electos sino designados, su legitimidad de origen es -si se puede decir así- más débil que la de legisladores y titulares del ejecutivo. Este es el caso de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que detenta el poder de manejar y controlar a la policía de la provincia de Buenos Aires, cuya misión es proteger la vida, la libertad y la propiedad (el elemento liberal) de los ciudadanos bonaerenses. La policía de la provincia es, como es sabido, uno de los organismos más relevantes -y también más críticos- de todo el país.
A lo largo del tiempo, el crecimiento y la expansión del denominado “aparato estatal” han dado lugar a la creación de numerosos organismos administrativos que reciben por delegación una gran cantidad de poder y manejo de recursos. Pueden citarse como ejemplos, a nivel nacional, la ANSES, la AFIP, el Banco Central, Ministerios como el de Transporte (del cual dependen grandes empresas como Trenes Argentinos o Aerolíneas Argentinas), etc. En cierta ocasión, hace algunos años, un exgobernador de la provincia de Río Negro confesó a quien esto escribe que al asumir su cargo se sorprendió al advertir que el director del Instituto Provincial de la Vivienda “manejaba” mayores recursos presupuestarios que el mismísimo gobernador. No es casual, pues, que más de un legislador opte por renunciar a su banca o pedir licencia (los más atrevidos) para ejercer alguno de estos cargos desde los cuales -pese al riesgo de la exposición que comporta la gestión- ejercen cierta porción de poder y manejo de recursos.
A la mencionada debilidad de la legitimidad de origen de quienes ejercen estos cargos políticos por delegación, se suman otras: las imperfecciones del sistema de partidos y del sistema electoral, que jaquean la representatividad de quienes les delegan el poder, pues aumentan la brecha entre representante y representado, entre gobierno y pueblo.
En el primer caso, los partidos políticos se asemejan actualmente a organizaciones de tipo oligárquico que requieren de cierta estructura o “aparato partidario” para cumplir su función primordial (el ejercicio del monopolio de la representación), sostenido por recursos económicos cuya transparencia dista mucho de ser la deseable. En la dinámica de las fragmentaciones y las alianzas, entre negociaciones y acuerdos, los partidos presentan sus candidatos para los cargos electivos apoyados por la propaganda política que cada vez más se reduce a imágenes y slogans con poco o nada de contenido, con promesas electorales difusas y con la puesta en marcha de la “maquinaria electoral” que, entre otras cosas, requiere de cierta cantidad de colaboradores (como los fiscales) para controlar la elección. Del lado del representado, aún el ciudadano atento a las peripecias de la política observa como simple espectador ese dinamismo partidario que, para legitimarse, lo obliga a intervenir en sus elecciones internas (las PASO) y luego lo obliga a decidir ante esa “oferta electoral” que ha surgido de ese dinamismo. De esta manera, la participación del pueblo en el gobierno se reduce a concurrir al cuarto oscuro cada dos años para elegir la boleta electoral que introducirá en la urna. Los “mecanismos de democracia directa” como la iniciativa legislativa popular y la consulta popular, creados por la reforma constitucional de 1994, brillan por su complejidad o por su ausencia, respectivamente. Los otros modos de participación son informales: manifestaciones, piquetes, redes sociales, o la simple acción de contestar encuestas de opinión que serán procesadas y analizadas por los dirigentes partidarios. Y en estos tiempos arduos y complejos, al ciudadano común le resulta más sencillo redactar un “tweet” en su teléfono celular que ponerse a elaborar un complicado proyecto de ley para presentar ante un Congreso cuya honorabilidad es cuestionada.
Por su parte, el sistema electoral, en el caso particular de la elección de los integrantes del poder legislativo, el ciudadano se encuentra con la tristemente célebre “lista sábana”, sin poder individualizar a sus candidatos exceptuando a quienes encabezan la misma, para luego observar el gran protagonismo que suelen tener en las cámaras legislativas algunos de quienes se encontraban mezclados (casi ocultos) en esas listas, pero “legitimados” por su voto.
Esta brecha entre representante y representado debilita en general la legitimidad de origen y debilita aún más a la de quienes reciben la delegación de poder por designación y no por elección. ¿Puede mejorarse -por así decir- la legitimidad de origen? Mejorar el funcionamiento y la transparencia de los partidos políticos, eliminar la lista sábana y que los funcionarios que designa el ejecutivo deban ser convalidados por un legislativo con mayor representatividad, podría ser una opción, aunque su implementación no parece estar a la vista. Ni siquiera aparece en “la agenda” de la elite política nacional.
En suma, la distancia o la brecha que separa el ejercicio de la soberanía popular con los funcionarios políticos designados -no electos- es amplia. Su legitimidad de origen es, evidentemente, muy débil. Así pues, a estos funcionarios no les queda más que legitimarse por la vía del ejercicio, es decir, por la vía de la eficacia en la gestión. En efecto, en su obra Para una teoría general de la política, dice José María Medrano: “…la legitimidad de origen supone haber accedido al poder político con arreglo a las previsiones jurídicas establecidas, en tanto que la legitimidad de ejercicio supone el ejercicio benéfico y eficaz del poder. Ambas variantes de la legitimidad a veces coinciden y a veces no (…) Adviértase asimismo que quien tiene legitimidad de origen puede ‘deslegitimarse’ por el ejercicio pésimo del poder, y quien carece de legitimidad de origen puede ‘legitimarse’ mediante el ejercicio benéfico del poder”.
En estas circunstancias, parece evidente que el funcionario no electo y designado Sergio Berni, con su alta exposición, apostó fuerte por la legitimidad de ejercicio. Aun cuando garantizar la seguridad en la provincia de Buenos Aires -en particular en el conurbano bonaerense- no depende exclusivamente de la decisiones y ejecuciones que parten de su cargo, sino que también confluyen una compleja trama de factores como la educación, la cultura, la pobreza, el poder judicial, la doctrina judicial, etc.; factores que no están bajo el control del Ministerio de Seguridad. “A quien invoca el bien común no se le perdona el error”, dijo un sabio. A Sergio Berni, como a otros, no se le perdona el error. No se le perdona la ineficacia (o lo que se percibe como ineficacia) de su gestión. Así, su legitimidad queda cuestionada, aun cuando reciba el respaldo del representante del pueblo que lo designó.
Pero no basta con el estudio de las normas y sus fundamentos para comprender acabadamente la realidad. Entre otras cosas, hace falta considerar lo evidente, que de tan evidente puede pasar desapercibido: el factor humano, es decir, la persona y su personalidad.
Según informa el portal oficial del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni posee las siguientes categorías existenciales: “Nació un 3 de febrero de 1962 en Capilla del Señor. Médico, militar, abogado y político argentino. Alpinista distinguido, entrenador y campeón de Karate, buzo táctico, rescatista profesional y paracaidista”. Todos estos datos dicen mucho (no todo, claro está) acerca de su persona: su origen, su formación, sus hobbies, sus inclinaciones, y ciertos rasgos de su personalidad ligados a ellos. No debería sorprendernos, pues, que un hombre que es capaz de volar por los aires, trepar por empinadas montañas y sumergirse en las profundidades del océano, sea también capaz de asumir el riesgo de legitimarse por la eficacia en la gestión de la seguridad del insondable conurbano bonaerense, intentando resolver personalmente las situaciones críticas o conflictivas.
En esta condición multivalente y paradojal, en la tensión entre las normas, los fundamentos de las normas y el factor humano, el ministro Berni tiene a su cargo el resguardo de la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos bonaerenses. Este representante del pueblo, cuya legitimidad de origen se encuentra en el extremo más débil, decidió un día, en el afán de ganarse la legitimidad de ejercicio, tener contacto directo y personal con el otro extremo -el más fuerte- de la delegación del poder: el representado descontento con la representación. El resultado está a la vista.
Sobre todos estos temas sobrevuela el fantasma de la inteligencia artificial (IA) que, como Berni, puede en cualquier momento aterrizar sobre nuestras vidas. Se trata de la tentación de reemplazar a los funcionarios por computadoras que no se hagan planteos de legitimidades personales, sino que se ocupen de realizar los ajustes necesarios para garantizar el buen funcionamiento del sistema político y asegurar así su eficacia.
Al respecto, son más que interesantes las reflexiones que hace Mauro Saiz en el artículo “La IA, la experiencia humana y la decisión política”, publicado en este blog. Aquí solo nos limitamos a plantear más preguntas que respuestas. ¿Puede la tecnología, en este caso la IA, mejorar la eficacia del sistema político en sus aspectos normativos, técnicos, humanos? ¿Pueden mejorarse con ella los procedimientos democráticos, el funcionamiento de los partidos, el sistema electoral, de modo tal que la legitimidad de origen acorte la brecha entre representante y representado? ¿Puede la inteligencia artificial mejorar el gobierno, mejorar la gestión? De ser así, ¿es bueno que lo haga? En el artículo citado, en un lúcido análisis de la cuestión, dice Saiz, entre otras cosas, que “…delegar la toma de decisiones en una inteligencia artificial —incluso bajo la presunción de que sus decisiones fueran más adecuadas o mejores— no sería distinto que delegarlas en burócratas y políticos profesionales para desentendernos de la carga intelectual y práctica que la política supone. Sencillamente estaríamos claudicando de una parte importante de lo que nos enriquece como seres humanos”. Y más adelante insiste y concluye con lo siguiente: “Es muy sencillo, dadas la velocidad de los avances y las maravillas tecnológicas que se nos presentan casi cotidianamente, caer en una suerte de idolatría tecnocientífica. De allí que sea tan importante estar siempre prevenidos para no sacrificar voluntariamente nuestra humanidad”.
En 1996, el entonces campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov se enfrentó a una computadora denominada “Deep Blue”. La máquina registraba las innumerables posibilidades que ofrecen los movimientos de “las lentas piezas” (como dice Borges) del “juego ciencia”. Pese a ello, sobre un total de seis partidas, tres victorias correspondieron al ser humano Kasparov, una a “Deep Blue” y dos fueron tablas. Al año siguiente, se repitió el desafío con una nueva versión de la computadora (la “Deeper Blue”), registrándose una victoria de Kasparov, dos de “Deeper Blue” y tres tablas. La máquina había logrado vencer al hombre.
Casi treinta años después, nos preguntamos: ¿podría la IA registrar las innumerables vicisitudes que ofrece la vida política, económica y social que, evidentemente, no se comportan como “las lentas piezas” del ajedrez? Salvando las distancias (no se me acuse de comparar a las personas que voy a nombrar; solo cito ejemplos para ilustrar el interrogante) ¿podría la IA reemplazar, evitar o encauzar el “apersonamiento” de un Sergio Berni en una situación conflictiva? ¿Podría la IA articular un discurso como el de Abraham Lincoln en Gettysburg? ¿Podría la IA escribir una obra programática y decisiva como las “Bases” de Alberdi? ¿Podría la IA registrar los fundamentos democráticos, republicanos y liberales del sistema político para aplicarlos prudencialmente a las complejidades de la inagotable realidad? “La política es la naturaleza humana en acción”, decía el doctor Alfonso Santiago (padre). ¿Podría la política ser “la inteligencia artificial en acción”? De ser así, al zoon politikon de Aristóteles, con todo lo que ello significa, le quedaría solo el sustantivo. Pues entonces, dirá el lector, nos debemos conformar con los “apersonamientos” de Berni y con las imperfecciones del sistema. No necesariamente. Porque de nuevo: la política es la naturaleza humana en acción, con las infinitas -y no conformistas- posibilidades que ella ofrece.