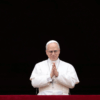El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que el presidente Javier Milei firmara el pasado 20 de diciembre, ha dado (y, previsiblemente, seguirá dando) mucho de qué hablar. Bautizado popularmente como “megadecreto”, el documento sorprendió por su extensión, la amplitud en el alcance y la intensidad de sus medidas. En esta breve nota querría ofrecer algunas reflexiones sobre solamente uno de los puntos en discusión: la noción de “emergencia” que la Constitución Nacional exige para considerar válido este acto jurídico.
Desde ya, valgan algunas aclaraciones. No es mi propósito aquí defender ni atacar el decreto en cuestión. Tampoco podría, por razón de espacio, abordar varias otras aristas del mismo: si el momento es oportuno y políticamente conveniente, si cada una de las disposiciones allí contenidas está justificada o si habría sido deseable la presentación de un proyecto de ley espejo para reforzar la legitimidad del acto. A fortiori, menos aun podré ocuparme de preguntas incluso más abarcadoras, como son el carácter populista o no de Milei, si existe un sesgo autoritario en su estilo de gobierno o su relación con las ideas de Alberdi. Todos estos (y varios otros) son asuntos interesantes y extremadamente debatibles, pero deseo evitar que se asuma que estoy tomando posición respecto de cualquiera de ellos, salvo donde haga alguna mención explícita.
Ahora bien, el limitadísimo (aunque muy relevante) problema que deseo abordar ni siquiera es particularmente adscribible a este DNU en concreto, sino que es propiedad común de casi toda la enorme masa de este tipo de decretos sancionada desde su regulación constitucional, en la reforma de 1994. El quid de la cuestión que me interesa podría resumirse así: ¿qué constituye una “emergencia” y a quién le corresponde decidir que ésta existe?
Evidentemente, la primera fuente a la que debemos recurrir es la propia Constitución, artículo 99, inciso 3, que vale la pena reproducir completo:
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.
Es clara la intención del constituyente al enunciar primero la prohibición general de legislar por parte del presidente (en el párrafo segundo), antes de abrir la puerta a la excepción (a partir del tercero). Esta es la técnica legislativa habitual y perfectamente podría leerse allí un mandato de que el instrumento se utilice restrictivamente.[1] Sin embargo, el mismo está efectivamente contemplado. Nótese que las restricciones expresas podrían esquematizarse de la siguiente manera: 1) deben darse “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios (…) para la sanción de las leyes”; 2) no debe avanzar sobre materias prohibidas; 3) debe contar con el refrendo de los ministros y el jefe de gabinete; 4) debe ser presentado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su consideración.
De todas estas condiciones, me gustaría detenerme únicamente en la primera. El gran interrogante consiste en cómo interpretar ese concepto, relativamente indeterminado, de “circunstancias excepcionales”. Hay quienes, con ocasión de los actuales debates, encuentran evidente que en el caso del DNU de Milei no existe tal situación. Y ciertamente puede que lleven razón, pero entiendo que es un error considerar que esto es “evidente” (con la consecuentemente evidente inconstitucionalidad del decreto). Quienes así opinan parecen dar por sentado que es absolutamente claro y preciso el conjunto de condiciones que constituirían “circunstancias extraordinarias” en los términos de la Constitución. Por mi parte, querría defender la postura contraria.
En efecto, considero que el texto legal al que nos venimos refiriendo es un excelente ejemplo de la inevitabilidad del trabajo interpretativo en materia jurídica. Por mucho que le pese a la lectura textualista, el que “sea imposible seguir los trámites ordinarios” encierra múltiples sentidos, varios de ellos razonables.
Una versión dirá que esto solamente sucede cuando le es literalmente, físicamente imposible al Congreso reunirse a sesionar. Esto no parece corresponder con el sentido común que tenemos de una emergencia. Por ejemplo, la mayoría de los intérpretes estaría de acuerdo que un desastre natural imprevisible, como un terremoto o un huracán (o una pandemia, como recordará el lector), podría constituir una ocasión en la que sea necesaria la acción inmediata y eficaz del Poder Ejecutivo. Si el hipotético terremoto hubiera tenido lugar en una región alejada de la Capital Federal, no habría ningún impedimento físico para que los legisladores sesionaran. Parecería ser la urgencia por resolver una situación dramática y el mayor perjuicio que se causaría a la población de seguirse “los trámites ordinarios” de una ley lo que habilitan aquí al acto excepcional del DNU. Es esto lo que constituye la “imposibilidad”, más que una incapacidad física de reunirse.[2]
Aun si se me concede esta última afirmación, no todo está resuelto. Se podría objetar que las actuales condiciones económicas no son tan dramáticas como un terremoto o un huracán y que, por lo tanto, nada obsta a seguir los trámites ordinarios para la sanción de una ley. Y aquí entramos en el verdadero núcleo del problema. ¿Cómo puede establecerse el “nivel de dramatismo” suficiente para que la situación sea considerada una emergencia y el trámite legislativo ordinario, “imposible”? Lo que debería quedar claro para cualquier lector de la Constitución, lego o letrado, es que el texto del artículo transcripto más arriba no puede responder a esta pregunta.
¿Cuántos grados en la escala Richter debe tener un terremoto para constituir una emergencia? Algunos de ellos son suaves y no causan daños masivos. ¿Cuántas personas deben estar alcanzadas por una enfermedad? ¿Cuántas vidas deben peligrar o cuál debe ser el monto económico de los bienes que estén en riesgo de destrucción? ¿Y no puede una cierta situación de crisis económica donde la estabilidad laboral, habitacional o incluso alimentaria de una parte de la población esté en riesgo constituir una emergencia equivalente? No parece descabellada, al menos en abstracto, la noción de que ciertas condiciones macroeconómicas producen efectos incluso más nocivos, ponen en peligro más vidas y deben ser tratadas con incluso mayor urgencia que algunos desastres naturales.
Repito: no me interesa ahora sostener el punto de vista de que efectivamente el país se encuentra en una situación tal (o que no lo está), sino dejar en evidencia que esta determinación, por su propia naturaleza, no puede surgir con precisión ni automáticamente del texto legal. Ella requiere una interpretación, no solo de la letra de la ley, sino de la realidad sociológica, económica o hasta sanitaria del país. Es, en última instancia, una determinación eminentemente política. Una vez más, debo enfatizar: no me estoy refiriendo a que sea justificable “apartarse de la ley” por razones políticas, sino que la propia ley demanda que hagamos un juicio que, por sí sola, no podría nunca realizar. Es decir, se trata de ser consciente de los límites de la ley; no tanto de lo que está “más allá” de la ley, sino de lo que la ley necesita, fuera de sí misma, para funcionar correctamente.
Llegados a este punto, si el lector tiene la paciencia de acompañarme en este razonamiento un poco más lejos, todavía resta un punto importantísimo. Suponiendo que aceptamos que la determinación de la emergencia requiere siempre y en todos los casos una interpretación de la realidad y un juicio prudencial, todavía no resulta evidente quién sea la voz autorizada para realizar semejante juicio. Muchos de los críticos de esta postura ven con resquemor la idea de que el propio Ejecutivo pueda decidir, por sí mismo, qué constituye una emergencia y actuar en consecuencia. Si esta fuera toda la historia, ciertamente parecería conllevar un peligro para nuestro esquema institucional, apoyado como está en los mecanismos tradicionales de división de poderes, frenos y contrapesos para limitar su expansión descontrolada. Pero, frente a esta objeción, señalaría dos cosas.
En primer lugar, alguien debe hacer este juicio. En la medida que no puede nunca surgir espontánea y linealmente de la letra de la ley, un actor real deberá en algún punto determinar que una situación dada es, en efecto, una emergencia. En nuestro diseño institucional, los candidatos intuitivos son los tres poderes estatales, aunque sería perfectamente posible imaginar modelos alternativos, donde otro órgano o poder independiente cumpliera esta función. Lo crucial es que no podemos escapar del “momento político” de la decisión, como tantos teóricos han apuntado sobradamente. Quizá podría parecernos preferible que fueran el Legislativo o el Judicial quienes lo hicieran (y esto no es inconcebible), pero como ya los clásicos de la teoría política advertían, el Ejecutivo parece mucho mejor dotado para tomar determinaciones de esta naturaleza.[3]
No obstante (y en segundo lugar), esta no es la historia completa. En esta lectura del art. 99, inc. 3, la Constitución efectivamente le confiere al Ejecutivo la capacidad de “proponer” tal interpretación (“esto es una emergencia”). Acto seguido, le da al Legislativo la capacidad de oponerse a dicha interpretación con una propia (“no, esto no es una emergencia, por lo que rechazamos el DNU”). En este sentido, la constatación de que siempre es necesaria la interpretación política de qué es y qué no es una auténtica emergencia no queda librada al puro arbitrio del Ejecutivo, sino que se da una verdadera pugna de interpretaciones, que podrán ser más o menos convincentes, sostenerse con mejores o peores argumentos. Si uno tiene la iniciativa, el otro tiene la última palabra. ¿Qué es eso sino (una de las posibles configuraciones de) el sistema de frenos y contrapesos? Insisto una vez más: nada en esta dinámica se sale de la Constitución ni la contradice automáticamente, sino que se trata del juego político que la propia Constitución ha construido.
Aunque no puedo extenderme sobre ello, no querría dejar de mencionar al Judicial. Ciertamente, éste también tiene una tarea crucial en la preservación de la Constitución. Pero, por todo lo dicho, tiene que quedar claro que no es a él a quien la Constitución le ha concedido primariamente la determinación de qué constituye o no una emergencia y que, si lo hace, estará realizando una interpretación política y no meramente aplicando de manera lineal y avalorativa la letra de la ley. Esta apreciación me parece relevante, por cuanto la judicialización de la política es una tendencia que se ha intensificado en las últimas décadas. Me abstengo aquí de entrar en la discusión respecto de si el Judicial debiera tener este tipo de consideraciones políticas o no, cuestión que excede largamente mis posibilidades en esta nota.[4]
Con todo, pensar en la Corte o cualquier otro tribunal como la primera y más adecuada instancia para plantear la cuestión simplemente contribuye, quizá paradójicamente, a debilitar la posición del Legislativo. Si éste es el actor a quien el texto constitucional faculta en primer lugar para debatir las interpretaciones sobre la emergencia que el Ejecutivo postula, la pregunta difícil que deberíamos hacernos es: ¿por qué no lo viene haciendo? Resignarnos a que simplemente no puede cumplir con dicha tarea es dar por estéril el principal mecanismo de control previsto. Esta línea de reflexión debería llamar la atención sobre el lugar comparativamente menor que solemos dar a la evaluación del funcionamiento del Congreso. Buena parte de la discusión político-institucional de las últimas décadas ha vuelto insistentemente sobre los potenciales excesos del Presidente y el lugar más o menos abiertamente político de la Corte Suprema en el sistema, pero ha sido bastante menor la preocupación por la relativa inoperancia del Congreso, al menos en lo que refiere a su juego de control recíproco con los demás poderes. El modo en el que el Congreso reguló el trámite de los DNU (a través de la ley 26.122) parece dar sustento a esa preocupación, aunque no altera fundamentalmente nada de mi argumento en los párrafos precedentes.
Para concluir, permítanme recapitular lo dicho y ofrecer algunas advertencias (no especialmente optimistas) adicionales. Intenté mostrar cómo la consideración respecto de lo que constituye una emergencia tal que habilite el recurso del DNU es una cuestión que requiere siempre e insoslayablemente una interpretación política, que la misma letra de la Constitución no puede resolver por sí misma. En consecuencia, esto queda librado al juego entre los poderes constituidos, lo cual no es una violación de la Constitución, sino su misma puesta en práctica.
Al mismo tiempo, no querría dar la impresión al lector de que esta es una nota apologética. Uno puede tener numerosas razones para sentirse disgustado con cómo ha evolucionado la práctica política de los DNU hacia un uso y abuso progresivamente mayor. Pero estar disgustado con el régimen político (o una parte del mismo) no equivale a decir que es inconstitucional. Y esto lleva a una última admonición. Es un buen signo que tantos ciudadanos, políticos y académicos se preocupen (aparentemente) cada vez más por el debido respeto a la ley y la Constitución. Sería una feliz ocurrencia que nuestra cultura política incorporara progresivamente este valor. Sin embargo, sacralizar el respeto a la ley no es lo mismo que sacralizar la ley. Esta debe ser respetada, pero no porque sea perfecta y esté exenta de críticas. Si, como muchos parecen opinar, la práctica del uso de los DNU se presta a abusos y arbitrariedades, puede que en buena medida lo que también se deba criticar sea la propia regulación constitucional y legal del tema. Esa es una discusión que vale la pena tener, pero que quedará oculta si caemos en el error de pensar que todo lo que está mal en nuestra cultura política se resuelve sencillamente llamando a respetar la Constitución y denunciando toda actitud nociva como una afrenta a ella.
[1] Ello puede proporcionar buenas razones a quienes buscan cuestionar el modo en que la práctica de los DNU se extendió desde 1994 hasta nuestros días, con prácticamente todos los presidentes democráticos recientes. Como aclaré anteriormente, no me abocaré a esa cuestión aquí.
[2] Por lo demás, cabría mencionar que el constituyente eligió una redacción en la cual lo que se considera imposible es “seguir los trámites ordinarios”, no “sesionar el Congreso” (alternativa que perfectamente podría haber adoptado). Incluso una aproximación textualista casa mal con esta interpretación, aunque no es el enfoque que adopto en el presente análisis.
[3] Léase, si la situación es de tal gravedad y urgencia que amerita una respuesta inmediata, tal que el proceso normal de una ley resulta imposible, exactamente lo mismo podría decirse de una determinación por parte del Congreso de la emergencia (que, por lo demás, difícilmente requeriría un proceso más sencillo y ligero que la sanción de una ley). Ni hablar de los tiempos normales del Poder Judicial.
[4] Nótese que me refiero exclusivamente a la determinación de que la situación es o no una emergencia a los efectos del art. 99, inc. 3. Esto no impide de ningún modo que los tribunales pudieran revisar otros aspectos de los decretos, como puede ser la adecuación entre las causas invocadas (la emergencia) y las medidas dispuestas, o si se ha incurrido en las materias prohibidas por la Constitución.