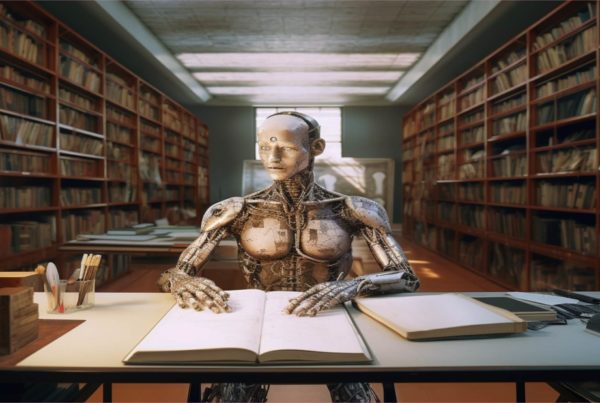El metro de Nueva York es conocido, entre muchas cosas, por sus anuncios llamativos y publicidades irónicas. Esta semana no fue diferente, ya que, una startup estadounidense llamada Nucleus Genomics, la cual diseñó un software de optimización genética, realizó una campaña de anuncios titulada “Have your Best Baby”, desatando un debate ético y social en toda la ciudad. Esta herramienta es un predictor digital que permite seleccionar embriones luego de una comparación entre los genes originales de cada progenitor. Luego de la campaña, la empresa registró un alza en las ventas de más del mil por ciento. El target comercial de la startup fueron aquellos futuros/potenciales padres interesados en el empleo del método de reproducción asistida.
Nucleus Genomics ha sido foco de múltiples controversias dentro del ámbito genético. La compañía ha comercializado productos que aseguran poder interpretar datos genéticos para responder cuestiones complejas como la inteligencia del futuro niño. En 2022, su fundador Sadeghi presentó Nucleus IQ, una herramienta que afirmaba medir el grado de influencia genética sobre el coeficiente intelectual de una persona. Sin embargo, numerosos expertos criticaron duramente la propuesta, tildándola de poco rigurosa y de estar más orientada al lucro que a la ciencia, ya que sus fundamentos científicos resultan endebles y aún no están validados empíricamente.
El debate en redes sociales y círculos académicos no se hizo esperar, y algunos usuarios incluso resaltaron que este método de selección roza la eugenesia, al clasificar a los hijos por su “potencial” genético. La controversia evidencia un choque entre la ambición tecnológica por “diseñar” bebés ideales y los principios éticos que defienden la igualdad y dignidad de todo ser humano.
Uno de los referentes en este debate es Leon R. Kass, médico y filósofo bioeticista conocido por su postura bioconservadora. Kass ha defendido la idea de una “dignidad humana integral”, intrínseca a cada persona por su mera humanidad, en contraposición a las nociones de dignidad ligadas a la perfección o la autonomía individual absolutizada.
Desde esta óptica, “diseñar” un hijo no es un regalo para él, sino una imposición: supone tratarlo como medio para cumplir deseos parentales o estándares sociales, más que como un fin en sí mismo. Kass, junto a otros pensadores, sostiene que lejos de producir un beneficio al niño, este tipo de intervención podría condenar su libertad futura y privarlo de la dignidad de ser humano autónomo. Al escoger de antemano rasgos “óptimos”, los padres estarían delimitando estrictamente el rango de identidad y desarrollo de su hijo antes incluso de que nazca. Se borra así en parte la apertura que caracteriza a toda nueva vida humana, esa posibilidad de que el hijo sea quien quiera ser más allá de los designios paternos.
Un niño fabricado a la medida de ciertos deseos corre el peligro de ser tratado como objeto –apenas un resultado de ingeniería– más que como persona inviolable. En suma, para quienes defienden una noción integral de la dignidad, prácticas como la selección genética embrionaria subvierten la idea de humanidad compartida: abren la puerta a una sociedad biológicamente estratificada, donde la vida “común” se devalúa frente a hipotéticos seres superiores. Desde el humanismo bioético, esto significa traspasar una frontera moral que protege la igualdad de cada vida humana por el hecho de pertenecer a nuestra especie.
Frente a la controversia, el CEO de la compañía, Kian Sadegui declaró que “cada familia merece saber que estas herramientas existen” y que “las mismas son seguras y pueden ayudarlas a tomar decisiones reflexivas (thoughtful) sobre el futuro de su hijo”. Siguiendo el mismo argumento, uno puede sostener que, ya que hay personas que van a utilizar técnicas de reproducción asistida, ¿por qué dejar al azar genético el resultado y no elegir de antemano?
Frente a esta problemática que se viene tratando desde hace años en bioética, el filósofo Michael Sandel publicó un muy interesante libro titulado The Case Against Perfection (Contra la perfección), donde explora la dimensión moral de querer “diseñar” hijos perfectos. Sandel argumenta que la objeción más profunda a la ingeniería genética orientada al mejoramiento no radica solo en riesgos médicos o en la justicia del acceso, sino en la actitud hacia la vida que subyace a esa búsqueda de perfección. Es recurrente en muchos casos apelar a valores como la autonomía parental o el derecho de los padres a elegir; no obstante, este lenguaje es insuficiente para captar el problema de fondo. El meollo del asunto estriba en cómo entendemos a nuestros hijos: ¿cómo “dones” que recibimos con humildad?, ¿o cómo productos de nuestra voluntad y control?
La paternidad auténtica –sugiere Sandel– combina amor incondicional con compromiso por el bienestar del hijo, pero nunca debería convertir al niño en un proyecto de manufactura. Si empezamos a escoger embriones según coeficiente intelectual, estatura o color de ojos, caemos en una mentalidad de dominación de la naturaleza que erosiona la humildad. Se impone la voluntad de poder sobre la aceptación de lo dado: es la victoria de la moldeación deliberada por encima del asombro reverente ante la vida.
Más allá de las consideraciones bioéticas y morales inmediatas, la discusión sobre diseñar hijos también toca preguntas filosóficas profundas sobre la condición humana. Aquí resulta esclarecedor el aporte de Paul Ricoeur, quien reflexionó extensamente sobre la relación entre el cuerpo, la natalidad (el hecho de nacer), lo involuntario y la identidad personal. Ricoeur plantea que la identidad de una persona no es algo fijo ni simplemente dado por su carga genética, sino que se configura a lo largo del tiempo mediante un proceso narrativo: contamos nuestra vida como una historia en la que se entrelazan eventos elegidos y eventos que nos suceden sin elección. Dentro de estos últimos están precisamente nuestro nacimiento y nuestro cuerpo heredado, elementos involuntarios que conforman el punto de partida de cualquier biografía. Nadie escoge nacer, ni selecciona a sus padres, su carga genética o muchas circunstancias iniciales; sin embargo, esas condiciones iniciales –lejos de ser meros obstáculos– constituyen la base desde la cual cada uno construye el relato de su vida. En la filosofía de Ricoeur, lo voluntario y lo involuntario se entretejen: asumimos creativamente aquello que no hemos elegido (como nuestras características corporales, talentos naturales o limitaciones) para darles un sentido dentro de nuestra narrativa personal.
Aplicando esta perspectiva, la idea de planificar genéticamente a un hijo para eliminar la mayor parte de lo azaroso en su constitución parecería alterar esa dialéctica fundamental. Si bien siempre habrá imprevisibles, el objetivo mismo de la selección embrionaria es maximizar el control sobre quién va a llegar a ser ese nuevo individuo. Desde la mirada de Ricoeur, esto podría interpretarse como un empobrecimiento de la identidad narrativa: al intentar predefinir la historia antes de que comience, se deja menos espacio a la iniciativa del propio sujeto en formación. Paradójicamente, un niño así “optimizado” podría crecer bajo el peso de una historia ya contada por otros, en lugar de apropiarse libremente de su propio devenir.
Nuestro cuerpo no es un objeto externo que manejamos a voluntad absoluta, sino la condición misma de nuestra agencia en el mundo, algo que somos tanto como tenemos. Por eso, reducir el cuerpo a un conjunto de rasgos a editar tecnológicamente corre el riesgo de cosificar a la persona, fracturando la unidad entre sujeto y cuerpo. En términos ricoeurianos, la capacidad de ser agente moral (lo que él llama el hombre capaz) está anclada en aceptar la propia finitud y fragilidad corporal. Al rehusar esa fragilidad mediante la selección genética, podríamos estar negando una dimensión esencial de la experiencia humana: la aceptación de que la vida nos es dada, no totalmente controlada. Dicho de otro modo, la natalidad implica recibir la vida como un don inicial (eco de la idea de Sandel) y solo sobre esa base dada puede emerger la libertad de cada uno. Si pretendemos eliminar todo vestigio de contingencia, ¿no estaremos disminuyendo también la riqueza creativa de la identidad, la libertad y la apertura a lo nuevo que cada ser humano trae al mundo?
La controversia sobre la fertilización asistida con selección genética nos enfrenta con una pregunta fundamental: ¿valemos por lo que somos o por lo que podríamos llegar a ser según estándares de perfección? Los avances genéticos ofrecen sin duda posibilidades médicas valiosas, por ejemplo, para prevenir enfermedades hereditarias graves. Pero cuando esa lógica deriva en “diseñar” hijos a la carta para satisfacer ideales sociales de normalidad, éxito o superioridad, se traspasa un umbral ético peligroso. Se corre el riesgo de revivir, bajo ropajes high-tech, la vieja tentación eugenésica de catalogar vidas dignas e indignas de ser vividas.