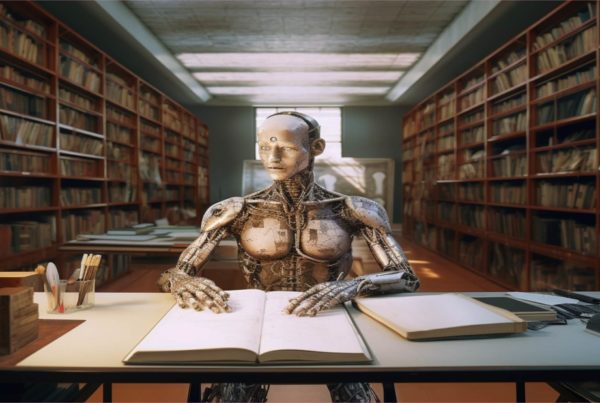El pasado miércoles 21 de mayo dejó este mundo Alasdair MacIntyre, uno de los filósofos morales más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Su obra, estimulante y provocadora, peculiarmente moderna a la vez que anclada en la tradición, sigue siendo de referencia en muchas de nuestras discusiones más actuales. En estos últimos días se publicaron decenas de notas como esta, rescatando sus principales ideas y contribuciones académicas. Con todo, aquí deseo hacer un ejercicio diferente. Para ser fiel a alguien que siempre afirmó que las tradiciones morales se transmiten a través de historias y de ejemplos, antes que como teorías abstractas, no cabe hacer una presentación puramente intelectual de sus aportes (valiosos como son). Otra de sus intuiciones fundamentales, derivada de la tradición aristotélica que abrazaba, fue que la justicia no tiene que ver centralmente con qué reglas de comportamiento obedecer, sino con qué tipo de persona aspiramos a ser. En las líneas que siguen me gustaría destacar, por lo tanto, algunas de las enseñanzas que podemos reconocer en su propia labor práctica; se trata de mirar de qué modo encarnó, en su trabajo y en la narración que constituyó su vida, ciertas virtudes y rasgos del carácter que nos sirvan de guía a quienes deseemos aprender de él.
La primera de ellas es su incansable ánimo crítico. Quizá no sea demasiado controvertido afirmar que algún grado de inconformismo resulta esencial para cualquier filósofo. Esto es tanto más cierto si se trata de un filósofo moral, preocupado por poner de relieve los peligros y defectos de nuestra forma de vida, tanto personal como colectiva. Pero MacIntyre -aunque ciertamente no está sólo en ello- nos enseña que esta no es una empresa reservada a unos pocos. Al contrario, él siempre apeló a la “persona común”, llamando a que cada uno de nosotros lograra reconocer hasta qué punto las estructuras, valoraciones y actitudes que damos por supuestas cotidianamente pueden resultar nocivas. Reivindicaba por ello la tradición y el pasado, no con actitud retrógrada o meramente quietista, sino precisamente para poner en cuestión los presupuestos hegemónicos del mundo moderno.
Esta actitud lo marcó desde joven. Declaraba famosamente en alguna entrevista: “[d]esde que entendí al liberalismo, no he querido tener nada que ver con él — y eso fue cuando tenía diecisiete años”. En efecto, podría pensarse el conjunto de su trabajo como el intento de sustanciar esta oposición y encontrar alternativas más satisfactorias, que escaparan del individualismo, la racionalidad abstracta y universalista o del Estado como una mera herramienta de imposición burocrática. Ese es el espíritu que lo guía desde sus primeros pasos en la vida académica y cultural como estudiante de posgrado en el marco de la New Left británica de los 1950’s hasta sus últimas conferencias como profesor emérito de la Universidad de Notre Dame. Bien es cierto que MacIntyre utilizaba el término “liberalismo” de un modo amplio, incluyendo tanto la forma de organización y vida cultural, política y económica de las sociedades modernas como la peculiar tradición teórica que se desarrolló en su seno, pero en los diferentes niveles lo motivaba su insatisfacción y su deseo de hallar caminos más prometedores. Incluso quienes no compartan el diagnóstico propuesto podrán encontrar algo admirable en esta negativa a resignarse y a aceptar el peso de las tendencias dominantes como inevitables.
Para muchos, el espíritu crítico que vengo describiendo lo conducía, en el extremo, al utopismo. Típicamente enarbolado como crítica, el escocés asumió el mote con orgullo. Diría al respecto: “Estos son por supuesto estándares utópicos, no realizados con demasiada frecuencia fuera de Utopía, e incluso entonces, como he sugerido, de maneras fallidas. Pero intentar vivir según estándares utópicos no es utópico…” Las propuestas políticas positivas a las que eventualmente arribaría chocan a muchos como inaplicables, irrelevantes o marginales. Con todo, él mismo buscaba ser escuchado casi exclusivamente por aquellos cuyas actividades son consideradas marginales por los poderosos de las sociedades contemporáneas.
Así, si no una fortaleza, al menos podemos extraer del utopismo una lección distinta. Incluso cuando no tenemos la expectativa de transformarlo todo, cuando no sea viable cambiar el mundo entero, cabe mantenerse firme en la esperanza y evitar caer en la inacción, lo cual constituiría una suerte de claudicación de nuestra responsabilidad moral. El joven MacIntyre se alejó del marxismo, entre otras razones, por descreer de las posibilidades reales de una revolución; sin embargo, nunca renunció a una política de la resistencia.
Estas primeras características se entrelazan inseparablemente con una genuina vocación por sostener la racionalidad. Si el ánimo crítico lo impulsaba a buscar marcos conceptuales alternativos, su rigor intelectual le impedía sentirse cómodo con construcciones que no satisficieran los más altos estándares racionales. Es precisamente esta la principal fuerza motriz detrás de su evolución filosófica. La trayectoria intelectual que lo ve intentar conciliar cristianismo y marxismo en su juventud, descreer de ambos más tarde, atravesar un período de crisis de casi una década hasta lograr recalar en el neoaristotelismo tomista de madurez sólo se explica por una autoexigencia no negociable y la honestidad intelectual de reconocer cuándo la propia posición resulta insuficiente.
Sería muchísimo lo que podría decirse acerca de la racionalidad de MacIntyre. Es un concepto omnipresente en su trabajo, como así también en muchas de las discusiones filosóficas modernas. Él, como otros pensadores contemporáneos, cuestiona el sentido que se le ha dado al término, discute su alcance, busca recortar sus pretensiones excesivas y devolverlo al marco sociocultural del cual brota su sentido (la tradición, como la llamará). Aun así, jamás reniega de ella para caer en el puro emotivismo o la mera voluntad de poder. Pero independientemente del aspecto más técnico de la discusión, todos -tanto filósofos y científicos, como cualquier persona común en su vida corriente- podemos hallar en MacIntyre una actualización de la perenne enseñanza socrática: la mayor potencia crítica de nuestros argumentos debe ser desplegada contra nosotros mismos, al menos tanto como (si no más que) con los demás. La obligación de presentar nuestra postura máximamente abierta a objeciones -algo que el filósofo dice haber aprendido de múltiples fuentes- rige tanto para los altos debates intelectuales como para nuestras interacciones más mundanas. La misma tradición moral, sobre la cual el MacIntyre maduro encuentra finalmente el suelo de su edificio moral, está siempre sujeta a discusión, análisis, cuestionamiento y reinterpretación. Probablemente todos podríamos beneficiarnos de esta actitud, acostumbrados como estamos a dar por supuestas tantas cosas y sencillamente asumir la estupidez o la maldad de quien no las vea de la misma manera.
Su fidelidad no era, con todo, a la pura racionalidad abstracta. Otra de las valiosas lecciones que MacIntyre nos deja es un cierto materialismo, entendido en el mejor de sus sentidos: la necesidad de referir las discusiones y teorías morales siempre a la vida práctica social. No se trata de problemas matemáticos ni demostraciones exclusivamente metafísicas. Siempre que adoptamos una posición moral debemos pensar que está llamada a traducirse realmente en nuestras acciones individuales y colectivas, y que implica toda una imagen de cómo deberíamos organizarnos y vivir con otros. Se podría pensar que esta es una noción elemental en filosofía moral, pero es algo que trágicamente no siempre resulta tan evidente: la filosofía profesional hiperespecializada, por una parte, y las éticas aplicadas desconectadas del marco general de la vida social, por el otro, son dos de los ejemplos predilectos del escocés para mostrar los peligros de la escisión entre teoría y práctica. Yendo más allá, también se sigue que todos cargamos con una responsabilidad frente a los demás: cada vez que defendemos discursivamente un principio o valor, debemos estar dispuestos a encarnarlos materialmente, so riesgo de hipocresía o falta de integridad.
De la interpenetración de teoría y práctica también podemos extraer una enseñanza para la educación y la investigación. Si el mandato es atenerse a la realidad, más que encorsetarla dentro de una teoría formulada desde la pura razón, se hace inevitable la interdisciplinariedad. Esta noción, popular en los ámbitos científicos y académicos contemporáneos, es, no obstante, pobremente aplicada y rara vez conlleva una genuina integración del saber. Aunque no se trata de un concepto que MacIntyre haya trabajado en profundidad, sí creo poder decir que es uno que encarnó. Su propio trabajo siempre pretendió fusionar intuiciones y aportes de la historia, la sociología, entre otras disciplinas, con su formación nodal como filósofo.
Por último, para no extender demasiado esta reflexión, querría destacar la ambición que siempre movió al filósofo escocés. Como contrapeso de estos últimos párrafos, donde vengo señalando su convicción de tener que someterse a la misma vida real como criterio de validación último, también debo admitir que MacIntyre siempre buscó realizar análisis de gran escala. Buscó identificar tendencias de larga duración, apelando a generalizaciones acerca del mundo moderno, la sociedad contemporánea, el proyecto ilustrado, el liberalismo, entre tantas otras. Por esto fue y es fuertemente criticado, siendo acusado de perder de vista algunas sutilezas que el análisis de casos concretos o autores particulares pondrían en evidencia. Y dicho cuestionamiento es fundado; en verdad, uno podría distinguir y precisar mucho más que lo que él hace. Simultáneamente, es justamente el intento de mirar las tendencias estructurales, las notas distintivas de un movimiento o período y captar el espíritu de época lo que le da a la obra de MacIntyre la potencia y el alcance que tanto nos atrae a muchos de sus lectores. Sirva, entonces, como una invitación más: sin perder conciencia del valor y la importancia de la precisión y el trabajo parsimonioso de análisis de cada caso, permitámonos aspirar a encontrar el sentido global que inspira a nuestro mundo contemporáneo para preguntarnos con entereza si estamos dispuesto a aceptarlo o si, por el contrario, nos debemos el esfuerzo de plantearnos otra dirección.
En todos los sentidos que vengo señalando creo que Alasdair MacIntyre fue un ejemplo moral, antes que sólo un filósofo moral. En un conocido pasaje de After Virtue, su obra más famosa, describía provisionalmente (y de manera sólo aparentemente circular) la vida buena como la vida pasada buscando en qué consiste la vida buena. No me parece exagerado decir que, al menos en este sentido, la suya fue una vida buena. Y vale la pena detenerse en este ejemplo, en lo que llegó a ser, para entender bajo esta luz todo lo que llegó a pensar y escribir en el curso de esa prolongada búsqueda. Ello de ningún modo significa que este modestísimo reconocimiento agote o supla el contenido de su obra intelectual, a la cual apenas me referí aquí. Al contrario: espero que estas líneas le provoquen al lector interés por saber qué puede haber pensado y dicho un hombre que supo ser extraordinario en un mundo que ofrece todos los incentivos para no serlo.