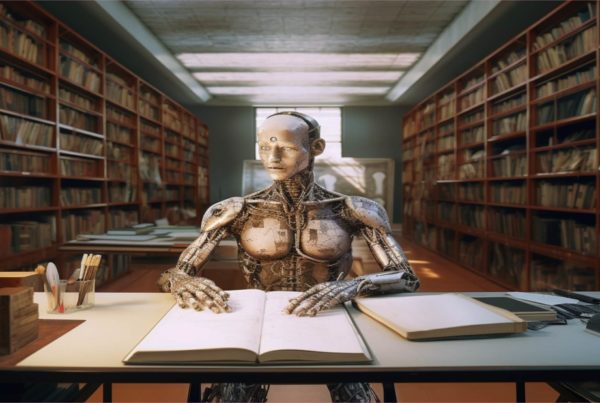A mediados de mayo de este año se organizó en la Universidad Católica Argentina un seminario cuyo tema principal giró en torno a la geopolítica de la paz en la visión de la Iglesia Católica. El objetivo se centró en dialogar sobre cómo la Iglesia viene promoviendo una doctrina de las relaciones internacionales, fundamentada principalmente en su conceptualización de la paz entre las comunidades. Se trata de un enfoque novedoso, dado que dentro del ámbito católico (y específicamente de la doctrina pontificia) existe un gran desarrollo en todo lo referente a doctrina social, pero no tan así respecto del campo de las relaciones internacionales. En el marco de este seminario ofrecí una presentación sobre algunos planteos del concepto de paz en el pensamiento clásico cristiano. El siguiente artículo es un resumen de la ponencia allí presentada. Se trata de un breve esbozo sobre algunas ideas presentes en pensadores cristianos y en la doctrina pontificia con anterioridad a la Modernidad, que creo pueden servir de aporte para nuestros actuales debates sobre la creciente conflictividad a nivel mundial.
Primero, un importante disclaimer. Resultaría casi irresponsable resumir en unos párrafos cuál es la idea sobre la paz en el marco de un todo (el pensamiento clásico cristiano) imposible de definir de manera homogénea. Esto es así principalmente porque deberíamos analizar una inmensa variedad de pensadores y documentos que distan mucho de presentar una misma idea, y además porque estamos hablando de un período de tiempo que abarcaría por lo menos unos 1500 años. A esto debe sumarse que sería difícil enmarcar a los autores que mencionaré dentro de aquello que hoy propiamente calificamos como una teoría sistemática de la paz en el marco de las disciplinas ligadas a las relaciones internacionales.
De aquí surge un primer escollo que debemos afrontar (o quizás tolerar) si pretendemos encontrar un posible inicio de este ideario. Este problema se funda en que no existe una teoría política (y menos aún una sobre relaciones internacionales) en las ideas que comenzaron a circular en las primeras comunidades cristianas. La idea de paz sin duda existe en aquella primigenia evangelización y en los textos bíblicos que se fueron gestando, pero en todo caso como un precepto teológico y moral. Asimismo, no puede olvidarse que todo esto se da en el marco de unas comunidades que organizaban su vida y su novedoso sentido de la existencia, en base a la pronta segunda venida de Cristo. La paz, en todo caso, era una obligación moral para esta vida y a la vez la esperanza de ese orden que sobrevendría en un futuro cercano.
A medida que estas comunidades cristianas se fueron desarrollando, y a la par fueron surgiendo textos de los Padres de la Iglesia, se da una primera “evolución” relevante para nuestro tema. Aparece un cierto punto de inflexión porque esa segunda venida no “venía”. Es el momento cuando en el seno de la Iglesia comienzan a reinterpretarse los visos milenaristas que provenían desde el antiguo judaísmo. La segunda venida Cristo y el consecuente juicio pasarían a entenderse como un momento indeterminable por la imperfección humana. Consecuentemente, la historia es pensada bajo una nueva representación temporal. Si el “tiempo” en este mundo iba a extenderse quizás más de lo que en un primer momento se esperaba, entonces los cristianos tuvieron que empezar a pensar en las “cosas del mundo”. Como suelo comentar a mis alumnos de historia de las ideas, aquí es cuando aparecen cuestiones que resultan vitales para todo aquel que se interese en la política y las relaciones internacionales.
A fin de relevar algunos puntos necesarios para comprender la nueva conceptualización de la paz que surge en este marco, querría centrarme particularmente en unas pocas ideas que se encarnarán en San Agustín de Hipona. Primero, para comenzar a comprender la visión general sobre el tema que estoy tratando, es importante tener en cuenta una interpretación de la historia que comienza a sistematizarse. En parte como consecuencia del ya mencionado alejamiento del milenarismo, San Agustín plantea a la historia secular como un proceso de continuos vaivenes de reinos, repúblicas e imperios que crecen y caen, mediante ciclos que sólo culminarán al final de la historia (final trascendente, del cual no se conoce con certeza su momento). La historia es un espacio de experiencia que, en cierto sentido, se repite sobre sí mismo, y por ende cualquier cambio radical y absoluto solo puede darse a partir de la transcendencia, en un futuro que no está contemplado dentro del tiempo terrenal. Esto ya es un punto relevante sobre la manera que se encarará cualquier idea análoga a una teoría de las relaciones internacionales, si se considera especialmente la contingencia de cualquier gobierno. Junto a este primer punto, como ya lo venían haciendo varios Padres de la Iglesia, San Agustín introduce la presencia del pecado como axioma esencial para entender cualquier realidad política. Se trata de un tema harto abordado. La lucha entre las dos ciudades que “en este mundo” no desaparecerá, hecho que refuerza la idea del final trascendente, pero a la vez la constante “imperfección” de los asuntos terrenales. Tercero, y en línea con lo expuesto, se postula una visión contingente de lo político que imperará en gran parte del pensamiento medieval. No existen los regímenes perfectos, ni tampoco la humanidad tiende hacia ningún esquema que sea el culmen de la justicia y la rectitud. Lejos estamos del progresismo ilustrado. Esto es importante porque la idea de pax romana había calado fuerte en los Padres de la Iglesia. Pero San Agustín se percata ahora de la decadencia del Imperio. No se olvide que escribe su Civitas Dei como consecuencia del saqueo de Roma por los visigodos. Ahora bien, Roma puede caer, pero esto no debe ser interpretado de manera apocalíptica. Se vuelve al primer punto sobre la visión de la historia. Roma quizás se desvanezca, pero el mundo seguirá su curso, aunque bajo otras estructuraciones.
Aquí nos vamos acercando más a la problemática en cuestión. ¿Es imposible lograr la paz en este mundo de pecado que produce ciclos constantes de crecimiento y decadencia de las organizaciones políticas? San Agustín diría que la respuesta podría ser compleja, pero ello no impide la obligación de luchar por ese bien que es la paz. Ahora bien, nuevamente alejados de cualquier idea de progreso moderno, esta lucha no se dará espontáneamente, ni como resultado de una historia que tiende hacia la germinación de un régimen justo por excelencia. Esta idea quedará para las herejías y sus herederos en algunas filosofías modernas. Aquello que se necesita son personas de carne y hueso (aún con todos sus pecados), líderes, gobernantes que se hagan cargo. Esto es esencial para entender la teoría política medieval y cristiana clásica. Es una política muy personalista. No en el sentido peyorativo con que pensamos esta idea hoy, como contrario a institucionalismo. Las instituciones deben existir y son primordiales en la conformación de un orden pacífico, pero siempre recordando su contingencia e imperfección. Habrá instituciones mejores o peores, y ninguna será eterna. Allí es donde siempre deberá aparece el accionar de hombres particulares. Y como consecuencia, la necesidad de una impronta moral que rija el actuar de esos gobernantes.
De esta manera, la paz en San Agustín tiene un rol muy importante, junto a las ideas de concordia, armonía, justicia y amor. Sin embargo, la puesta en práctica a nivel político de esa paz resulta un tema de alta complejidad. En este marco, no puede olvidarse nuevamente la impronta del pecado, aquí especialmente expresado en las relaciones humanas. San Agustín lo plantea ya desde las estructuras sociales más básicas. Las relaciones entre las personas son complicadas incluso a nivel familiar, incrementándose su articulación cuando se pasa al nivel de la comunidad y finalizando en una situación de extrema dificultad si quisiésemos plantearlo al nivel del orbe. Centrándonos en este nivel, valga recordar que San Agustín llegaba a advertir que era más probable ser amigo de un perro que de un extranjero, basándose en la aristotélica importancia del lenguaje en las relaciones humanas. Por lo tanto, la paz es un objetivo inclaudicable, pero siempre difícil de alcanzar y, aún en la posibilidad de concretarlo, el mismo San Agustín diría que no estaría exento de un alto grado de coacción. ¿Acaso qué otra cosa había sido la pax romana?
Estos puntos que muy someramente acabo de mencionar de alguna forma seguirán presentes en la Alta Edad Media. Más allá de los prejuicios que suelen tenerse sobre este largo período histórico, aquí tímidamente empezó a conformarse una cierta idea de paz en las relaciones internacionales, bajo una perspectiva distinta a la establecida por Roma. Este “orden internacional” se fundamentó, muy al estilo medieval, no en grandes teorías preconcebidas (seguimos lejos del racionalismo moderno), sino en ciertas realidades. Esta impronta de lo fáctico se basó principalmente en la multiplicación de poderes, instituciones y otras entidades que serían difíciles de categorizar. La lista incluiría a los pueblos invasores, los reyes germánicos que luego fueron adoptando ciertas características de la cultura grecorromana, la posterior consolidación del feudalismo con la impronta de la nobleza, el emperador en Constantinopla y luego otro emperador en Occidente, el Islam, o más adelante la presencia de ciudades semi-independientes como los casos de las repúblicas del norte de la península itálica. En este contexto de poliarquía deberíamos considerar dos perspectivas desde las cuales la Iglesia enfocó el problema del orden internacional y la posibilidad de instaurar ciertos enclaves de paz en medio del caos que solía reinar a nivel del orbe.
Una primera respuesta de la Iglesia fue la lenta conformación de la teocracia papal. Aquello que nos interesa de este proceso es cómo el Papa comenzó a postularse como una instancia ubicada por encima de esta complejidad política, y teniendo como uno de sus fines justamente el logro de la paz. Un ejemplo paradójico (y hoy diríamos hasta escandaloso) fueron las Cruzadas. Más allá de las numerosas variables que explicaron este proceso (incluyendo ambiciones económicas), uno de sus objetivos fue llevar la guerra fuera de las fronteras de la República Cristiana, en gran medida para recrear la paz en esa misma República Cristiana. Entiendo que hoy este tipo de política no sería ponderada para la consecución de la paz mundial, pero en ocasiones debemos considerar el contexto histórico antes de juzgar rápidamente. En el marco de esta perspectiva, los gobernantes pasaron a ser resignificados como funcionarios al servicio de la Iglesia (dirigida por el Papa) para el mantenimiento de la paz, tanto a nivel interno como externo. Es la teoría conocida como función ministerial del poder político.
La otra respuesta al problema de la paz que surgió en el pensamiento cristiano giró en torno a la figura del Emperador. Es aquello que aún intelectuales contemporáneos analizan como la cuestión del Kat-echon (Carl Schmitt por mencionar uno de ellos). La Iglesia restableció la idea de Imperio en Occidente (y a la par del todavía existente Imperio de Oriente, posteriormente conocido como Bizantino), ungiendo a ciertos reyes como Emperadores, para que cumplan con un fin teológico-político: impedir el reino del Anticristo. Traducido a lenguaje mundano, el Emperador debía convertirse en el brazo armado de la Iglesia para consolidar la siempre difícil paz, en un mundo continuamente sumido en el caos causado por las ambiciones pecaminosas de los hombres. Volviendo a lo que se dijo sobre San Agustín, se repite la estructura de pensamiento: la paz como objetivo, el pecado como obstáculo, el desorden como resultado, y por ende la paz como obligación moral a cargo de una serie de hombres.
Al adentrarnos en la Baja Edad Media, varias de estas perspectivas siguen apareciendo en algunos de los mayores exponentes del pensamiento cristiano. Consideraré muy brevemente tres casos. El primero de ellos fue el de Santo Tomás de Aquino. En este pensador, la misma guerra es pensada en relación con la paz, y así entre las variables que justifican una guerra justa, una de las primeras que aparece es la recta intención de buscar la paz, o hasta la justificación de castigar a los que cometen injusticias contrarias a la paz. Se continúa la tradición agustiniana sobre la relevante presencia del gobernante, y su responsabilidad de lograr el orden, la paz y la justicia. Todo medieval en última instancia es un amante del orden porque teme al caos. Un orden pensado no como un elemento necesario en sí mismo, sino para la consecución de la paz y la justicia, y principalmente para crear las condiciones necesarias en donde los seres humanos puedan desarrollar una vida acorde a los preceptos divinos, que permita la salvación.
Los otros dos autores a los que haré referencia desarrollaron su pensamiento en las vísperas del catastrófico siglo XIV, y querría relevarlos porque, con ideas en principio antagónicas, resumen las anteriores dos perspectivas que vimos para la Alta Edad Media. Uno de ellos, muy poco conocido, fue Egidio Romano. Este intelectual es relevado en la historia de las ideas políticas por su propuesta de ubicar al Papa como instancia última de poder que actúa en los momentos excepcionales para reinstaurar la paz en el mundo. Se trata de una interesante teoría. El mundo tenía su orden jurídico-político, sus gobernantes, sus instituciones. Nuevamente muy al estilo medieval, un orden que podía implicar una gran diversidad de formas. Recordemos el ya mencionado punto sobre la contingencia de las estructuras gubernamentales. Podían existir monarquías, repúblicas, con mayor o menor injerencia de la nobleza o del pueblo. En última instancia, la forma de gobierno no era un problema que resolver (siempre que no caigan en tiranías). El problema surgiría justamente al aparecer una situación excepcional. Dos comunidades que entraban en guerra o la invasión del Islam, por citar sólo dos ejemplos. Allí Egidio tenía su respuesta: la intervención papal. Aunque suene apresurado decirlo, si quisiéramos adentrarnos en la genealogía de las contemporáneas mediaciones papales (la de Argentina y Chile por el canal de Beagle entre otras), tranquilamente podríamos encontrar un primer punto de partida en Egidio Romano.
El tercer autor es Dante Alighieri, conocido por su obra literaria, pero bastante menos por sus ideas políticas. El florentino presenta una perspectiva similar a la de Egidio, pero centrada en la figura del Emperador. Los reinos y ciudades deben ser respetados en su autonomía y legitimidad jurídica. Nuevamente, la contingencia de lo político. Pero el Emperador es necesario para la paz universal. ¿Por qué? La respuesta retoma varios de los puntos ya descriptos. Las relaciones en el orbe implican la complejidad de la política por la contingencia de las diversas comunidades y por la presencia del pecado. Esta maldad siempre presente es la que lleva a dos grandes obstáculos para la paz: el surgimiento de gobiernos injustos por un lado y la guerra entre las comunidades por otro. El mundo nunca llegará a la perfección. No existen estructuras políticas per se perfectas. Y por ello es necesaria la presencia del Emperador moral para reinstaurar el orden, ya sea mediando en los conflictos o interviniendo ante la presencia de líderes injustos. Si me disculpan la osadía, casi una ONU, pero encarnada en una figura de carne y hueso. Recuérdese el clásico personalismo medieval.
Creo que este breve recuento puede servirnos para reflexionar nuestros propios problemas actuales a nivel internacional. En las últimas décadas, la paz como objetivo a nivel mundial se perfiló en innumerables relatos, tanto a nivel de los gobiernos, los organismos internacionales, los intelectuales, los medios de comunicación, las iglesias, etc. Es una característica propia de nuestro tiempo, como corolario de las varias tragedias que se vivieron durante el siglo XX. ¿Qué nos puede aportar el pensamiento clásico cristiano? Quizás algunas de las perspectivas que intenté demarcar en este texto. Perspectivas que me atrevería a resumir en la paradójica frase que expongo en el título: una doctrina de la paz no pacifista. Es decir, el anhelo de paz a nivel internacional, pero sin caer en utopías. Perdón movimientos pacifistas, veo difíciles sus propuestas. La obligación moral de los líderes internacionales de luchar por la paz, pero sabiendo que quizás las guerras no puedan ser siempre evitables. Perdón neo-kantianos de la paz perpetua, veo difíciles sus propuestas. La necesidad de defender ideales de gobierno justo, pero sin pensar que sólo existe una forma recta de gobierno que debería replicarse en cada una de las comunidades que habitan el mundo para poder lograr la paz. Perdón demócrata-liberales y socialdemócratas, veo difíciles sus propuestas.