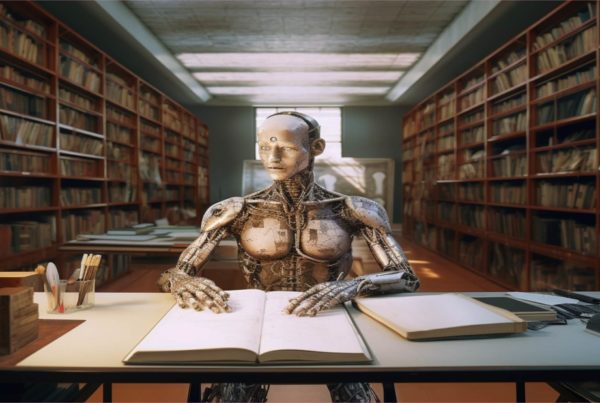A la luz de las recientes medidas del Presidente Trump en materia arancelaria, es útil recordar las enseñanzas de Adam Smith en esta materia, volcadas en Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Publicado en 1776, el mismo año de la Declaración de Independencia de los EE.UU., el libro de Smith comparte con ese documento fundacional la defensa del derecho individual a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esos derechos son naturales e inalienables, y deben ser garantizados por el Estado: “la libertad, la razón y la felicidad de la humanidad (…) sólo pueden florecer donde el gobierno civil es capaz de protegerlas” (V.i.g.24).
A juicio de Smith, restringir el libre comercio internacional es prohibir a las personas “sacar el máximo provecho de cada parte de su propia producción (…) es una violación manifiesta de los derechos más sagrados de la humanidad” (IV.vii.b.44). Por el contrario, en el sistema de libertad natural que Smith promueve, “todo hombre, siempre que no viole las leyes de la justicia, es perfectamente libre de perseguir su propio interés a su manera y de poner su industria y su capital en competencia con los de cualquier otro hombre u orden de hombres” (IV.ix.51).
Además de violar un derecho natural, las restricciones comerciales tienen importantes consecuencias negativas. En primer lugar, afectan a los consumidores al obligarlos a pagar más caros los bienes importados. Ello atenta contra un principio económico fundamental según el cual “el consumo es el único fin y propósito de toda la producción [por lo cual] se debe atender al interés del productor sólo en la medida en que sea necesario para promover el del consumidor” (IV.viii.49). Smith critica enfáticamente los sistemas económicos como el mercantilista, donde “el interés del consumidor se sacrifica casi constantemente al del productor, y se parece considerar la producción, y no el consumo, como el fin último y el objeto de toda industria y comercio” (Ibid.).
Por lo tanto, todo el esfuerzo de Smith va dirigido a defender la prioridad de los intereses del consumidor, contra las políticas intervencionistas propulsadas por ciertos sectores de la producción en colusión con los funcionarios de gobierno:
Siempre ha sido y debe ser interés de la mayoría del pueblo comprar lo que quiera a quienes lo venden más barato. La proposición es tan evidente que parece ridículo esforzarse en demostrarla. [Pero] a los comerciantes y fabricantes les interesa asegurarse el monopolio del mercado interno. …De ahí los elevados aranceles y prohibiciones sobre todas las manufacturas extranjeras que puedan competir con las nuestras. De ahí también las extraordinarias restricciones a la importación de casi todo tipo de bienes de aquellos países con los que se supone que la balanza comercial es desventajosa; es decir, de aquellos contra los que la animosidad nacional se ve más intensamente inflamada… la competencia, sin embargo, beneficia a la mayoría del pueblo. (IV.iii.c.10)
En el siglo XVIII, las recetas mercantilistas se reflejaban en las regulaciones impuestas por el dominio británico a sus colonias, cuyo “principal, o más propiamente quizás el único fin y propósito” era el mantenimiento de los intereses mercantiles (IV.vii.c.64). Smith es tajante en su crítica a aquellos comerciantes y fabricantes ingleses que presionaban al gobierno para sostener sus monopolios “absurdos y opresivos” (IV.viii.17). Pero su acusación también va dirigida contra los políticos nacionalistas: “Los principios que he examinado en el capítulo anterior se originaron en el interés privado y el espíritu de monopolio; los que voy a examinar en este capítulo, son el prejuicio y la animosidad nacionales (…) aún más irrazonables” (IV.iii.a.2).
De modo que la primera y principal consecuencia negativa de las políticas restrictivas del comercio internacional es perjudicar a los consumidores. Así, el pueblo inglés había “soportado todos los gastos de mantenimiento y defensa de ese imperio” (IV.viii.53), sufriendo “los efectos del monopolio del comercio colonial [que son] meras pérdidas en lugar de ganancias” (V.iii.92).
La segunda consecuencia del mercantilismo voraz es fomentar el conflicto comercial entre las naciones, al imponer aranceles, cuotas, subsidios, prohibiciones y restricciones a la importación/exportación. Smith lamenta tales políticas:
Cada nación ha sido obligada a mirar con recelo la prosperidad de todas las naciones con las que comercia, y a considerar sus ganancias como pérdidas propias. El comercio, que debería ser, tanto entre las naciones como entre los individuos, un vínculo de unión y amistad, se ha convertido en la fuente más fértil de discordia y animosidad. (IV.iii.c.9)
Una tercera consecuencia del proteccionismo es el desvío del capital y de la mano de obra de usos alternativos más productivos: “La industria del país, por lo tanto, se desvía de un empleo más ventajoso a uno menos ventajoso, y el valor de cambio de su producción anual, en lugar de aumentar, según la intención del legislador, debe necesariamente disminuir con cada regulación de este tipo” (IV.ii.12).
La cuarta consecuencia del proteccionismo es el incentivo implícito al contrabando, lo que constituye una respuesta previsible a una decisión política que introduce los incentivos incorrectos en el sistema económico. Desde ese ángulo, “el contrabandista es una persona que, aunque sin duda es culpable de violar las leyes de su país, con frecuencia es incapaz de violar las de la justicia natural… Habría sido, en todos los aspectos, un ciudadano excelente si las leyes de su país no hubieran hecho de ello un delito que la naturaleza nunca quiso que fuera” (V.ii.k.64).
Una quinta crítica al proteccionismo es el error de creer que el superávit comercial es sinónimo de riqueza, medida por la balanza comercial de un país (V.ii.k.29). El superávit comercial no es una garantía de prosperidad. Smith rechaza la idea de que la riqueza se equipara con las reservas, que las exportaciones son buenas y las importaciones malas, y que la intervención del gobierno es necesaria para proteger este equilibrio. Un país no es más rico solo porque tiene más reservas, sino porque sus ciudadanos viven mejor. Siempre que se traten los déficits comerciales como señales de decadencia nacional y se recurra al proteccionismo para solucionarlo, se está haciendo exactamente lo que Smith advirtió que no debe hacerse.
A pesar de las críticas antes mencionadas, Smith admite la introducción de aranceles y, más en general, las regulaciones al comercio exterior por dos razones políticas: para asegurar la defensa nacional, y como represaliapara presionar a los gobiernos extranjeros a reducir sus aranceles. Al respecto escribe:
Generalmente será ventajoso imponer alguna carga a la industria extranjera, para fomentar la industria nacional, cuando algún tipo particular de industria sea necesario para la defensa del país. (IV.ii.24)
Puede ser una buena política aplicar represalias de este tipo, cuando existe la probabilidad de que provoquen la derogación de los altos aranceles o prohibiciones denunciados. La recuperación de un gran mercado exterior generalmente compensará con creces el inconveniente transitorio de pagar más caro durante un corto periodo por ciertos tipos de bienes (…) Cuando no hay probabilidad de que se pueda lograr tal derogación, parece un mal método para compensar el daño causado a ciertas clases de nuestro pueblo. (IV.ii.39)
De modo que Smith defiende medidas arancelarias para fortalecer la industria en el área de defensa, señala que los aranceles retaliatorios encarecen el consumo, y sugiere que sean temporarios hasta cumplir con el objetivo de hacer derogar los aranceles del otro país, si se evalúa como algo probable.
Por último, cabe mencionar un argumento adicional de la crítica general de Smith al intervencionismo estatal y que es una de sus principales contribuciones en materia de política económica. Hay una clase de político, escribe, que vanamente piensa posible moldear la sociedad ignorando las acciones independientes y las diversas motivaciones de individuos libres. Sin embargo, en opinión de Smith
El soberano está completamente liberado de un deber, en cuyo intento por cumplirlo debe estar siempre expuesto a innumerables engaños, y para cuyo correcto desempeño ninguna sabiduría o conocimiento humano podría jamás ser suficiente: el deber de supervisar la actividad de los particulares y dirigirla hacia los empleos más adecuados al interés de la sociedad. (IV.ix.51)
Desde este ángulo, las imposiciones arancelarias son una expresión más de la pretensión estatal de decidir qué producir y a qué costo, ignorando que sólo la información dispersa entre millones de agentes económicos puede llevar tamaña empresa con éxito.
En resumen, Adam Smith considera la riqueza de un país como expresión de la productividad de su fuerza laboral, que a su vez depende de la especialización y la división del trabajo, y de los intercambios libres realizados en mercados abiertos y competitivos. Smith nos recuerda que, instigada por políticos vanos e ignorantes y por empresarios oportunistas, la animosidad comercial traducida en la imposición de aranceles viola el derecho individual al libre comercio y constituye una barrera más en la promoción del bienestar de las personas.
Referencias
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 2 Vol.R.H. Campbell & A.S. Skinner (eds.), The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith. Indianapolis: Liberty Fund, 1981 [1776/89]. Alejandra M. Salinas, “Libertad, ética y prosperidad: Adam Smith en diálogo” (2019).